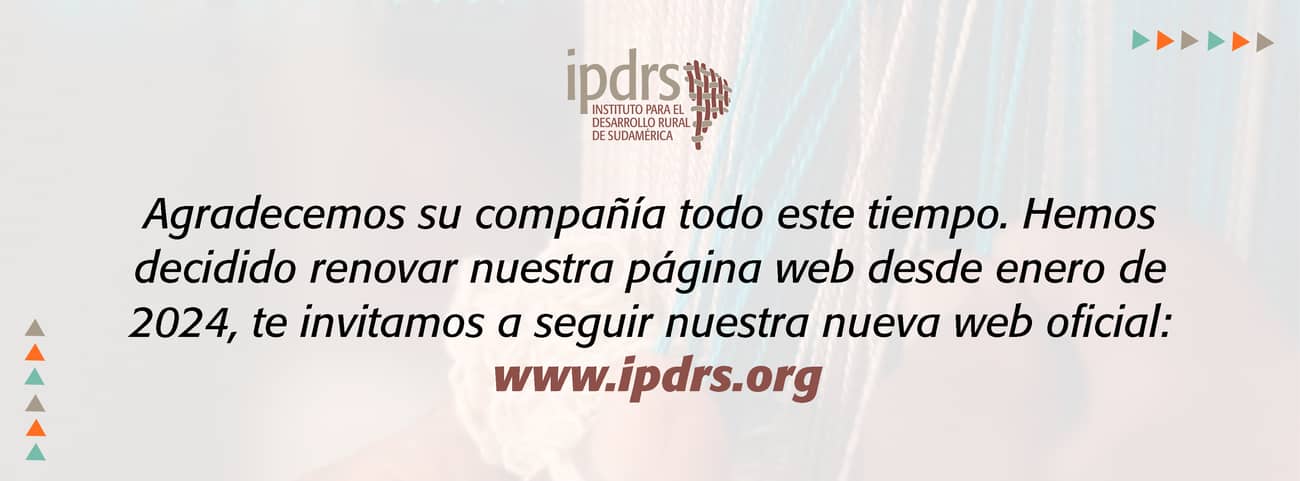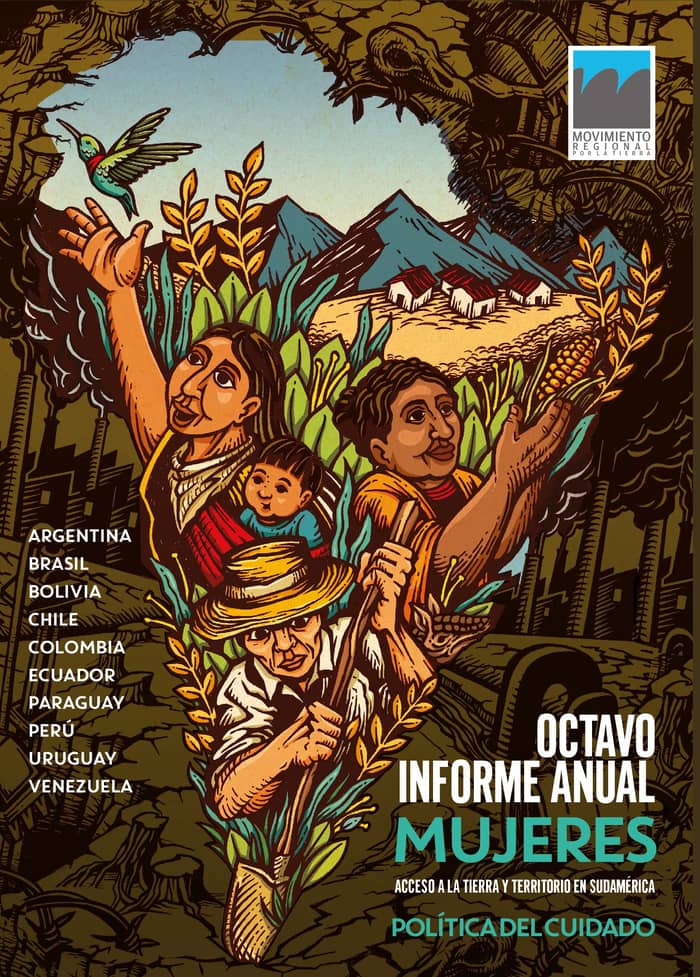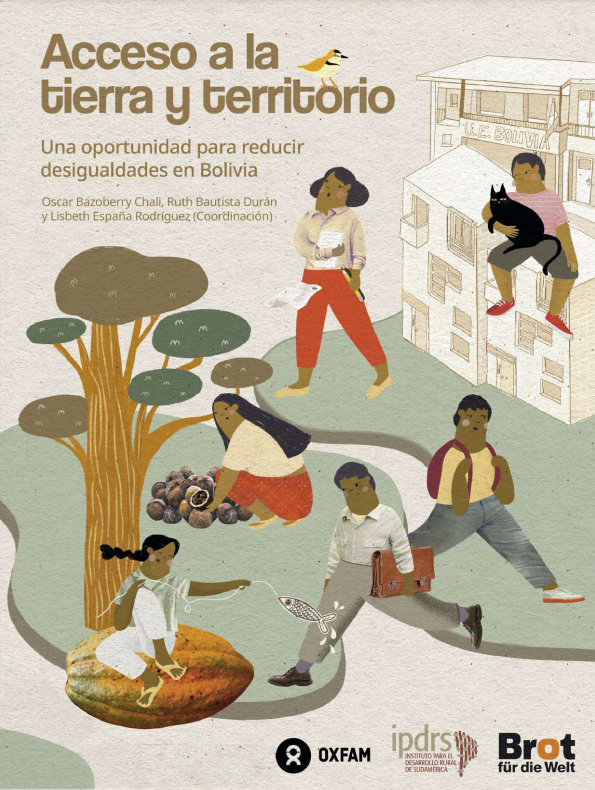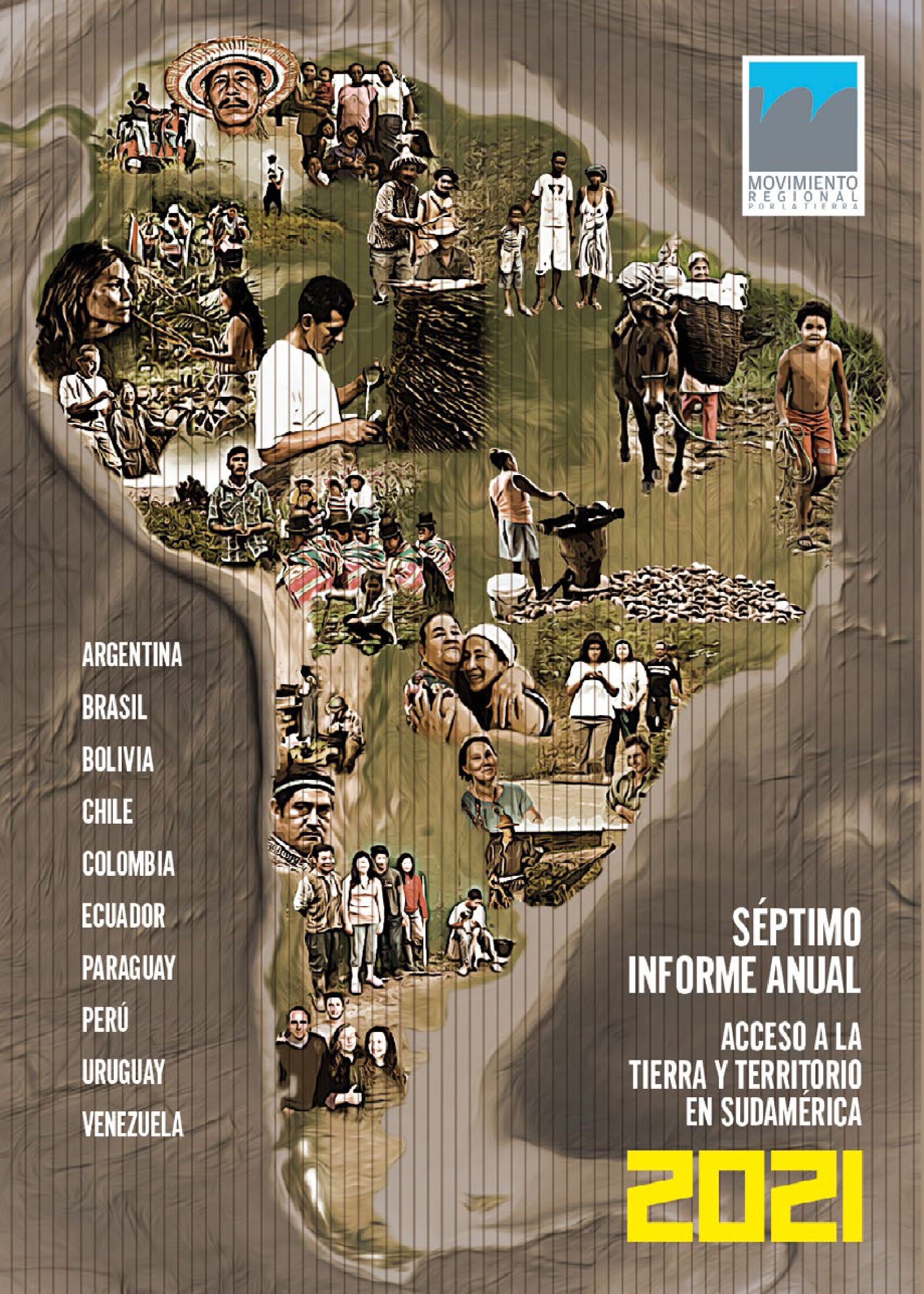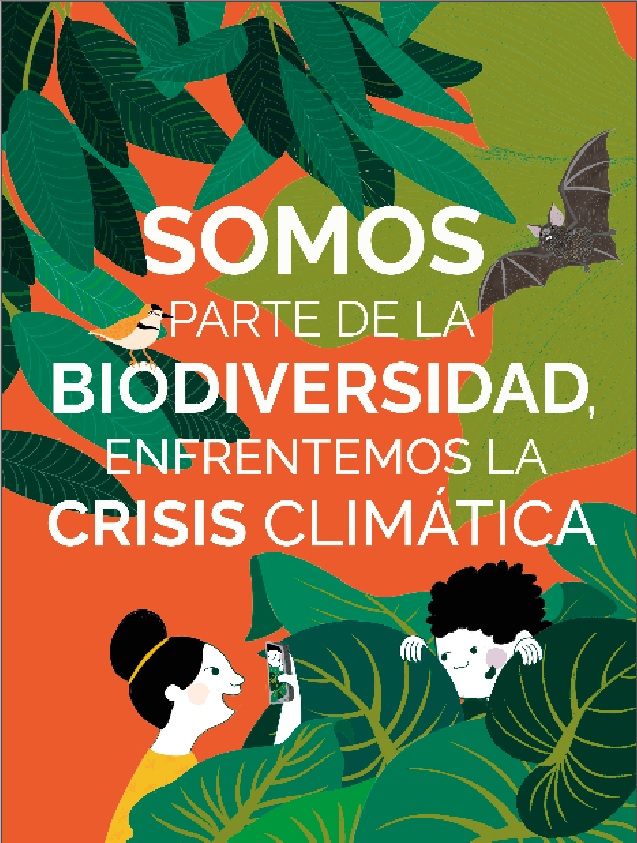PRODUCCIÓN - DIÁLOGOS
Textos breves sobre desarrollo rural solicitados por el IPDRS.
Se autoriza su reproducción total o parcial, citando al autor y como fuente al IPDRS.
81 - Seguridad Alimentaria con Soberanía en las Américas
(*) Aida Ruegenberg Jerez
Los primeros días del próximo mes de junio se realizará la sesión ordinaria número 42 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), habiendo decidido como tema central la Seguridad Alimentaria con Soberanía en las Américas. En esta nueva entrega de la serie de artículos Diálogos, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica comparte con las y los suscriptores del boletín Apuntes una reflexión detallada sobre el tema de la Asamblea, el origen de la propuesta y sus principales desafíos para, como apunta la autora "construir propuestas desde el sur del continente".
La 42º sesión ordinaria de la OEA, que se llevará a cabo del tres al cinco de junio del 2012 en Cochabamba, Bolivia, tiene como tema central "Seguridad Alimentaria con Soberanía en las Américas". Este evento es muy importante para la región, ya que la Asamblea General, como órgano supremo de la OEA, decide la acción y la política general de la Organización en el tema priorizado para cada reunión.
La trama del tema
El tema "Seguridad Alimentaria con Soberanía", elegido por el gobierno boliviano proviene de un desafío impostergable que quedó plasmado en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) artículo 8, a través del cual el Estado asume y promueve como principio ético moral de la sociedad plural el suma qamaña (vivir bien en aymara), ñandereko (vida armoniosa, en guaraní), teko kavi (vida buena, en guarayo), ivi maraei (tierra sin mal en mojeño) y qhapaj ñan (camino o vida noble en quechua), y el artículo 16, que reconoce que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, asumiendo el Estado la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.
La visión plasmada en ambos artículos incluye luchar por los derechos esenciales para concretar el vivir bien de la población: agua, alimento, semillas, tierra y cultura. Se trata de la "lucha por la vida misma". Estas y otras inclusiones en la nueva CPE aprobada el año 2008 han cambiado en esencia las bases mismas del Estado y reconocen la participación protagónica de la sociedad civil.
La consolidación del concepto Vivir Bien en el Estado plurinacional, soberano, productivo, equitativo, diverso y participativo, es lenta y conflictiva, sembrada de escollos y de conflictos, de avances y retrocesos. En este proceso complejo pero esperanzador, la Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE), construye alternativas conceptuales, normas y políticas viables, desde y con la práctica de hombres y mujeres de las poblaciones de base, con la participación de la población meta de 22 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y los líderes del Programa Nina de la red Unión de Instituciones de Acción Social (UNITAS) en Bolivia. Un principio básico de esa elaboración es partir desde las demandas y acciones de las y los productores y consumidores de alimentos, que son los propios movimientos sociales.
Trabajar sobre la inseguridad alimentaria nutricional y la dependencia alimentaria, situaciones en las que mujeres y hombres, niños y niñas no están seguros si van a poder comer al día siguiente es como nadar contra la corriente; tiene algo de aventura y mucho de coraje. Esta aventura, localizada en los espacios regionales del país, implica delinear los principales problemas de la producción de alimentos y sirve para develar la falta de atención al sector productivo de alimentos por parte de los distintos niveles del Estado y la inexistencia del enfoque del derecho humano a una alimentación adecuada que garantice su ejercicio efectivo.
En el enfoque se incluye, por ejemplo, la tenencia de tierra y de los insumos para la producción de alimentos y la perspectiva de la inseguridad ante las inclemencias del clima. Ambos aspectos no suelen ser consideradas por las políticas de Estado ni se toma en cuenta para su solución la participación activa de los propios actores, que garantice un acceso adecuado y generalizado de la población a los alimentos mediante los principios de participación, no discriminación, transparencia, dignidad humana, empoderamiento, estado de derecho y rendición de cuentas.
La construcción de marcos conceptuales y propuestas de políticas públicas que se sostenía, en principio, en el discurso del derecho humano a una alimentación adecuada, desde una perspectiva teórica, avanzó hasta convertirse en una interpretación de los pueblos indígena originario campesinos denominada como el derecho a comer bien para vivir bien (Asociación de Instituciones de Promoción y Educación. 2012. Propuesta de Ley Comer Bien para Vivir Bien, Sumaj Miqhuy Miqhuna, Askin Sumaj Manqáña, Yakaru Kavi. Documento de Trabajo. Pág. 2,6,7).
De esta forma nació la categoría Sumaj Mikhuy Mikhuna Askin Suma Manqaña y Yakaru Kavi, voces que en los idiomas quechua, aymara y guaraní expresan el estado ideal de una buena alimentación, necesario para crecer sanos y fuertes, vivir bien y con dignidad. Comer Bien para Vivir Bien vendría a ser la realización del ejercicio del derecho a la alimentación en el marco del paradigma del Vivir Bien, a través de la creación o fortalecimiento de capacidades, condiciones y equilibrios materiales y espirituales, familiares y comunitarios para la producción, acceso y consumo de una alimentación adecuada o de los medios para obtenerla.
El corazón del concepto Vivir bien se encuentra en el de Sumaj Miqhuy Miqhuna, Askin Sumaj Manq'aña, Yakaru Kavi (Comer Bien), ya que solamente se puede alcanzar el primero a través del segundo, al ser el alimento parte central de la vida e integrar derechos fundamentales de las personas y colectividades. Esto supone la realización del derecho humano a una alimentación adecuada, un mandato con énfasis para las personas más pobres y en situación de vulnerabilidad.
Los componentes del Comer Bien para Vivir Bien son:
- Pedir permiso y dar de comer a la Madre Tierra. Recupera el carácter espiritual y ritual de la producción de los alimentos.
- Tener tierra-territorio con agua y con buena producción. La alimentación tiene que ver con la gestión del espacio y el acceso a recursos naturales.
- Manejar y controlar los riesgos ambientales y climáticos y la contaminación. La alimentación tiene que ver con la capacidad de las comunidades de controlar los riesgos y desastres naturales producto de inundaciones, fuego y sequías.
- Producir, transformar, comercializar y consumir una diversidad de productos con prioridad en los orgánicos y ecológicos. Recupera la importancia de la diversificación en la producción con énfasis en productos agroecológicos de acuerdo a la vocación productiva de las diferentes regiones del país, en articulación con las políticas comerciales.
- Tener acceso a empleo digno e ingresos suficientes. Creación de empleo digno y permanente con énfasis en las poblaciones más vulnerables.
- Comer todas y todos en familia y comunidad fortaleciendo los saberes comunales y ancestrales y la educación para la alimentación. Rescata el carácter social y comunitario de la alimentación, recuperando los conocimientos ancestrales, los hábitos y costumbres alimentarias y el acceso de todas las personas a los medios para obtenerlo.
- Crecer sanas y sanos y fuertes. La alimentación está vinculada a temas de salud y acceso a servicios básicos.
- Participación y control social del Comer Bien para Vivir Bien. Precisa de la participación efectiva de la población, ya sea individual o colectiva, sin discriminación, participa en el control y vigilancia de la gestión pública, para lograr la garantía efectiva de la realización del Comer Bien.
Un reto para construir propuestas desde el sur del continente
La categoría Comer bien para vivir bien reta a políticos, autoridades nacionales, supranacionales, intelectuales, técnicos, y población en general a decodificar o desaprender lo aprendido, lo que vino de afuera-marcos internacionales; se debería codificar-reaprender o reconstruir parámetros olvidados, para lograr nuevos parámetros considerando los mejores elementos que nos deja y da la teoría (AIPE, 2012. Propuesta de Ley Comer Bien para Vivir Bien, Sumaj Miqhuy Miqhuna, Askin Sumaj Manqáña, Yakaru Kavi. Documento de Trabajo. Pág. 2,6 y 7).
Los pueblos del sur del planeta plantean reconstruir un mundo nuevo, con y desde su práctica, con nuevos códigos, paradigmas y sueños. Para muchos se trata de un nuevo modelo de desarrollo porque significa vivir bien con uno mismo, con los demás y en armonía con la madre tierra, garantizando el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual de las personas y colectividades.
La trama en la OEA
Según el reglamento de la OEA, en la Asamblea General todos los Estados miembros tienen derecho a representación y a un voto; pueden asistir con derecho a voz pero sin voto los presidentes o representantes del Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, otros Organismos Especializados Interamericanos, el Secretario General de la OEA, el Secretario General de la ONU, los Observadores Permanentes u otros observadores e invitados especiales.
El artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, destaca que "la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad" y "promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia". A su vez, el artículo 26 de la Carta establece que la Organización de los Estados Americanos (OEA) mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajen en esos ámbitos (OEA. 2012 Cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la asamblea general www.oas.org/42ag).
En los últimos años la OEA ha comenzado a facilitar espacios de diálogo de las representaciones oficiales estatales con la sociedad civil y a desarrollar mecanismos que permitan participación en los foros políticos, de tal manera que las organizaciones puedan estar informadas de las discusiones que se llevan a cabo en los foros y realizar aportes a las mismas.
En ese marco se produjo el proyecto de declaración de Cochabamba sobre seguridad alimentaria con soberanía en las Américas, que presentado por el Estado Boliviano se basa en una propuesta que articula necesidades, perspectivas para la región y los países. En su parte fundamental, el documento contiene los aspectos que se detallan a continuación.
Reconocer y actuar
Es fundamental reconocer la crisis alimentaria global, como resultado de las crisis energética, financiera y ambiental, como la implementación del modelo económico. El número de hambrientos en el mundo es de 925 millones de personas; la mayoría de ellos viven en países en desarrollo sin embargo en América Latina se mantiene por más de una década en 53 millones. Las pérdidas de los cultivos, el creciente empobrecimiento y el aumento de la degradación de las tierras agrícolas expandirán el hambre entre los más pobres.
El calentamiento global, provocado por el hombre, está en curso. Las temperaturas, el nivel de las aguas en los océanos, la desertificación y el derretimiento de las capas de hielo polar alterará la vida y la agricultura de norte a sur, afectando el número de personas altamente vulnerables a un estado de hambre, pobreza, migración forzada y desastres naturales, que pueden ser irreversibles si no se adoptan políticas y normas nacionales vinculadas a las internacionales (LIDEMA. 2010. Estado Ambiental de Bolivia 2010).
Muchos países de la región ya están sufriendo los efectos de la crisis y cambio climático con manifestaciones visibles debido al retroceso de los glaciares en la cordillera y la frecuencia e intensidad de desastres naturales con sequías, incendios forestales e inundaciones. Los inminentes impactos del Cambio Climático y la Crisis Alimentaria y las insuficientes normas y políticas de Soberanía Alimentaria se reflejarán en la inseguridad alimentaria nutricional crónica que amenaza en forma permanente el ejercicio del Derecho a Comer Bien de la población boliviana, latinoamericana y mundial.
Bajo este enfoque, el Comer Bien es un derecho objeto de violaciones masivas y sistemáticas. En nombre de la libertad de mercado, grandes corporaciones globales, destruyen nuestro mundo, nuestras vidas, nuestras culturas, nuestros conocimientos, nuestra agua y nuestros alimentos por hacerse de cuantiosas ganancias. Con la lógica de acumular el capital, se adueñan y destruyen la tierra (erosión), el aíre y el agua (contaminación), haciendo que los alimentos sean fruto de la mutación, además de monopolizar y mercantilizar nuestros recursos y robar la propiedad intelectual ancestral y la biodiversidad.
Esta realidad debe llevar a redefinir un nuevo marco conceptual regional como el comer bien, comer rico, alimentarse bien y saber alimentarse (Sumaj Miqhuy Miqhuna, Askin Sumaj Manq'aña, Yakaru Kavi), articulando la nueva categoría al Vivir Bien.
Por ello se debe garantizar, respetar y proteger "la realización del derecho humano a una alimentación adecuada", entendida desde las organizaciones sociales como el comer bien, enmarcada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador", con acciones nacionales y regionales.
En ese marco, es determinante exigir que las políticas y decisiones de ejecución de programas que determine la Asamblea General de la OEA en Cochabamba sean atendidas con carácter prioritario por los gobiernos de los Estados miembros y que, al ser aplicadas, tengan efecto en las poblaciones pobres y vulnerables de esta región, para lograr el ejercicio del Comer Bien para Vivir Bien respecto a la Seguridad Alimentaria con Soberanía en Bolivia y en las Américas.
(*) Aida Ruegenberg Jerez es licenciada en nutrición, experta en seguridad y soberanía alimentaria. Se desempeña como gerenta de Programa y Proyectos de la Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE).
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de la autora y no comprometen la opinión ni posición del IPDRS.
80 - Integración regional desde Perú
* Fernando Eguren
En Sudamérica, mientras los discursos políticos de varios presidentes acuden de forma permanente a los imaginarios de la integración regional, hay procesos económicos que trascienden el contenido simbólico y, de hecho, lo contradicen o le plantean las inquietudes emergentes de la propia realidad. En el presente artículo el destacado sociólogo peruano Fernando Eguren desmenuza las intersecciones entre un contexto turbulento y las vías, reales e ideales, de una posible integración regional.
La motivación para escribir estas desordenadas líneas es la invitación de mis amigos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica para reflexionar sobre la perspectiva peruana del proceso de integración regional (andina, sudamericana) en los temas de desarrollo rural. Por eso parto con una caracterización a vuelo de pájaro sobre los procesos económicos y sociales de las últimas décadas y me pregunto ¿de qué manera esta integración regional contribuiría a enfrentar los desafíos presentados por un mundo tan cambiante? Luego doy unos brochazos sobre el estado en que está el agro peruano. Finalmente, regreso a las reflexiones expuestas en la primera parte, para vincularlas al proceso peruano.
Una mirada al pasado
En los viejos tiempos -los tiempos en los que el pensamiento de la CEPAL era un faro que iluminaba la senda hacia un desarrollo basado en el rol protagónico del Estado y en la agregación de valor por vía de la industrialización- la integración económica de los países latinoamericanos era concebida como una manera de sumar mercados nacionales insuficientemente desarrollados.
En efecto, la industrialización requería de grandes mercados para revertir la dependencia económica de los países de la región frente a los países desarrollados en los que los productos manufacturados eran comprados por los países subdesarrollados a precios altos, mientras que aquéllos adquirían a precios bajos las materias primas que exportábamos.
La manera de romper el círculo vicioso era el desarrollo industrial, para lo cual había que integrar los pequeños mercados nacionales y promover y proteger la producción industrial, hasta que ésta fuera suficientemente desarrollada y competitiva. Los gobiernos se pondrían de acuerdo en una división del trabajo en la que cada país desarrollaba el tipo de industrialización que más se acomodaba a su vocación y posibilidades, pero en una perspectiva de complementariedad entre los países. De este modo, la región latinoamericana y sus subregiones -entre ellas la andina-podrían modernizar sus economías, superar la dependencia que las mantenía en el subdesarrollo y negociar en mejores términos con los países del norte.
La modernización de la economía suponía, además, importantes cambios socioeconómicos nacionales, entre ellos las reformas agrarias, necesarias tanto por razones económicas -ampliar los mercados-, como sociales -extender la comunidad política y la ciudadanía- y políticas -profundizar y consolidar la democracia. Las reformas agrarias en algunos países de importante población indígena significaron avances importantes en el camino hacia su condición ciudadana.
Entre las décadas del cincuenta y mediados de los setenta -los viejos tiempos-, el objetivo del desarrollo, con variaciones entre países, era claramente el pasaje de sociedades rurales y economías agrarias a sociedades urbanas y economías industrializadas. El Estado era un actor principal, ocupándose directamente de actividades económicas consideradas estratégicas, como telecomunicaciones, producción de energía y siderurgia; alentando y orientando al sector privado con diferentes formas de estímulos, protecciones y subsidios. La economía era de mercado, pero fuertemente intervenido por el Estado. El modelo de sociedad era, rasgos más rasgos menos, el de las sociedades industriales del hemisferio norte.
En tiempo presente
Veinte años después la situación no podía ser más diferente. La urbanización ocurrió, pero no por el crecimiento de puestos de trabajo de la industria y de los servicios complementarios solamente, ni siquiera principalmente, sino por el boom demográfico y por las migraciones masivas del campo a la ciudad, que continuaron aún en los países en los que, como en el Perú, se ejecutaron reformas agrarias.
El modelo de sociedad industrial con una fuerte burguesía nacional y un proletariado numeroso no cuajó. La meta de una economía regional articulada a través de los mercados y con una planificada división del trabajo fue reemplazada por estrategias de relaciones bilaterales -tratados de libre comercio- con los países del norte y los países emergentes, particularmente la China. Así, la estrategia de sumar mercados nacionales restringidos para crear un gran mercado regional andino o latinoamericano fue remplazada por el aprovechamiento de los grandes mercados ya existentes.
La liberalización de las economías contribuyó a desmontar mucho de lo que se había avanzado en industrialización, debilitando tanto a la burguesía industrial como al proletariado organizado; el capital extranjero fue controlando el acceso y explotación de las industrias extractivas en economías que se fueron volviendo otra vez primarias; se reinició la concentración de la propiedad de las tierras de cultivo ahí donde éstas habían sido distribuidas por las reformas agrarias.
El objetivo de llegar a ser un país desarrollado por la vía de la industrialización, que implicaba, como ya se mencionó, una fuerte intervención estatal, fue remplazado por un modelo en el que el fin es ser un país de economía abierta, totalmente sometido al mercado, conduzca éste o no a una sociedad más democrática, más integrada o más industrializada.
Mientras estos procesos ocurrían, los avances científicos y tecnológicos, particularmente en los campos de la física, bioquímica, microbiología, biología celular y molecular, microelectrónica, informática y robótica, fueron de tal naturaleza que transformaron las formas de producir, las escalas de producción, la organización social para la producción y las estructuras de costos. En términos de la economía política, el rápido desarrollo de las fuerzas productivas en las últimas décadas fue modificando también las relaciones sociales de producción, en donde las oportunidades para una fuerza laboral poco educada son cada vez menores.
Así como antes la dependencia económica se sustentaba en la relación desigual en el intercambio de bienes manufacturados -de mayor valor- por materias primas -de menor valor-, actualmente se fundamenta en la inmensa diferencia del valor agregado entre un producto que requiere una gran cantidad de conocimientos incorporados -un microchip, por ejemplo- y los materiales básicos que lo componen, parte de los cuales son exportados por nuestros países. La diferencia de precios entre ambos es inconmensurable. Los países desarrollados investigan, crean y producen los microchips. En cambio, para todos los efectos prácticos, nosotros, en Sudamérica, seguimos exportando materias primas o bienes manufacturados de bajo valor agregado.
Al mismo tiempo. en las últimas décadas, mientras todos estos procesos ocurrían, el mundo se ha ido dando cuenta de que las formas de producir y de consumir originadas desde la revolución industrial de fines del siglo XVIII, hasta nuestros días, han tenido tantos impactos negativos en el medio ambiente y en el clima que son claramente insostenibles. Por primera vez se va desarrollando una conciencia de que lo que está en riesgo es el destino de toda la humanidad, no solamente de una región o de una subregión. Esto es algo nuevo. No es que la competencia y las rivalidades entre países y entre regiones desaparezcan, ni mucho menos. Pero va surgiendo la necesidad de que todos los países deben someterse a ciertas reglas de juego comunes, que implican un cambio importante en la relación de la sociedad con la naturaleza. Esta relación no puede ser la de ‘extracción sin devolución', sino de ‘extracción con reposición'. Como los recursos no renovables no pueden ser repuestos por definición, su explotación debe ir reduciéndose para dar lugar al uso de recursos renovables (un buen ejemplo es el de la sustitución de la energía fósil por fuentes de energía renovables).
Desde Perú
Después de la reforma agraria de 1969-1975, que expropió todos los latifundios del país, y del rotundo fracaso de las cooperativas que creó la reforma, el paisaje agrario peruano quedó hegemonizado por la mediana y pequeña propiedad y por el minifundio.
A partir de la mitad de la década de 1990, sin embargo, las políticas neoliberales, la modificación de la legislación de tierras y una economía mundial en expansión estimularon un nuevo proceso de concentración de la propiedad de la tierra, particularmente en la costa, región con los suelos más productivos, riego permanente y con mayor inversión en infraestructura y bienes públicos.
Actualmente cerca de un tercio de esas tierras están en manos de corporaciones latifundistas, con áreas superiores a las mil hectáreas. Un grupo económico ha logrado acumular 80 mil hectáreas de tierras de cultivo en esa región, lo cual no tiene ningún antecedente en la historia colonial y republicana del país.
Los sucesivos gobiernos han mantenido hasta la actualidad, en general, las políticas que estimulan la consolidación de la modernización neolatifundiaria. La totalidad de estas empresas exporta su producción y un puñado produce biocombustibles para la exportación y el mercado nacional. Es decir, la integración económica de la agricultura es con los mercados del norte y de las economías emergentes.
Perú ha firmado muchos acuerdos de libre comercio, y lo continúa haciendo, lo cual ata al país a una serie de compromisos que hacen muy difícil una reorientación del destino de su producción y de su comercio en la perspectiva de una integración regional. Por otro lado, varios países de la región compiten con el Perú por mercados. Quizá el caso más claro es Chile, en el rubro de las frutas.
El comercio de productos del Perú con los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es marginal. En el año 2001, el 5.5% de las exportaciones peruanas iba a los países de la CAN (Bolivia, Colombia y Venezuela). Una década después ese porcentaje apenas se había incrementado, en términos relativos, a 5.8% (ver cuadro 1). En cuanto a las importaciones, su peso relativo casi se mantuvo estable, pasando de representar el 10.0% en el año 2001, al 10.1 (ver cuadro 2).
Cuadro 1
Perú: exportaciones en miles de millones de US$
|
|
Año 2001 |
Año 2010 |
|
Exportaciones totales mundo |
6,970 |
34.486 |
|
Exportaciones CAN |
382 |
1.984 |
|
Bolivia |
101 |
381 |
|
Colombia |
153 |
787 |
|
Venezuela |
127 |
816 |
Cuadro 2
Perú: importaciones en miles de millones de US$
|
|
Año 2001 |
Año 2010 |
|
Importaciones totales mundo |
8.038 |
31.320 |
|
Importaciones CAN |
803 |
3.163 |
|
Bolivia |
61 |
382 |
|
Colombia |
384 |
1.331 |
|
Ecuador |
358 |
1.449 |
Fuente: Estadísticas Andinas.
http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/Tema.aspx?codtema=21
Rastros para el debate
Desde el punto de vista de las opciones políticas concretas, nada nos permite afirmar que el Perú cambiará de orientación en búsqueda de un fortalecimiento de una integración económica regional. Mi impresión es que las propuestas actuales de integración regional no se plantean los desafíos que están expresados en la primera parte de estas notas. No hay una nueva visión compartida de un modelo de desarrollo socioeconómico futuro. No la podría haber, puesto que los países mismos, tomados individualmente, no la tienen. ¿Qué tipo de sociedades queremos? No basta repetir conceptos generales de ‘sociedades democráticas, incluyentes, pluralistas" que se han convertido en expresiones retóricas.
Ni los partidos políticos -los que precariamente sobreviven- ni los movimientos sociales plantean una visión de futuro que permitan organizar y orientar el presente. Los discursos políticos se enriquecieron porque han evidenciado y reconocido los derechos y las particularidades de diferentes sectores de la sociedad: las mujeres, los pobres, los indígenas, y diferentes minorías, pero han perdido su capacidad de ser una referencia articuladora e integradora del conjunto de la sociedad. Por el contrario: algunos de los discursos particulares son claramente excluyentes.
No me queda para nada claro en qué medida las actuales propuestas de integración son importantes para responder a los retos del cambio climático; para afrontar la necesidad de cambiar los paradigmas de la relación sociedad-naturaleza que deterioran los recursos y que se sustentan en los actuales modos de producir y de consumir; para garantizar la seguridad alimentaria en el mediano y largo plazo; para universalizar y mejorar sustancialmente la educación básica y la educación superior para convertir el conocimiento en el principal insumo productivo y, al mismo tiempo, para democratizar el acceso a oportunidades.
En cuanto al desarrollo rural, tampoco me queda claro en qué medida la "integración regional sudamericana o la de Centroamérica y el Caribe, constituyen el mejor escenario para construir una alternativa de desarrollo de base campesina indígena", como leemos en un documento del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica.
No cabe la menor duda de que el reconocimiento y el respeto de las poblaciones indígenas y de sus derechos es importante, y es un logro destacado de las poblaciones indígenas latinoamericanas que este reconocimiento haya dado grandes pasos en las últimas dos décadas. Pero el desarrollo de los espacios rurales no puede limitarse al papel que pueden cumplir el campesinado y las poblaciones indígenas. El universo rural es mucho más amplio, pues incluye a centenares de miles de agricultores y pobladores rurales que no son ni campesinos ni indígenas.
Para hacer producir más la tierra, sin agotarla, es decir, de manera sostenible, será necesario, por lo demás, no sólo utilizar los conocimientos de campesinos e indígenas, sino los de la ciencia más moderna. La demanda creciente de alimentos requiere incrementar los rendimientos por unidad de superficie, y ello implica modificar las técnicas de cultivo combinando de manera inteligente nuevos y viejos conocimientos y experiencias.
Mientras los precios estén determinados básicamente por el mercado -y todavía por muchas décadas esto seguirá siendo así en el mundo- también hay que producir de manera económicamente eficiente. La producción campesina e indígena tiene la ventaja de que es bastante más sostenible que la producción moderna convencional, pero aún está muy lejos de ser lo productiva que puede y debe ser.
* Sociólogo, investigador y docente especializado en desarrollo rural. Preside el directorio del Centro de Estudios Sociales Peruanos (CEPES), dirige las revistas La Revista Agraria (http://www.larevistaagraria.org/) y Debate Agrario (http://www.cepes.org.pe/debate/debate.htm) de la misma institución y ha escrito varios libros sobre temas rurales peruanos.
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.
79 - De la agroindustria rural a los sistemas agroalimentarios localizados
* François Boucher y Thomas Pomeón
En este artículo se reconstruye y analiza cómo ha sido la evolución del concepto de Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL) durante los quince últimos años, insistiendo en particular en su conceptualización como proceso de construcción territorial que permite revelar y "activar" los recursos locales y la eficiencia colectiva, que se expresa a niveles horizontal (red profesional), vertical (cadena productiva) y transversal (territorio). A partir de la reflexión sobre la evolución de la noción de SIAL, y de las lecciones aprendidas de varios casos empíricos en América Latina se busca mostrar cómo puede volverse un enfoque operacional pertinente para analizar las realidades territoriales y acompañar los procesos de desarrollo, desde una perspectiva que complemente y refuerce los trabajos sobre la Agroindustria Rural (AIR) y, a la vez, volver operativo el enfoque de proyectos, programas y políticas de desarrollo territorial.
Un Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL) se define como una forma particular de sistema productivo organizado en torno a recursos locales específicos.
Las políticas de apoyo al desarrollo de la Agroindustria Rural (AIR) surgieron en América Latina en los años ochenta, con el fin principal de combatir la pobreza en las zonas rurales marginadas. Con la AIR se pretendía aumentar el ingreso de los pequeños productores, gracias a una mayor generación y retención del valor agregado proveniente de la economía campesina, mediante diversas actividades de post cosecha realizadas localmente, como por ejemplo la transformación de productos alimentarios, logística, almacenamiento y mercadeo.
Sin embargo, en el contexto actual de globalización y liberalización comercial, la AIR se enfrenta a nuevos desafíos, como los cambios rápidos en los circuitos de distribución, mayor competencia con los productos industriales, nacionales e importados, y nuevas exigencias por parte de los consumidores, como la calidad y ética social. Este entorno resulta difícil si a ello se agrega la permanencia, incluso el aumento de la pobreza en las zonas rurales. Así, para mantenerse en el mercado y generar más ingresos la AIR necesita buscar nuevas fuentes de competitividad.
Territorio y economía
En ciertos territorios de América Latina se detectó el potencial competitivo de concentraciones geográficas de AIR, lo cual contribuyó a considerar la importancia de los vínculos que hay entre la AIR y el territorio en los procesos de desarrollo local. Estas características de anclaje territorial y concentración geográfica de la actividad económica empezaron a ser examinadas bajo un nuevo enfoque de reflexión denominado SIAL, surgido a finales de los años noventa como un nuevo modelo de las formas de organización localizada (Muchnik y Sautier, Systèmes agro-alimentaires localisés et construction de territoires. Proposition d'action thématique programmée. CIRAD, Paris, France, 46p. 1998), en la continuidad de un encadenamiento de nociones teóricas sobre distritos industriales, Sistemas Productivos Locales (SPL) y clusters o concentraciones geográficas.
Al relacionar actividad económica y territorio, se considera a lo local como una entrada pertinente para analizar los procesos de desarrollo y elaborar proyectos y políticas de apoyo. Bajo este enfoque, se empezaron a asimilar ciertas concentraciones geográficas de AIR como SIAL, debido a sus capacidades para organizarse en torno a ciertos recursos territoriales comunes. El análisis de esta facultad colectiva condujo a la definición del concepto de los SIAL, que se presentó como la capacidad para movilizar de manera colectiva recursos específicos en la perspectiva de mejorar la competitividad de las AIR (Boucher, F. Enjeux et difficulté d'une stratégie collective d'activation des concentrations d'Agro-Industries Rurales, le cas des fromageries rurales de Cajamarca, Pérou. Tesis de doctorado, Universidad de Versalles Saint Quentin en Yvelines, 2004, 436p). En este proceso, la acción colectiva, las redes y los procesos de articulación entre territorio, saber-hacer y actores, juegan un papel central, lo cual los acerca al concepto de eficiencia colectiva propuesta por Hubert Schmitz para los clusters (Collective efficiency and increasing returns. IDS Documento de trabajo N° 50, GB, 28p., 1997).
Sin embargo, el desarrollo actual de la AIR se enmarca en un nuevo contexto, caracterizado, en primer lugar, por la permanencia, e incluso, el aumento de la pobreza rural que se buscaba reducir. En segundo lugar, la liberalización comercial implica un aumento de la competencia con las grandes industrias agroalimentarias, no solamente en los países latinoamericanos sino a escala global, por lo cual deben buscarse nuevas fuentes de competitividad.
En este contexto, señalamos la divergencia en el desarrollo de los diferentes tipos de AIR, y en particular el surgimiento y la consolidación de clusters o concentraciones de unidades de transformación especializadas de AIR, que han podido ser identificadas en numerosos países de América Latina. Resaltamos también que la competencia, que se ha amplificado, tanto a nivel nacional como en relación a las importaciones, afecta tanto los productos finales como a las materias primas. Recordemos el caso de la leche y productos lácteos locales, que deben competir no sólo con la leche en polvo importada, sino también con los sustitutos (caseinatos, grasa vegetal, etc.) y con productos procesados (quesos, mantequilla, etc.).
Desarrollo del concepto SIAL
La relación entre AIR y territorio permite esbozar nuevas reflexiones considerando que en el territorio donde se localizan concentraciones de AIR hay recursos específicos que, mediante su activación y combinación con recursos exógenos, permiten establecer estrategias para insertarse en las cadenas productivas y en nuevos mercados. Esta hipótesis nos lleva a considerar la noción de SIAL a partir de su evolución en el tiempo, distinguiendo tres "olas" o etapas de trabajo.
La primera ola se identifica por la aparición del concepto SIAL en la continuidad de una serie de nociones teóricas iniciadas por los trabajos del economista inglés Marshall a principios del siglo XX, y consolidadas por las nociones de Sistema Productivo Local (SPL). La segunda ola se caracteriza por la identificación del proceso de activación de recursos territoriales. Las investigaciones sobre casos empíricos realizados en esta etapa ha permitido la identificación de un ciclo del proceso de activación SIAL. La tercera ola está definida por la integración y ampliación del concepto SIAL, sobre todo ante la aparición de nuevo temas y desafíos para el sector agrícola y agroalimentario tales como la multifuncionalidad rural, nuevas exigencias de los consumidores y la creciente competencia por la apertura de los mercados.
La noción de territorialidad permitió a Pecqueur desarrollar el concepto de Sistema Productivo Localizado (SPL) como una forma de desarrollo basada en dinámicas endógenas, con tres características principales: Lo pequeño, por su capacidad de adaptación y flexibilidad; lo cercano, por sus articulaciones directas y sus relaciones de confianza y lo intenso, por la fuerte densidad de la actividad.
Los SIAL se centran en una red compleja de relaciones entre actores, productos y territorios. Por ejemplo, al hablar de un sistema lechero, involucra el producto (la leche y derivados), los actores (ganaderos, productores de lácteos, abastecedores de insumos, acopiadores, consumidores, transformadores) localizados e interrelacionados en un territorio determinado. La definición de SIAL está claramente vinculada con una visión territorial de la AIR. Relaciona las concentraciones de AIR con SPL específicos, en la medida en que se articulan hacia atrás con la producción agrícola y los recursos naturales, y hacia adelante con el consumo de bienes que el consumidor incorpora literalmente a su cuerpo.
Desde el inicio de la década del 2000 el enfoque SIAL ha permitido entender el funcionamiento de las concentraciones geográficas de AIR y, asimilándolas a los clusters de baja intensidad de Altenburg y Meyer-Stamer (Courlet P, Pecqueur B (Les systèmes industriels localisés en France: un nouveau modèle de développement. In: G. Benko et A. Lipietz (dir.). Les régions qui gagnent. Paris: Presse Universitaire de France: 81-102.1999), darles nuevas perspectivas de desarrollo. Pero ha sido necesario superar esta primera definición de los SIAL con un enfoque más que todo territorial, y encontrar nuevos elementos relacionados con la economía de las proximidades, las acciones colectivas y la coordinación de actores, para fortalecer estas concentraciones de AIR en el entorno actual de liberalización comercial.
La activación y el ciclo SIAL
El proceso de activación es fundamental, porque a través de éste se realiza la valorización de los recursos específicos de un territorio dado. Recordemos que es la "capacidad para movilizar de manera colectiva recursos específicos en la perspectiva de mejorar la competitividad de las AIR" (Boucher, 2004). Radica en la distinción entre recursos genéricos que se pueden encontrar en varias localidades y recursos específicos, anclados territorialmente, y por tanto es fuente de ventaja competitiva. Estos recursos, en la mayoría de los casos (saber-hacer particulares, una identidad común, reputación de un producto etc.), no existen de manera yaciente (como un recurso minero, por ejemplo), se manifiestan cuando son "activados" en procesos productivos territorializados que los revelan como recursos propios del territorio. Este proceso de activación se articula en una relación entre actores y territorio, en la cual ellos, mediante el efecto de territorialidad de Pecqueur, colectivamente movilizan los recursos específicos del territorio, con la posibilidad de combinarlos entre sí, y también con recursos genéricos (y/o exógenos) para su activación.
Este contexto condujo la reflexión sobre los SIAL hacia una problemática específica en torno a la calificación y el desarrollo sustentable. Por las características simbólicas de sus productos y servicios, y por su proximidad física con los consumidores, los SIAL representan una especificidad que tiene mucho que ver con su vinculación al territorio. Por otro lado, y tratándose de actividades agroalimentarias, los SIAL remiten también a temas vinculados con el manejo de los recursos naturales y el uso de la biodiversidad, lo cual los ubica de inmediato en el debate sobre el desarrollo sustentable.
En varios aspectos, los procesos actuales de calificación, ya sea de tipo denominación de origen, o de "sello social" como el comercio justo, aparecen fuertemente ligados al enfoque SIAL, en tanto que éste se define como la activación de recursos específicos locales en un territorio dado mediante la acción colectiva de los actores (Requier-Desjardins D. L'évolution du débat sur les SYAL : le regard d'un économiste. Ponencia presentada en el XLIII coloquio de la Association de Science Régionale de Langue Française, Les dynamiques territoriales : débats et enjeux entre les différentes approches disciplinaires, Grenoble-Chambéry, 11-13 de julio del 2007).
La especificidad reside en que estos procesos de calificación se relacionan cada vez más con la demanda, ya que en muchos casos son los consumidores quienes juzgan la calidad (territorial) de un producto o un servicio. Tal como lo menciona Requier-Desjardins, el desarrollo de los procesos de calificación vinculados con el territorio explica también la diversificación de las actividades dentro de los SIAL y su carácter multifuncional, dado que la calificación territorial se puede referir a una canasta de bienes y servicios, y no solamente a un producto, lo que se puede definir como una "renta de calidad territorial". El ejemplo más elocuente de esta "renta de calidad territorial" es sin lugar a duda el turismo gastronómico, es decir, la articulación en un mismo territorio entre actividades agroalimentarias y turísticas.
Estos distintos aspectos orientaron la evolución teórica del enfoque SIAL más allá de su aceptación como herramienta de descripción y análisis de las concentraciones de agroindustrias rurales. El SIAL, con su tamaño reducido (su escala local), su vínculo con el territorio, su orientación hacia los pequeños productores, su valorización del saber-hacer, y las prácticas tradicionales, ofrecen otra perspectiva para pensar la competitividad en el contexto de la "nueva" globalización o, mejor dicho, en el de la contestación creciente de los modelos dominantes de producción, comercialización y consumo. Mediante el seguimiento y asesoramiento de los procesos de activación de los recursos específicos, el enfoque SIAL surge como un nuevo método de acompañamiento del desarrollo de las concentraciones de agroindustrias rurales, poniendo énfasis en la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades, en el territorio y en las estrategias para aprovechar las nuevas oportunidades de la globalización.
Hoy en día, frente a los nuevos desafíos de la AIR ligados al contexto marcado por la liberalización comercial y los niveles de pobreza, la relación entre AIR y territorio ha permitido abrir un nuevo sendero de desarrollo especialmente válido cuando las AIR conforman clusters o concentraciones geográficas. Se pueden hacer algunas reflexiones sobre esta relación:
A nivel de la agroindustria rural y del territorio: Las concentraciones geográficas de AIR conforman agrupaciones de empresas rurales o clusters artesanales como lo entienden estableciendo una tipología de clusters en función de los grados de industrialización en el cual el primer nivel se define como de artesanía. Se necesita un proceso de activación colectiva de recursos territoriales para que las concentraciones de AIR logren vincularse con los canales modernos de comercialización y de esta forma potencien su competitividad y desarrollo. Este proceso requiere tanto la creación de un bien territorializado como acciones colectivas adaptadas, así como nuevas formas de coordinación entre actores. En el caso de las acciones colectivas destaca la importancia de distinguir entre las estructurales y las funcionales.
A nivel teórico: Para entender la noción de SIAL como sistema complejo se requiere articular disciplinas, enfoques y nociones teóricas. Es decir, se necesita correlacionar a las ciencias biotécnicas con la economía, la geografía, la sociología y la antropología. En la misma economía se movilizan la economía industrial y la economía de las proximidades, interrelacionando proximidad geográfica, organizacional e institucional. Pero también se refiere a la economía de la acción colectiva, al capital social y el manejo de bienes comunes o de club. En la sociología y la antropología se necesita integrar los fenómenos identitarios y la patrimonialización. Se requiere vincular otros temas como la calidad y la calificación de productos, la multifuncionalidad y la canasta de bienes y servicios.
Actualmente esta relación AIR-territorio desemboca en una noción SIAL renovada, en la cual el SIAL es visto como un proceso de construcción, como un espacio territorial construido por las relaciones de actores que tienen entre ellos intereses comunes ligados al sector agroalimentario rural.
De esta forma, la noción SIAL está en el centro mismo de la relación AIR-territorio y permite a la vez entender y analizar las concentraciones geográficas de AIR, pero también formular las estrategias de desarrollo de éstas. Actualmente el SIAL es a la vez un concepto (todavía no estabilizado), un enfoque, un modulo de enseñanza, un método de activación de recursos territoriales, y un método de acompañamiento del desarrollo de concentración de agroindustrias rurales. El enfoque SIAL hace posible tener una nueva visión sobre el "desarrollo territorial de la AIR", lo cual permite convertir ciertas oportunidades (ligadas a recursos territoriales que se pueden cualificar, a nuevas formas de consumo de tipo "global", a nuevos circuitos de distribución comercial) en realidades.
Desafíos
Sin embargo, en el caso de América Latina la situación de las AIR es todavía muy difícil debido a la falta de políticas apropiadas que faciliten el proceso. En especial, se necesitan leyes que promuevan y protejan las marcas colectivas, los sellos y las denominaciones de origen, así como la creación de los organismos de promoción, regulación y control de esos mecanismos, de tal forma que no sean simples figuras jurídicas de propiedad industrial, sino que tomen en cuenta los desafíos en términos de desarrollo local. Además, se necesita revisar las políticas que han convertido progresivamente ciertos bienes públicos „Ÿcomo la educación, la formación profesional, la innovación, la transferencia tecnológica y la salud„Ÿ en bienes privados, dificultando el desempeño de las AIR, a menudo relegado al margen de los circuitos de comercialización dominante y de la formalidad.
En efecto, en un entorno marcado por la globalización y la presión de la competencia externa, el SIAL „Ÿsea éste visto como noción teórica, enfoque, sistema de enseñanza o método de análisis y acompañamiento del desarrollo de concentración de agroindustrias rurales„Ÿ puede contribuir a diversificar, mejorar y aumentar el control de calidad de su producción. Esta situación puede ser posible gracias a la existencia de ventajas derivadas de externalidades positivas (como resultado de la proximidad de empresas), acciones colectivas de los actores del sistema y activos específicos propios del SIAL, tales como el origen de los productos y las tradiciones de producción y consumo. En este contexto, el concepto de territorio puede ser visto como un conjunto de factores y/o como un espacio de relaciones muy estrechas entre sus habitantes y sus raíces territoriales, algo que se podría denominar "terruño-patrimonio", o también "Sistema Local de Innovación".
Actualmente, se busca convertir el enfoque SIAL en una herramienta de gestión territorial a través de un proyecto llevado a cabo en cuatro países de latinoamericanos. De esta forma, se espera llegar a una nueva etapa de la conceptualización de los SIAL en la cual este enfoque jugará un papel relevante en la formulación de políticas públicas para la promoción del desarrollo territorial.
* François Boucher es Investigador del CIRAD-IICA/UMR Innovation, México D.F., México. Thomas Poméon es investigador de la UA Chapingo-CIRAD/CIESTAAM-UMR Innovation, Texcoco, México.
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de los autores y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.
78 - Etanol y monocultivo de caña en Brasil
* Maria Luisa Mendonça
En esta nueva entrega del boletín quincenal Apuntes, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) comparte con las y los suscriptores un tema de actualidad y preocupación permanente: el efecto de la expansión de la frontera agrícola dedicada al monocultivo para la producción de etanol. La autora ofrece información detallada sobre la experiencia brasileña y alerta respecto a los peligros de la práctica, ya notablemente extendida en su país. Como siempre, nuestro sitio queda abierto al debate.
Todo monocultivo provoca impactos socio-ambientales, una vez que es realizado de manera extensiva con un único vegetal. Además de agotar el suelo, con el pasar del tiempo reduce la biodiversidad causando devastación ambiental. Desde el punto de vista social, la expulsión de la población rural de sus tierras para dar lugar a los monocultivos causa desempleo y reduce la producción de alimentos, que es realizada principalmente por pequeños y medianos agricultores.
En el caso de la producción de caña de azúcar, desde el plantío hasta la cosecha los impactos ambientales y sociales son enormes. El uso intensivo de productos químicos hace que la contaminación del suelo y de las aguas sea inevitable. Los agrotóxicos son utilizados desde el proceso de preparación del suelo, con productos para inhibir el nacimiento de hierbas y eliminar insectos. Cuando la caña comienza a brotar, son aplicados herbicidas que provocan la contaminación del suelo y de las fuentes de agua, inclusive en el subsuelo.
Las quemas aún son frecuentes en la cosecha de la caña, a pesar del aumento de la mecanización en el sector. Esa práctica destruye los microrganismos del suelo, contamina el aire y causa males respiratorios. La quema de la paja de la caña libera gases que contribuyen al efecto invernadero. El hollín liberado a partir de la misma causa perjuicios al bienestar y a la salud de la población, pues una gran cantidad de cenizas es lanzada sobre las ciudades próximas a las labranzas. En São Paulo, el mayor productor de caña del país, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), ha alertado que las quemas llevan la humedad relativa del aire a alcanzar niveles extremadamente bajos, entre 13 y 15%.
Efectos en la salud
Un parte técnico del Ministerio Público del Trabajo de Mato Grosso del Sur ya advirtió, hace cuatro años, que la quema de la caña "resulta en la formación de sustancias potencialmente tóxicas, tales como el monóxido de carbono, amonio y metano, entre otros, siendo el material fino (el que contiene partículas menores o iguales a 10 micrómetros -PM10-) el contaminante que presenta mayor toxicidad y que ha sido más estudiado. Este material está constituido en su mayoría (94%) por partículas que alcanzan las partes más profundas del sistema respiratorio, traspasan la barrera epitelial, alcanzan el intersticio pulmonar y son responsables del desencadenamiento de enfermedades graves".
El documento cita diversos estudios científicos, como los del Dr. Marcos Abdo Arbex, médico y perito, que "revelaron que la contaminación atmosférica generada por la quema de la caña de azúcar llevó a un significativo aumento de los casos hospitalarios para tratar el asma". También fueron citadas otras enfermedades cardiacas, arteriales y cerebro-vasculares, "tanto efectos agudos (aumento de ingresos y de muertes por arritmia, enfermedad isquémica del miocardio y cerebral), como crónicos, por exposición en el largo plazo (aumento de mortalidad por enfermedades cerebro-vasculares y cardiacas)".
Problemas sociales
El mismo informe estatal destacó que "el no cumplimiento de la legislación del trabajo y las intoxicaciones de los trabajadores por productos químicos; la muerte de los trabajadores por inhalación de gases cancerígenos; la incidencia de problemas respiratorios, pues la quema libera gas carbónico, ozono, gases de nitrógeno y de azufre (responsables de las lluvias ácidas); además del indeseado hollín (que contiene sustancias cancerígenas) provocado por la quema de paja".
Por otra parte, "las condiciones de trabajo exponen a los cortadores de caña a contaminantes que llevan al riesgo potencial de enfermar, principalmente, por problemas respiratorios y de cáncer de pulmón" (Ministerio Público Del Trabajo. REF.: OF/PRT24ª/GAB-HISN/Nº 134/2008 Autores: Sônia Corina Hess, profesora de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul y Heiler Ivens de Souza Natali, procurador del Ministério Público del Trabalho de Mato Grosso do Sul, 06/05/08).
Ataque al medio ambiente
De acuerdo con el investigador Horacio Martins, "uno de los gases responsables del efecto invernadero, el óxido nitroso, tiene como principal fuente de emisión la agricultura y es 310 veces más contaminante que el dióxido de carbono, el más común en la atmósfera". Martins cita también el problema de la "contaminación de las aguas y del suelo por los agrotóxicos y los herbicidas, así como la saturación de los suelo por los fertilizantes nitrogenados", además de la "compactación de los suelos por la moto-mecanización pesada" (Horacio Martins de Carvalho, Avalanche do Imperialismo Verde, 03/05/07).
Un estudio del impacto de la producción de etanol sobre las fuentes de agua, publicado por la National Academies Press de los Estados Unidos, revela que, "La calidad del agua subterránea, de los ríos, del litoral y de los manantiales puede ser impactada por el creciente uso de fertilizantes y pesticidas utilizados para la producción de los biocombustibles. Altos niveles de nitrógeno es la principal causa de la disminución del oxígeno en regiones conocidas como ‘zonas de la muerte', las cuales son letales para la mayoría de los seres vivos. La contaminación sedimentada en lagunas y ríos también puede causar erosión del suelo" (National Academies Press, Report Considers Impact of Ethanol Production on Water Resources, 10/10/07, http://www.nationalacademies.org/morenews/20071010.html).
Además de la contaminación de los recursos hídricos, se utiliza mucha agua en la producción del etanol. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Natural Research, son necesarios 7 mil litros de agua para cultivar 12 kilos de caña, que son usados para la producción de un litro de etanol. Cada litro de etanol genera 10 litros de agua residual contaminada.
Según la agrónoma Marília Castro Lima, de la Universidad Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), cada litro de etanol producido genera de 10 a 13 litros de vinhoto (Residuo pastoso y de mal olor que sobra tras la destilación de la caña de azúcar fermentada). Una parte del vinhoto es utilizada como fertilizante una vez diluida en agua. Varios investigadores han advertido que esta sustancia contamina ríos y fuentes de agua subterráneas. Además, en Brasil la mayor parte de los depósitos de vinhoto no son hechos de cemento, por lo tanto, esa sustancia contamina el subsuelo y los acuíferos.
Precio y uso de la tierra
Otro efecto de la expansión de los monocultivos para la producción de mercancías es el aumento del precio de la tierra. En 2007 este aumento tuvo una media de 18%. Según el profesor José Gilberto de Souza de la Universidad Estatal de São Paulo (UNESP), "esa trayectoria ha sido influenciada de modo más decisivo por la expansión de la caña" (Radioagencia Notícias de Planalto 05/05/08).
Otro de los estudios más importantes sobre la transformación en las formas de utilización de la tierra y su relación con el aumento en las emisiones de carbono fue publicado por la revista Science. Los autores afirman que "La mayoría de los estudios anteriores descubrió que sustituir gasolina por biocombustibles podría reducir la emisión de carbono. Esos análisis no consideraron las emisiones de carbono que ocurren cuando los agricultores, en todo el mundo, responden a la alza de precios y convierten bosque y pastos en nuevas plantaciones, para sustituir labranzas de granos que fueron utilizadas para los biocombustibles" (Science Magazine, 28/2/2008, Use of U.S. Cropland for Biofuels Increases Greenhouse Gases Through Emissions from Land-Use chang).
El artículo cita el aumento del precio de la soya como factor de influencia para acelerar el desmantelamiento de la Amazonía y estima que su cultivo para la producción de diesel resulta en una "deuda de carbono" que llevaría 319 años para ser compensada. De acuerdo con el investigador Timothy Searchinger, de la Universidad de Princeton, "Bosques y pastos guardan mucho carbono, por lo tanto no hay como conseguir beneficios al transformar esas tierras en cultivos para bio combustibles" (Science Magazine, 28/2/2008, Use of U.S. Cropland for Biofuels Increases Greenhouse Gases Through Emissions from Land-Use change) .Esa investigación demuestra que los efectos de la producción de agrocombustibles deben ser evaluados a partir de todo el ciclo de la expansión de monocultivos.
Expansión y daños acelerados
En Brasil, sabemos que las plantaciones de caña avanzan rápidamente, además de "empujar" la frontera agrícola de las haciendas de ganado y soya. En enero de 2008, el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian constató que el etanol producido a partir de la caña de azúcar y el biodiesel hecho a partir de la soya causan más daños al medio ambiente que los combustibles fósiles. La investigación alerta sobre la destrucción ambiental en Brasil, causada por el avance de las plantaciones de caña y soya en la Amazonía, en la Selva Atlántica y en el Bosque. Según el investigador William Laurence, "la producción de combustible, sea de soya o de caña, también causa un aumento en el costo de los alimentos, tanto de forma directa como indirecta" (Lusa 09/01/08. Un estudio de Science dice que el etanol puede ser más nocivo al ambiente que la gasolina (www.ultimahora.publico.clix.pt/noticia).
Papel del Estado
Estos impactos se han intensificados en los últimos años, con el aumento de la inversión gubernamental en la industria del etanol. Según datos de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), el área de plantación de caña de azúcar creció de 4.5 millones de hectáreas en 2006, a 8.5 millones de hectáreas en 2008, cuando hubo un crecimiento de 13.9% en la cosecha, con la producción record de 571.4 millones de toneladas. La producción de etanol llegó a 26.6 mil millones de litros, con la utilización de 325.3 millones de toneladas de caña (www.conab.gov.br/conabweb/download).
La tendencia está siendo fortalecida por el Programa Nacional de Biocombustibles, que goza de grandes subsidios por parte del gobierno. Datos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) revelan que actualmente hay propuestas de financiamiento que suman 7.2 mil millones de reales (3.5 billones de USD). El total de inversiones del banco para la construcción de nuevas centrales debe llegar a los 12.2 mil millones de reales (6 billones de USD).
La expansión de la producción de agrocombustibles tiene el efecto de multiplicar la destrucción ambiental, pues en la medida en que aumenta la demanda externa por el producto, Brasil es visto como el gran "granero", tanto para las plantaciones de caña como de soya. En entrevista al periódico Washington Post, Carlo Lovatelli, director comercial de la Bunge, multinacional que controla 93% de la exportación de la soya brasileña, afirmó que, "Si los Estados Unidos disputan la producción de etanol, el precio de la soya tiende a subir y esa demanda será abastecida por Brasil" (Washington Post, Losing Forests to Fuel Cars: Ethanol Sugarcane Threatens Brazil's Wooded Savanna, 31/07/07).
El efecto dominó también ocurre en la reproducción del ganado. El investigador Sérgio De Zen de la Universidad de San piensa que, "La llamada ganadería extensiva, organizada en grandes extensiones de tierra, migra ahora hacia Mato Grosso, Tocantins, hacia la frontera agrícola que amenaza los biomas amazónico y pantanero. De esa forma, el etanol, que en todas las cuentas aparece como alternativa económica viable para el mundo (en el camino hacia la sustitución del combustible fósil) se convierte en una amenaza ambiental" (O Estado de S. Paulo, "La caña invade los pastos y expulsa a los rebaños". 15/04/07).
Según el profesor Antonio Thomaz Júnior del departamento de Geografía de la Universidad Estatal de São Paulo, "la expansión de la caña de azúcar en el Brasil para producción de etanol puede avanzar sobre áreas donde actualmente se cultivan géneros alimenticios, además de poner en riesgo la integridad de importantes biomas, como la Amazonía y el Pantanal" (La caña puede perjudicar el medio ambiente y la producción de alimentos 03/04/07. (http://www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=984).
Contradicciones y salidas
Brasil continúa siendo uno de los campeones del mundo en concentración de riqueza y tierra, además de mantener un alto índice de pobreza y hambre. A pesar de todo el potencial agrícola del país, millones de personas sufren la violación de su derecho de acceso a la alimentación. Según datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), 14 millones de personas pasan hambre en el Brasil y más de 72 millones viven en situación de inseguridad alimentaria.
Un modelo de desarrollo compatible con la demanda histórica de los movimientos sociales tendría que priorizar la soberanía alimentaria y realizar la reforma agraria, para garantizar el acceso a la tierra a millones de trabajadores rurales. Al contrario, lo que presenciamos hoy es la legalización de la grilagem (Método de apropiación de tierras mediante falsas escrituras de propiedad) de tierras, favorecida por los órganos públicos, el aumento de la concentración de tierras, la mercantilización de la naturaleza y el incumplimiento de leyes ambientales y del trabajo. Es necesario defender un modelo de desarrollo que priorice la democratización de la tierra y la preservación de recursos naturales, a partir del cumplimiento de los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y quilómbolas.
(*) Maria Luisa Mendonça es periodista y directora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos www.social.org.br.
Artículo basado en el informe "Impactos de la producción de caña en la selva y Amazonía", publicado por la Comisión Pastoral de la Tierra y la Red Social de Justicia y Derechos Humanos www.social.org.br y www.cptpe.org.br
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de la autora no comprometen la opinión y posición del IPDRS
77 - Derecho a producir
* Arantxa Guereña
La agricultura ya no es la base de las economías suramericanas pero sigue siendo estratégica en el empleo, la balanza comercial, el crecimiento económico, equilibrio territorial y seguridad alimentaria. Los gobiernos de la región deben revisar su sesgo hacia la agroexportación, su miopía de género, garantizar el equilibrio en el acceso a la tierra y el agua y situar la pequeña agricultura en el centro de las políticas agrarias y de inversión pública. Esta sería una vía para reducir la pobreza y la desigualdad.
Con ese breve pero contundente resumen, Arantxa Guereña inicia la presentación del texto cuyo contenido se resume en la presente versión 77 de la serie Diálogos. La base del documento de Guereña fueron seis estudios nacionales (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú) encargados por Oxfam, en el marco de su campaña CRECE.
Tras la crisis por la escalada en el precio de los alimentos en 2007/08 -que por primera vez hizo que la cifra de personas que sufren hambre superase los mil millones- la inversión en agricultura volvió al primer plano de las preocupaciones de los gobiernos, las agencias internacionales de desarrollo y los organismos financieros internacionales.
Durante los dos años siguientes se comprometieron recursos para impulsar la producción y disponibilidad de alimentos. Sin embargo, la crisis económica y el afán por reducir el déficit público están imponiendo drásticos recortes en los presupuestos nacionales y de la ayuda al desarrollo, en 2009, la ayuda oficial al desarrollo global descendió en términos reales, por primera vez en muchos años.
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Alimentación (FAO) calcula que la inversión pública global en el sector agrícola debería crecer en torno al 50%, desde los actuales 142.000 hasta 209.000 millones de dólares anuales. Esto incluye las inversiones que se necesitan para estimular la producción agrícola, así como los servicios de almacenamiento y procesamiento para reducir las grandes pérdidas post-cosecha (éstos últimos, de acuerdo con el organismo, deberían proceder mayoritariamente de fuentes privadas). Sin embargo esta cifra no contempla la inversión pública necesaria para ampliar las redes de caminos rurales ni la infraestructura de riego y electrificación rural, y tampoco otros servicios básicos para el desarrollo rural como la salud y la educación.
La agricultura en la región
La mayoría de los países de América del Sur pertenecen a la categoría de países urbanizados. De los seis analizados en este informe, sólo Paraguay (con más de un 40% de población rural y un 26% de participación de la agricultura en el PIB) se considera de base agrícola según la clasificación del Banco Mundial. A pesar de ello, en todos los casos la agricultura sigue siendo un sector estratégico en la generación de empleo, la balanza comercial, la seguridad alimentaria, el equilibrio territorial y el crecimiento económico de las áreas menos industrializadas.
Con excepción de Brasil y Colombia, la mayoría de las personas pobres en la región dependen de la agricultura para subsistir. En Perú, por ejemplo, según el estudio nacional realizado, más del 60% de los hogares bajo la línea de pobreza viven de la agricultura, proporción que se eleva al 80% en el caso de los hogares en la pobreza extrema. Por otro lado, la agricultura ha contribuido en la región a amortiguar los impactos de la crisis económica mundial, evitando que las tasas de crecimiento de la economía se retraigan aún más.
A medida que han ido creciendo otros sectores de la economía, la agricultura ha perdido peso relativo en el producto interno bruto (PIB). De representar entre el 20 y el 30% del PIB en 1960 pasó a menos del 10% en 2008 en cuatro de los seis países estudiados. Las dos excepciones a esta tendencia decreciente son Ecuador, con un aumento casi constante de la participación agrícola en el PIB desde 1980 (y un ligero descenso desde 2003) así como Paraguay a partir de 2001. En el caso de Ecuador, hay que señalar que este incremento responde a un fuerte impulso a la producción de banana, cacao y otros cultivos de gran escala.
Algunos estudios, sin embargo, defienden que el tamaño del sector agropecuario es mucho mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales, pues éstas sólo valoran el aporte de la producción primaria. Si se tuviesen en cuenta los fuertes vínculos con los sectores de insumos agrícolas y de elaboración y distribución de alimentos, el impacto de la agricultura sobre la economía sería mucho mayor que el que expresan las cifras oficiales. Por otro lado, la forma habitual de medir el valor agregado excluye una parte muy importante del sector, al no contabilizar la agricultura de subsistencia ni todas las transacciones no comerciales o en el mercado informal.
Gracias a su abundancia en recursos naturales y a unas políticas enfocadas hacia la exportación, casi todos los países estudiados son exportadores netos de productos agropecuarios. Por el contrario, en varios de ellos resulta deficitaria la producción de alimentos básicos (cereales, en particular). Es el caso de Perú, Ecuador y Colombia, países altamente dependientes de las importaciones de alimentos, los cuales tienen precios cada vez más altos y volátiles en el mercado internacional. Esto los sitúa en una posición muy vulnerable en términos de seguridad alimentaria. Por ejemplo, en Colombia, casi tres cuartas partes de las importaciones agropecuarias son cereales, cuyos precios han sufrido las mayores oscilaciones en los últimos tres años. Por el contrario, otros países como Brasil, y Paraguay dependen en menor medida de las importaciones para satisfacer su demanda interna de alimentos básicos. Aunque finalmente, la capacidad de los países para hacer frente a las importaciones de alimentos dependerá, entre otras variables, del ingreso disponible en cada período y de los superávit fiscales que les permitan, entre otras cosas, realizar importaciones de emergencia o financiar programas de compensación.
Las brechas principales
Probablemente la mayor contribución del sector agropecuario se manifiesta en el empleo. Se trata de una actividad intensiva en mano de obra, lo que resulta evidente al comparar las tasas de empleo con la participación en el PIB nacional. La ocupación en esta actividad supone hasta un 40% en el caso de Bolivia -incluyendo tanto el empleo por cuenta ajena como por cuenta propia- donde el sector no llega al 13,5% del PIB. Lamentablemente, el empleo por cuenta ajena suele ser informal y mal remunerado. En Colombia, por ejemplo, en 2004 sólo el 4,5% de los trabajadores agrícolas asalariados contaban con un contrato de trabajo y estaban afiliados al régimen contributivo de salud.
La inequidad en el acceso a la tierra ha demostrado ser uno de los problemas más difíciles de resolver. En Brasil, por ejemplo, a pesar de haberse puesto en marcha el mayor programa de reforma agraria en toda América Latina, la falta de equidad en la distribución de la tierra se ha profundizado. En 1970 las explotaciones de más de mil hectáreas ocupaban menos del 40% de la superficie agrícola, mientras que en 2006 (el censo más reciente disponible) ocupan casi la mitad de la tierra disponible (y están en manos de sólo el 1% de los propietarios).Según el mismo censo, de los 5 millones de explotaciones agropecuarias que hay en el país, 4,3 millones se clasifican como agricultura familiar. Sin embargo, todas juntas no ocupan más que el 30% de la superficie agrícola total, lo que muestra el alto grado de concentración de la tierra en el país.
En Perú también se está concentrando la propiedad, sobre todo en los valles costeros - donde apenas unas decenas de grandes grupos empresariales explotan fincas de más de 6.000 hectáreas en promedio - y en algunas áreas de la selva. Los cultivos que más se han extendido son el espárrago y la caña de azúcar para elaboración de etanol, ambos orientados hacia la exportación.
La tierra también está mal repartida en Ecuador, donde casi la mitad de los productores posee sólo el 2% de la superficie agrícola. Así como en Colombia, donde el 85% de los propietarios poseen fincas de menos de 20 hectáreas que ocupan en su totalidad menos del 19% del área cultivada. En este país, la población desplazada por el conflicto armado - más de tres millones de personas según las últimas estimaciones - ha perdido sus tierras y sus medios de vida, lo que se ha visto agravado con la promulgación de leyes que legitiman el despojo de la tierra.
Un caso extremo es Paraguay, donde según el último censo agropecuario (de 2008) las fincas inferiores a 20 hectáreas representan el 83,5% de las explotaciones, y sin embargo ocupan sólo el 4,3% de la tierra de cultivo. Dicho de otro modo, las fincas mayores de 20 hectáreas (que corresponden al 16,5% de las explotaciones) acaparan el 95,7% de la tierra agrícola. Una gran parte de la superficie en producción está ocupada por fincas ganaderas, mientras que el área dedicada a cultivos temporales - de los que depende principalmente la pequeña agricultura - apenas llega al 20%.
Las mujeres siguen siendo sistemáticamente discriminadas en el acceso a la tierra y el agua, a la tecnología y asistencia técnica, el crédito y los mercados. No suelen ser propietarias de la tierra que trabajan, en parte debido a normas consuetudinarias que les impiden heredarla. Se observa además que, cuanto mayor es el tamaño de las fincas, menor el acceso a su propiedad. En Ecuador, el 32% de las fincas de menos de 5 hectáreas pertenece a mujeres, frente a sólo el 9% de las fincas de más de 50 hectáreas. Y en Brasil, mientras que el 14% de las explotaciones de pequeña agricultura están dirigidas por mujeres, la proporción desciende a la mitad (7%) cuando se trata de la agricultura comercial.
Al no ser propietarias de la tierra, la mayoría de las mujeres están excluidas de los programas de crédito, de tal forma que sólo pueden acceder a éste a través de los sistemas informales, que exigen el pago de intereses desorbitados, o de los programas de microcrédito que gestionan muchas ONG, en los cuales sí suelen existir líneas específicas para mujeres. Menos del 5% de las mujeres productoras recibieron crédito en Ecuador, frente al 8% de los hombres; además recibieron un monto inferior, pues el 85% de los fondos fueron a manos de los hombres. En Colombia, de todo el crédito concedido para actividades agropecuarias entre 2006 y 2009, apenas el 3,6% se entregó a mujeres.
La escasa visibilidad de su papel social y económico y la división sexual del trabajo suelen mantener a las mujeres excluidas de los espacios de poder. Al no participar activamente como actores políticos, difícilmente hacen escuchar su voz. Y de esta forma las políticas públicas y los programas de impulso al sector agropecuario que se ponen en marcha rara vez incorporan de forma adecuada la visión y las necesidades de las mujeres.
¿Y el papel de los Estados?
Los estudios nacionales encargados por Oxfam en seis países de América del Sur permiten observar cómo ha evolucionado el gasto en los últimos años. Aunque con marcadas diferencias entre países y a excepción de Paraguay y Bolivia (donde se ha mantenido en torno al 10% durante la última década, si bien esta cifra incluye los sectores forestal, la caza y la pesca), el gasto agropecuario ha ido decayendo durante las últimas tres décadas, hasta situarse entre el 1% y el 3% del gasto total. Una proporción muy por debajo del peso relativo del sector, que está entre el 6,5% y el 26%.
Incluso en países con fuerte crecimiento económico y un importante peso de la agricultura, el presupuesto agrícola no ha cesado de descender. En Brasil, por ejemplo, entre 1995 y 2008 el gasto público aumentó a un ritmo cercano al 4% anual, y sin embargo el gasto agrícola se recortó un 3% en promedio cada año. En ese período, el gasto agrario per cápita rural cayó desde 700 a 450 reales brasileños
Probablemente más importante aún que el volumen del gasto resulta su orientación: qué prioridades se establecen en la asignación de los recursos, en respuesta a qué tipo de necesidades, y a quién favorece finalmente la inversión. Hasta el momento, las principales tendencias marcan mayor inversión en emprendimientos agroexportadores en Perú y Colombia, principalmente.
Entre las buenas noticias está el proceso de políticas públicas orientadas hacia la agricultura familiar en Brasil, lo que supuso una definición conceptual y jurídica de ésta; la propuesta de orientar una política agraria para "el buen vivir" en Ecuador y el interés del gobierno boliviano por mantener y aumentar inversiones en el rubro de la producción campesina. El principal problema es que hasta ahora se trata de planes, más que de proyectos en curso. Otros problemas en la región son: rezago en la investigación, miopía de género, baja ejecución presupuestaria y ausencia de políticas especificas para enfrentar el cambio climático.
¿Por qué invertir en la pequeña agricultura?
Según los cálculos realizados para el informe mundial sobre Agricultura para el
Desarrollo, del Banco Mundial, el crecimiento en la agricultura resulta entre dos y tres veces más eficaz en la reducción de la pobreza que el crecimiento en otros sectores. Aunque la evidencia demuestra que cualquier tipo de crecimiento no sirve para alcanzar estos objetivos. El desarrollo agrícola sólo contribuye a reducir la pobreza si permite a las personas más pobres aumentar sus ingresos y bienestar, bien de forma directa generando empleos de calidad y oportunidades comerciales, o de forma indirecta mediante la redistribución de la riqueza y la inversión en servicios para la población.
En Sudamérica, ocho de cada diez explotaciones agropecuarias pertenecen a la pequeña agricultura. Ésta, según la Oficina Regional de la FAO, aporta entre el 30% y el
40% del PIB agrícola. 47 Aunque su contribución más importante es al empleo, pues absorbe entre el 60% y el 70% de la población ocupada en el sector. En Brasil, por ejemplo, de los casi 17 millones de personas que trabajan en la agricultura, más de 12 millones lo hacen en explotaciones familiares frente a menos de cinco millones en la agricultura comercial.
Un importante argumento para invertir en la pequeña agricultura es la seguridad alimentaria. La mayoría de las personas que sufren hambre son productores y trabajadores agrícolas, por lo que invertir en ellos aumenta la disponibilidad de alimentos al tiempo que contribuye a reducir la pobreza. Según la FAO, para alimentar a una población de 9.000 millones de personas en 2050 se necesita aumentar en un 70% la producción mundial de alimentos. Pero producir más no es suficiente, si los alimentos no se encuentran al alcance de quienes los necesitan. Y en esto juegan un papel esencial la producción a pequeña escala y los mercados locales de alimentos.
En la región, son precisamente los pequeños productores, y sobre todo las mujeres, quienes hacen llegar una parte importante de los alimentos a la mesa y a los mercados. En Brasil se calcula que el 70% del consumo nacional procede de la agricultura familiar. En Ecuador, ésta produce el 70% del maíz, el 64% de las papas y el 83% de la carne de bovino que se consumen en el país. Y en Bolivia, casi el 40% de la demanda nacional de alimentos se cubre con la pequeña agricultura. En América del Sur, donde se calcula que casi 52 millones de personas sufren hambre tras la crisis múltiple mundial - cifras que no se veían desde 1990 - un impulso a la pequeña agricultura tendría un triple beneficio: más alimentos disponibles en los mercados locales, mayor seguridad alimentaria en los hogares y un aumento de ingresos para las personas pobres.
Una razón última - y definitiva- para impulsar la agricultura campesina es el derecho de toda persona a disponer de un medio de vida sostenible y a salir por sí misma de la pobreza.
* Ingeniera agrónoma y especialista en ambiente y desarrollo.
El contenido de esta nota fue extraído textualmente del documento Derecho a producir: Invertir más y mejor en la pequeña agricultura de América del Sur, elaborado por Arantxa Guereña a solicitud de Oxfam, en el marco de su campaña CRECE. Octubre de 2011. Para acceder al documento completo ir a
http://www.sudamericarural.org/index.php?mc=45&nc=&next_p=2&cod=198 o
http://www.boliviarural.org/crece/public/uploads/articulos/derechoaproducir_oxfamcrece-04102011.pdf
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de la autora no comprometen la opinión y posición del IPDRS
.
76 - Agroindustria, una dimensión de la economía brasileña
* Walter Sotomayor
La imagen de diez cosechadoras de algodón en las plantaciones que se pierden en el horizonte ha corrido el mundo estampada en revistas internacionales como la visión de un país que se ha vuelto una potencia en el campo y que camina hacia los primeros puestos entre los mayores productores de alimentos del mundo.
La producción de algodón de gran calidad y su cosecha mecanizada es un retrato de los cambios que ocurrieron en el mayor país de Sudamérica, en el que 85% de sus 190 millones de habitantes viven en ciudades, pero muchos tienen sus esperanzas puestas en la agricultura, incluso los que esperan en viviendas precarias a lo largo de carreteras un pedazo de tierra para convertir sus sueños en realidad.
En el documento número 76 de la serie Diálogos, Walter Sotomayor describe con entusiasmo las políticas estatales de producción agroindustrial de Brasil, el "tigre sudamericano". Esta es la visión sobre unos de los rostros de la economía brasileña, invitamos a las y los lectores a mostrar los otros rostros.
La economía del campo está en franco crecimiento en Brasil. En las últimas cuatro décadas ese crecimiento ha sido constante y la producción de granos en 2011 ha superado las 160 millones de toneladas. En 2022, año en que Brasil celebrará el bicentenario de su Independencia, se espera que la producción de granos llegue a 260 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento de 60% en la década. Los brasileños producen los cuatro alimentos básicos que son la base del consumo humano de calorías: trigo, arroz, maíz y soya. Por eso, muchos países ven con esperanza su futuro, incluso millares de extranjeros que buscan tierras para producir. Son pocos los países en el mundo con esa capacidad, es decir extensiones propias para la agricultura, de preferencia tierras planas, con agua, y un factor cada día más importante, la tecnología.
Embrapa
Los especialistas no dudan en responder que el aumento de la producción brasileña, sin una significativa incorporación de nuevas extensiones de tierra a la agricultura, es resultado de los avances tecnológicos proporcionados por la estatal Empresa Brasileña de Investigación Agrícola y Ganadera (Embrapa).
La empresa, creada en 1973 por el extinto régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, ha proporcionado condiciones para el cultivo en gran escala en regiones consideradas hasta mediados de los años 70 como inadecuadas para la agricultura, por ejemplo el bioma Cerrado, constituido por las sabanas de la gran meseta central brasileña, donde se encuentra la capital Brasilia, ha sido incorporado al mapa de la producción y responde hoy por cerca de la mitad de la cosecha nacional de granos.
Embrapa ha producido semillas más resistentes de soya y arroz para aguantar, por ejemplo, períodos de sequía y algunas plagas o, en el caso de la soya de ciclo precoz, anticipar su cosecha y así dar tiempo para el plantío de un segundo cultivo en el mismo año agrícola.
El presidente de Embrapa, Pedro Antônio Arraes Pereira, un investigador especializado en arroz y frijoles, la base de la alimentación tradicional de los brasileños, destaca la importancia de la investigación tecnológica y la innovación para reducir los costos de los productores. "La tecnología elaborada para los frijoles abre una nueva puerta. Sabemos que hay controversias en relación a los transgénicos, pero los cambios que hacemos son inocuos para el ser humano y las plantas pueden ser más eficientes, perdiendo menos agua", dijo Arraes en una entrevista a la agencia de noticias Globo.
Embrapa está llevando adelante 180 proyectos de estudio para aumentar la productividad en el campo. Uno de los más importantes es el de la fijación biológica para los cultivos de soya mediante la asociación de leguminosas con bacterias que estimulan la producción de nitrógeno y así evitan el uso de fertilizantes químicos.
"Podemos hacer lo mismo con el maíz y la caña de azúcar", informo el coordinador de Estudios Estratégicos de Embrapa, Elisio Contini.
La diseminación de informaciones ha recibido en los últimos años un fuerte respaldo del gobierno con la creación de los Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología, que son escuelas técnicas orientadas para atender a las necesidades de recursos humanos capacitados en todo el país.
La reducción de la acidez de la tierra en extensiones planas, desde hace cuatro décadas, permitió la ampliación de la frontera agrícola en la región Centro-Oeste formada por los Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y parte de Minas Gerais y Bahía. La ubicación de Brasilia en este centro geográfico contribuye de manera decisiva al desarrollo de la agricultura y de la infraestructura de transportes y comunicaciones en regiones postergadas a lo largo de la historia brasileña.
Matopiba
La consolidación del Centro-Oeste brasileño ha estimulado el desarrollo en la última década de la región conocida como Matopiba, una zona que comprende parte de los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. Como en otras fronteras agrícolas, allí se observa la presencia de agricultores oriundos del sur del país, familiarizados con las nuevas técnicas de producción en gran escala. Con el uso de tecnología la producción de Matopiba llegó a 12,2 millones de toneladas de granos, es decir a 8% de la producción nacional, con perspectivas de amplio crecimiento.
El desafío para esta nueva frontera agrícola es la precariedad o la inexistencia de transporte. El ex ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, reconoció que allí los agricultores tuvieron que construir carreteras para retirar la producción de sus propiedades y lamentó que el Estado esté ausente en esa región para suministrar las condiciones básicas de estímulo a la producción.
Al margen de la tecnología, que ha hecho viable la producción en regiones consideradas hasta hace poco inservibles para la agricultura, otros factores contribuyen de forma decisiva para el éxito de la actividad económica en el campo. Una línea es la del crédito agrícola estatal, que procura estimular tanto la agricultura extensiva como la agricultura familiar; otra, la estabilidad jurídica, que tiene expresión por medio de instituciones representativas de grandes y pequeños productores, además de una aguerrida bancada en el Congreso, muy atenta a los intereses del sector.
Exportaciones
Las exportaciones del sector agrícola y ganadero, que incluyen tanto productos in natura como industrializados alcanzaron un valor récord de 94.590 millones de dólares en 2011. Los sectores más destacados fueron el llamado complejo soya, el azúcar y el alcohol y las carnes con destino a la Unión Europea, China, Estados Unidos, Rusia y Japón. Pese a ser uno de los principales productores agrícolas del mundo, Brasil es también un importante importador de alimentos. En 2011 sus importaciones alcanzaron un valor de 17.080 millones de dólares.
El extraordinario desempeño de las exportaciones del sector agrícola ha sido impulsado por una creciente demanda de alimentos, principalmente en los países emergentes como China, India y Rusia, al margen de los tradicionales compradores. Esa demanda se ha reflejado en los precios: la tonelada de café que era vendida a US$ 964 en 2001 pasó a costar US$ 4.600; la soya, de US$ 173 paso a US$ 495, en el mismo periodo; el azúcar de US$ 197 pasó a US$ 573 y la carne vacuna de US$ 2006 para US$ 5077.
Biocombustibles
Un estímulo a la producción de soya y otras oleaginosas es la producción de biocombustibles. El gobierno ofrece una demanda firme y un mercado seguro en expansión. Una ley obliga a añadir 5% de biodiesel al diesel utilizado por los camiones de carga. Con eso, la producción ha crecido. En 2007, Brasil producía 400 millones de litros de biodiesel; en 2011, esa producción saltó a 2.500 millones de litros.
El Ministerio de Agricultura definió zonas con clima más favorable a la producción para siete oleaginosas: algodón, maní, colza, óleo de palma, girasol, ricino y soya. Pero en el momento, la soya responde por más de 70% de la producción de biodiesel.
La política de la producción de biodiesel y alcohol combustible se encuadra en el objetivo general trazado para la agricultura brasileña: añadir valor. Por eso, muchos especialistas recomiendan la producción de biodiesel que genera empleos en el país y utilidades más elevadas en vez de la exportación de la soya en grano a precios más bajos. El presidente de la Unión Brasileña de Biodiesel, Juan Diego Ferrés, espera que Brasil duplique su actual producción de 2,5 millones de litros de biodiesel hasta 2015. En 2011 la soya utilizada para producir biodiesel representó 10% de toda la cosecha anual.
Agroindustria
Agregar valor ha sido también una fórmula para el crecimiento de la agricultura familiar, especialmente la que tiene acceso a nuevas técnicas de producción gracias a la asociación en cooperativas. Un ejemplo es la cooperativa Copacol, formada por pequeños productores del interior del Estado de Paraná, en una zona próxima a la frontera brasileño-paraguaya.
Tradicionalmente productora de pollos, la cooperativa carnea diariamente 300 mil aves por día, con la perspectiva de ampliar esa operación a 490 mil por día en 2013. Copacol produce también soya, trigo, maíz y café, pero es más conocida por la carne de pollo procesada, embutidos y productos lácteos. La novedad es que en 2008 sus asociados iniciaron la producción de pescado. La cooperativa carnea 20 toneladas diarias de tilapias, que pueden ser encontradas en los mercados de todo el país en forma de filetes congelados.
La cooperativa Coamo, establecida en los estados de Paraná, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul, con más de 24 mil asociados y cinco plantas de producción de aceites, exportó el año pasado 1.150 millones de dólares.
La industrialización del campo es una nueva realidad que trae beneficios para grandes y pequeños y los sucesivos gobiernos se han empeñado en crear condiciones para añadir valor a la producción. Actualmente Brasil exporta cerca de 1.500 productos diferentes para casi todos los países del mundo.
Ese espíritu buscó imprimir también la Presidenta Dilma Rousseff a sus socios del Mercosur, en la última reunión del grupo, a fines de diciembre de 2011: "Aspiramos ser más que meros proveedores de materias primas alimenticias, o de minerales o petróleo. Eso es muy importante, pero queremos ser algo más. Queremos generar conocimientos por medio de políticas que contemplen una integración regional profunda basada en el trabajo calificado y en la producción de ciencia, tecnología e innovación. Queremos que nuestras cadenas productivas sean integradas, para garantizar el desarrollo de todos".
Insumos
Para proseguir en el camino del crecimiento, las autoridades brasileñas han buscado cada vez más autonomía en fertilizantes y defensivos agrícolas. Desde hace mucho las herramientas y máquinas agrícolas de fabricación brasileña son parte del desarrollo del país. Pero aun hay una fuerte dependencia en la importación de materia prima para la producción de fertilizantes.
La intensificación de la producción de los yacimientos de fosfatos debe reducir la dependencia de 49% a 12% y la del nitrógeno de 78% para 33%, en razón de las inversiones realizadas por dos de las mayores empresas brasileñas. La Vale, segunda mayor empresa minera del mundo, acaba de anunciar el comienzo de la producción de potasio tras arrendar derechos de Petrobras por 30 años en el estado de Sergipe, en la región noreste del país. La estatal Petrobras es responsable por la producción de abonos nitrogenados.
Logística
Uno de los desafíos más difíciles para los agricultores brasileños es el transporte de sus productos debido al modelo adoptado en el país en que el transporte por carreteras es predominante. "Hoy, 65% de la carga nacional es transportada en carreteras. En Estados Unidos es solo de 32%. Por las hidrovías solo se transporta 8% de la carga, mientras en Estados Unidos llega a 25%. Una tonelada de granos, transportada a lo largo de mil kilómetros de carreteras cuesta US$ 42, mientras en hidrovías solo US$ 18. Eso ha sido un desastre para nosotros en términos de competitividad internacional", dijo en una reciente conferencia Katia Abreu, presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura.
Uno de los planes más ambiciosos del gobierno es crear una nueva espina dorsal en el país con un ferrocarril que lo atraviesa de norte a sur y dos ramales perpendiculares, el primero en la región noreste y el segundo en la meseta central.
El ambiente de optimismo que se percibe en el campo parece haber adormecido un poco al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que ha luchado contra el modelo de agricultura implantado en el país, contra el capitalismo, contra las empresas transnacionales y, principalmente, contra la agricultura de escala. El movimiento perdió fuerza ante la demanda de gente para trabajar tanto en la agricultura como en las obras del Programa de Aceleración del Crecimiento, que construye carreteras, represas hidroeléctricas y estadios por todo el país.
La reducción del ímpetu del movimiento puede ser explicada, en parte, por el menor entusiasmo demostrado por Dilma Rousseff en relación a Luiz Inacio Lula da Silva, con los programas gubernamentales de inclusión social, responsables por la incorporación de 40 millones de brasileños a la clase media.
El máximo dirigente del movimiento, João Pedro Stédile, le recordó a la Presidenta, en el reciente Foro Social de Porto Alegre, que todavía hay 180 mil familias a la orilla de algunas carreteras en el país a la espera de tierra para trabajar. El dirigente también criticó fuertemente el nuevo Código Forestal, que establece límites a la deforestación, por amnistiar a quienes han causado devastación, y ha insistido en llevar adelante el asentamiento de familias en módulos agrarios de 2 hectáreas.
Dilma Rousseff respondió afirmando que su gobierno desea también llevar adelante la reforma agraria, pero que ésta tiene que producir frutos, ser eficaz. "Yo quiero productores, quiero que la gente viva de sus ingresos", respondió la presidenta, con dureza. "Ustedes hacen parte de los movimientos sociales, yo soy gobierno", concluyó.
* Walter Sotomayor es periodista, fue editor de diarios brasileños y corresponsal de agencias internacionales de noticias, asesor de prensa en la representación de Unesco en Brasil, en la Confederación Nacional de la Industria y en la Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República. Actualmente trabaja como consultor de comunicación.
LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ESTE DOCUMENTO SON RESPONSABILIDAD DEL AUTOR Y NO COMPROMETEN LA OPINION Y POSICION DEL IPDRS.
75 - Sudamérica en América. La 42 Asamblea General de la OEA y el tema alimentario
* Oscar Bazoberry Chali
Pasados los sustos y los disgustos por la crisis de los alimentos, el mundo se está recuperando medianamente de las grandes alzas. En la relativa calma que se vive estos meses, cabe preguntarse ¿Qué ha quedado y qué está naciendo en las políticas públicas nacionales?, ¿Qué han aprendido y qué proponen los organismos multilaterales?, ¿Hay un renovado debate en la sociedad civil?
En este artículo número 75 de la serie Diálogos, el director del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) plantea el trasfondo del debate general sobre seguridad alimentaria y, sobre esa base, algunas inquietudes que podrían constituir dimensiones del contenido del debate en la Asamblea 42 de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En esta oportunidad no vamos a abundar en el diagnóstico ni en las permanentes denuncias de los activistas de los derechos de los consumidores. Tampoco repetiremos las preocupaciones de los activistas de la soberanía de las naciones y las de los que denuncian la permanente acumulación de inequidades en la región. No repetiremos los argumentos de quienes, legítimamente y con base, se alarman por la creciente dependencia técnica, financiera y científica de los países sudamericanos, ni los de aquellos que denuncian con énfasis el permanente deterioro de los bosques, el suelo y las condiciones de sostenibilidad de los sistemas productivos. Finalmente, en esta oportunidad tampoco vamos a desarrollar las inquietudes de quienes se inquietan por la disminución del número de personas dedicadas a trabajar la tierra para producir alimentos.
Suscribimos todas estas preocupaciones, y agregamos una más: ¿Por qué, siendo tan obvia la alerta y los reclamos acerca de la escalada de gravedad sobre esos problemas, no parecen inmutar a los gobiernos y éstos siguen reaccionando para enfrentarlos de formas similares a las que se usan para enfrentar la crisis de muchas economías del mundo?: poniendo parches para pasar el bache.
Trasfondos
Esa fue una de las preguntas que rondaba el encuentro recientemente realizado entre los días 29 de febrero y 2 de marzo de este año, cuando el gobierno de Bolivia convocó, a través de su vicepresidencia, a una de las jornadas "Pensando el Mundo desde Bolivia". Esta vez el tema de la cita fue "Economías Alternativas para Vivir Bien" y estuvieron presentes intelectuales y activistas latinoamericanos y europeos.
En la mesa sobre Soberanía Alimentaria, que nos tocó compartir con representantes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia y del Movimiento Sin Tierra del Brasil, se puso en evidencia que muchos de los aspectos respecto al tema alimentario, que fueron identificaron como amenaza al bienestar de la población, prácticamente se encuentran fuera del ámbito de acción y control de los gobiernos y de la propia sociedad civil.
Este puede ser un significativo aspecto a considerar en las propuestas de desarrollo, porque ante tal evidencia se podría establecer que los gobiernos actúan de dos maneras. En unos casos con pragmatismo, sacando ventajas al favorecer a los sistemas agroalimentarios multinacionales, y empujan a que la población con ciertas posibilidades se suba al carro del mercado. En otros casos, aunque con discursos opuestos al régimen alimentario transnacionalizado, terminan aceptando e incorporándose de manera subordinada a los mismos circuitos de producción y comercialización. Como se ve, en las dos formas el resultado suele ser el mismo.
Si de soberanía alimentaria se trata, ésta debe ser entendida como la introducción al debate político y técnico de la sostenibilidad de los sistemas productivos y las autonomías relativas de los Estados para determinar la calidad e inocuidad de los alimentos; así como el sentido social y económico de la actividad agropecuaria, concebida como la oportunidad para que los productores campesinos, agricultores familiares y comunidades que, por tradición y por vocación, puedan dedicar su actividad laboral a la producción de alimentos. En este marco de definiciones debemos reconocer que queda mucho camino por recorrer.
Hay avances, sin duda, principalmente en iniciativas locales, tan ricas y diversas que merecieron atención cuando se hacían referencias a las economías alternativas y fueron evocadas como ejemplo vivo de lo que es posible sostener como sistema sustitutivo al presente.
Hay avances también en las declaraciones sobre seguridad y soberanía alimentaria incluidas en varias constituciones de países sudamericanos y en un amplio abanico de políticas públicas nacionales. Se trata de declaraciones que fortalecen la expectativa de que hay voluntades estatales para favorecer a la pequeña producción e introducir una nueva razonabilidad al mercado.
Podemos tener esperanza a partir de los discursos y movilizaciones de los movimientos sociales, no solamente de productores, sino también de consumidores, que ponen su cuota parte desde la perspectiva de la determinación de la demanda en el comportamiento de los mercados y la actitud de los gobernantes.
Sin embargo, con franqueza, debemos asegurar que el balance sigue siendo negativo, ya que el conjunto de esfuerzos de políticos, dirigentes, productores y consumidores no ha generado un cambio sustancial en la tendencia mundial a la acumulación, a la cual el círculo de la producción y consumo de alimentos ha entrado con mayor fuerza en este siglo.
Más aún, aquellos espacios que se consideraban prometedores para la producción campesina, indígena y de escala familiar, como la producción orgánica, están siendo incorporados de manera creciente a la lógica y la empresa agroindustrial. Por lo que no podemos presumir que el crecimiento del consumo de estos productos esté significando necesariamente la adopción de prácticas y criterios agroecológicos, una mejor distribución de recursos o mayor participación de los pequeños productores.
Por otra parte, los agro combustibles, con más bajo perfil en el debate público, continúan ampliando la utilización de productos que podrían ser alimento, y ampliando su mercado. De igual manera, cada vez más países van adoptando el cultivo legal de organismos genéticamente modificados.
Sobre los procesos
Estos procesos son lentos, como nos expuso el representante del Brasil en la reciente reunión, pero tienen efectos acumulados, ya que llega el momento en que, al parecer, se toca un punto de irreversibilidad, que en unos casos es la dependencia alimentaria y en otros la de energía. Esto hace que prácticamente no se encuentren salidas de corto plazo, y la dependencia se consuma por la inevitabilidad del hecho. Un ejemplo documentado es el de la introducción de la soya transgénica en el Brasil. Implantada ilegalmente en territorio brasilero durante años, llegó el momento en que su expansión llegó a tal punto que la legalización significó no sólo reconocer lo que estaba ocurriendo, sino también abrirse a la posibilidad de que las empresas productoras de semillas controlen de mejor manera su negocio.
La introducción del etanol en el Perú tendrá una consecuencia parecida, porque el fomento al consumo y la garantía de mercado generará una demanda creciente y, por tanto, la producción para responder a ella será protegida por el Estado de manera permanente.
En Bolivia ya es evidente que la discusión sobre la introducción de maíz transgénico va por el mismo sentido que en los dos países mencionados.
Por ello queremos poner énfasis en que no se trata de decisiones de corto plazo y estos aspectos no pueden tratarse como si fueran coyunturales, porque simplemente no se adoptan y luego se quitan, sino que corresponden e inauguran consecuencias de largo plazo.
Interpelaciones
Dadas las limitaciones de los Estados, reales o simplemente excusas, es oportuno y posiblemente ya ineludible, trabajar de manera más firme con una orientación multilateral que complemente los esfuerzos locales y nacionales y, al mismo tiempo, con una perspectiva transfronteriza tendiente a la integración de los pueblos. Posiblemente así se logre establecer un marco de cooperación que regule y devuelva la voluntad y soberanía a las naciones en lo que ocurre en sus territorios, teniendo como trasfondo una noción de territorialidad ampliada, la región.
Por eso, es importante dar la bienvenida a la sesión número 42 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realizará en Bolivia, el próximo mes de junio y que, a propuesta del país anfitrión, centrará su debate en el tema de seguridad alimentaria.
Las anteriores Asambleas se enfocaron en temas con otras connotaciones, por ejemplo: la Asamblea 38, que se llevó a cabo en Colombia, tocó el tema de Juventud y Valores Democráticos; la Asamblea 39 fue en Honduras y estuvo centrada en "Hacia una Cultura de la No Violencia; la 40", que fue en el Perú, versó sobre Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas; la 41 se realizó en El Salvador y discutió sobre Seguridad Ciudadana en las Américas.
El tema de seguridad y soberanía alimentaria tiene connotaciones que pueden tomar matices distintos según el punto de vista con que se enfoque, nos interesa destacar la perspectiva de los productores y del Estado como el responsable en asignar los derechos de propiedad y uso de los recursos naturales, en este caso la tierra.
Resultará interesante apreciar cómo se pueden conjugar las tendencias políticas y los intereses individuales, financieros y tecnológicos, al mismo tiempo que las perspectivas de los movimientos sociales, indígenas y campesinos, en una escala, los estados americanos, que desde el IPDRS se considera que no es la más adecuada para establecer políticas y acciones en el campo del desarrollo rural. Sin que deje de ser importante, e incluso imprescindible, llegar a acuerdos mínimos en un continente al cual se asigna una particular importancia en la provisión alimentaria en el mundo.
Por todo lo anterior, reiteramos que el encuentro número 42 de la OEA es una buena oportunidad para visualizar las potencialidades y limitaciones del debate oficial sobre seguridad y soberanía alimentaria entre los países del continente, tomar nota y aprender para el conjunto de otros esfuerzos de integración que intentan modificar las estructuras regionales y los organismos multilaterales que, como expusimos al inicio de este artículo, es una tarea necesaria para devolver un sentido de coherencia al contenido que transita entre las demandas ciudadanas, las políticas públicas y lo que en realidad acontece en el campo.
74 - Instituciones agrarias contemporáneas en Venezuela
* Carina Salazar-Guerrero
Venezuela fue un país de tradición agraria agroexportadora hispanocolonial hasta el siglo XIX. Desde hace ya cien años fue un país petrolero, con la actividad explotadora de un recurso no renovable clave en la acumulación de capital durante todo el siglo XX, lo cual, indudablemente, marcó su historia agraria y su expresión institucional. En el presente artículo la investigadora realiza una descripción puntual de los principales aspectos económicos y estructurales que marcaron la historia agraria venezolana.
La clave de los primeros treinta años
En el año económico de 1917 a 1918 apareció el petróleo en el renglón de las exportaciones venezolanas. Las amplias costas venezolanas y su dinámica económica, que incluye una larga historia de contrabando colonial de productos primarios agrícolas y forestales por productos manufacturados con Holanda e Inglaterra y, más tarde, de compra de armas para la liberación del yugo colonial español de parte de indígenas y criollos.
Las instituciones agrarias en Venezuela tienen pues una connotación distinta a la de otros países vecinos en relación a la importancia del papel que ocupa la agricultura en un contexto de renta petrolera. En el imaginario institucional sobre el campo, el campesinado y la actividad agrícola, la agricultura ha estado contenida en el contexto económico de un rubro subsidiado por la renta petrolera. Un rubro igualmente subsidiado por las ideas del desarrollo para los países del "tercer mundo", que se impusieron a lo largo del siglo XX y que subyacen aun en este principio de la segunda década del siglo XXI especialmente para América latina y, más específicamente, para los países intertropicales y tropicales.
Si hacemos un recorrido por la historia institucional a través de las fuente primarias de la gestión de las instituciones agrarias, como los ministerios responsables de la agricultura, su desarrollo, la investigación y la comercialización en Venezuela, incluyendo a los entes responsables del desarrollo agrario, encontramos la particularidad de pensamiento y acciones paternalistas, que ven al campo y al campesino, área y sector empobrecidos e ignorantes, sujeto inestimable de la protección del modelo de desarrollo propuesto para cada momento histórico correspondiente.
En los primero 30 años de la historia del siglo XX venezolano, nos encontramos con una agricultura exportadora cafetalera en plena decadencia, al igual que los circuitos tradicionales de distribución y producción interna de los rubros acostumbrados del consumo criollo, como café, cacao, sarrapia, dividive, maderas, cueros de res y ganado vacuno.
Simultáneamente, en el mismo período, las rutas de agua y de montaña, las rutas de recua y las regiones mismas de producción fueron cambiando su paisaje al ritmo del automóvil y las carreteras.
De hecho, la red de carreteras fue el inicio del primer sistema nacional de vías de comunicación, pues hasta la década de 1920, las regiones del país estaban incomunicadas entre sí y dentro de los mismos Estados y entre las ciudades y pueblos, separados por grandes distancias. Hasta entonces, pequeñas redes de incipientes ferrocarriles y la navegación fluvial y costanera habían sido las formas de transporte en el país.
El progreso y la modernización agrícolas
El desarrollo político y administrativo avanzó al paso de una modernidad que exigía, desde fuera, el mundo capitalista, signada por las necesidades de consumo de una minoría. Un ejemplo de esto fueron los criterios administrativos de hacienda latifundista del General Gómez y las inmensas rentas que generaba el petróleo y aumentaron el poder de las casas importadoras y exportadoras, las cuales, a su vez, colaboraban en grande para el cambio de los patrones alimentarios de nuestro país.
La idea de progreso se instaló con carácter de urgencia en ese periodo. La modernidad y el desarrollo se promovieron e insertaron desde los nuevos centros de poder. Llegó el momento en que las petroleras y Estados Unidos, ganaron un espacio importante en el monopolio mundial, luego de la primera posguerra. El progreso se manifestó como endeudamiento financiero, máquinas, motores, urbanismos y, al mismo tiempo, la alimentación y los consumidores cambiaban y, con ellos, cambiaban las nuevas exigencias institucionales para el agro. Desde esos imaginarios, el pasado hispano colonial y decimonónico y sus formas se calificaban como tradición para el olvido.
Para 1930 Venezuela ya era uno de los pocos países que no tenía deuda externa, habiendo cancelado la deuda que arrastraba desde los días del proceso independentista. También había adaptado el Código de Comercio para poder regular sus transacciones con las nuevas formas de relaciones comerciales internacionales, y se hallaba sumida en una crisis de flujo de capital interno.
El año 1931 Venezuela contó con su primer Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría, en concordancia con las propuestas normativas internacionales de la Liga de Las Naciones, aunque ya desde 1919 tenía la primera Ley de Sanidad Nacional -lo que incluía la sanidad agrícola- .
La misma época se fundó el Banco Agrícola y Pecuario y se decretó la primera Ley del Trabajo (en el contexto de una nueva división Internacional del Trabajo, necesaria para los nuevos modelos de producción y reproducción del capital).
En el año 1934 el Gobierno decretó un subsidio de ayuda a los agricultores del café y del cacao, dado el estado ruinoso de las fincas, por el sostenido bajo precio de los frutos en los mercados mundiales.
El proceso de mecanización, créditos e industrialización agrícola, como una de las consecuencias de los nuevos modelos de desarrollo agrícola y el mercado mundial, que incluyó saneamientos de puertos en el mundo y políticas internacionales de sanidad agrícola y pecuaria.
Pero se tuvo que esperar hasta el año 1936 y, mientras tanto, el campo lucía desolado, ruinoso y desamparado del conocimiento científico moderno. Se decía que la estructura agraria no es apta para las nuevas propuestas de desarrollo y que la miseria y el hambre van de la mano con la realidad que, vista desde el centralismo, concluye en planes homogéneos de desarrollo agrícola.
Cambios en la cadena y condiciones de la producción campesina
De ese modo se fueron perdiendo los patrones de la pequeña producción agrícola, considerada ineficiente e insuficiente, a través de las estaciones experimentales del Ministerio de Agricultura y Cría, se introdujeron patrones de cría y experiencias hibridas para cultivos de caña de azúcar, maíz, y ganadería.
Simultáneamente, la educación campesina o del agricultor era meramente extensionista y, desde esa perspectiva, desarrollada y planificada para fomentar la apropiación de las nuevas técnicas y tecnologías agrícolas en los campos, donde aún persistía una terrible desigualdad en la distribución de la tenencia de la tierra, predominantemente latifundista agrícola-ganadera y latifundista-petrolera.
En la región central venezolana, las tierras fértiles y las huertas, como solía decirse, aledañas a los poblados de mayor importancia, ahora con actividades mercantil e industrial, fueron ocupadas, poco a poco, por emprendimientos industriales y avances de urbanismo, en detrimento de las poblaciones que vivían de la agricultura.
Las políticas agrícolas de los primeros treinta años de la historia de Venezuela estuvieron dirigidas a desarrollos experimentales de especies que aumentaran la eficiencia en cantidad y peso para carnes (ovinos, caprinos y vacunos), en variedades vegetales dirigidas hacia la agricultura extensiva al servicio del mercado internacional.
Pero siempre se trató de una actividad subsidiada con nuestra renta petrolera. La cultura y el empuje sostenido por la tradición agraria venezolana fueron cambiando hacia el consumo de productos agrícolas de mayor conveniencia para la importación, sobre todo en el rubro de cereales.
Las políticas de financiamiento agrícola fueron poco exitosas, en un contexto de altísima deserción de los campos por la emigración de la "mano de obra" hacia los campos petroleros. Cientos de campesinos, agricultores por tradición y herencia, se convirtieron en obreros consumidores de productos de otros.
Los oficios relacionados con el campo fueron quedando en manos de los técnicos, que tienen un papel preponderante en la historia agrícola y académica de nuestro país, como investigadores, transformadores y reproductores de una nueva forma de producción agrícola en el contexto de un país petrolero y de políticas rentistas para el campo, predominantemente dirigidas a importar para cubrir las carencias de una dramática insuficiencia de la producción nacional. Al mismo tiempo se privilegiaba si los hatos y las haciendas para la producción extensiva y poco eficiente, aunque ya no los latifundios.
Este recorrido que da cuenta rápida de la transformación productiva en la agricultura y de las instituciones decisoras y ejecutoras de políticas al servicio de nuevos patrones de consumo de alimentos nos permite reconocer los cambios profundos que el mercado internacional de alimentos generó en las economías petroleras en los albores del siglo XX y nos invita a reconocer la subjetividad que subyace en las políticas agrícolas respecto al campo desde las propuestas para el desarrollo desde el capital de entonces.
*Licenciada en Historia y Magister en Desarrollo Agrario y Reforma Agraria. Docente e investigadora del Centro de Estudio de Economía Política y Coordinadora Nacional de Investigación en la Universidad Bolivariana de Venezuela.
73 - Integración sudamericana, agenda 2012
El recién estrenado año 2012 tiene proyecciones con luces y sombras para Sudamérica. Las luces provienen del buen estado de las economías de la mayoría de los países de la región, sus altos índices de crecimiento en la última década y el hasta ahora eficiente blindaje que les permitió ver pasar de lado la dramática crisis financiera de los países del norte.
Sin embargo, voces agoreras, provenientes principalmente de organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Banco Mundial (BM), el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO) y otros, anunciaron que el nuevo año no sería tan auspicioso como el anterior, económicamente, para los países latinoamericanos.
Las proyecciones mencionan un probable efecto retardado de la crisis europea y estadounidense, que alcanzará para impactar a la región sobre todo con el congelamiento, en el mejor de los casos, o el descenso, en el peor de los casos, de los precios de las materias primas.
Si efectivamente así ocurriera, los problemas alcanzarán de inmediato a la población, transitando desde los ámbitos de la macroeconomía hasta el bolsillo de la gente. Esto se hará visible en los precios de los alimentos, que si bien puede que no se incrementen la capacidad de acceso de la población puede verse afectada, lo que incluso pondría en problemas una buena parte de las políticas sociales. Todavía está por conocerse qué ocurrirá con los flujos migratorios en un mundo en crisis.
Las consecuencias sociales y políticas de una crisis económica, como es previsible, se verán expresadas de inmediato en conflictos internos, producto de la insatisfacción y presiones de los sectores sociales organizados y a través del incremento de actividades ilícitas como el contrabando, especulación y narcotráfico. Todo ello puede revertir en el incremento de los números rojos, ya preocupantes, de la inseguridad ciudadana.
Quienes analizan las probabilidades catastróficas también expresan preocupación ante la ausencia de acuerdos multilaterales, advirtiendo que "América Latina necesita construir blindajes propios, que proporcionen una protección efectiva de sus economías y de los logros alcanzados en materia de reducción de la pobreza". (Nueva Crónica y Buen Gobierno No. 98. La Paz, 15 de enero de 2012).
Eventos de integración regional
Ya está fijada la fecha para la cuadragésima segunda sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tendrá a Bolivia como sede de la Asamblea, en Tiquipaya (Cochabamba) del 3 al 5 de junio de 2012. El canciller boliviano, David Choquehuanca manifestó que el tema central de la Asamblea será el de la seguridad alimentaria.
Sobre el tema, Choquehuanca ofreció "Desde Cochabamba lanzaremos una propuesta para salvar al planeta, Bolivia ha planteado que la declaración de Cochabamba sea de seguridad alimentaria con soberanía, aparte de discutir los temas como migración y narcotráfico, el tema central será de los alimentos, los países desde ahora trataremos estos temas que preocupan al hemisferio".
A tiempo de felicitar al flamante nuevo presidente del Perú, Ollanta Humala, los representantes en la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) manifestaron la intención de llevar a cabo una próxima reunión de jefes de Estado y de Gobierno el año 2012. Perú será el país anfitrión.
El canciller peruano Rafael Roncagliolo recordó que su país asumirá la presidencia Pro tempore de UNASUR, y sostuvo en declaraciones desde Asunción, Paraguay "(...) de manera que el presidente Ollanta Humala va a reforzar nuestro compromiso con la integración regional". (http://www.larepublica.pe/28-10-2011/cumbre-unasur-en-lima-para-el-2012).
En la agenda de UNASUR, está programado para el mes de abril el remplazo de la secretaría general, sustituyendo a María Emma Mejía, ex canciller de Colombia, por el ex canciller venezolano Ali Rodríguez Araque. El próximo secretario general aseguró que en su gestión hará todo lo posible porque esta etapa de la integración sea irreversible y no corra la suerte de intentos anteriores. En la proyectada agenda inmediata son importantes proyectos tales como el Banco del Sur, la integración física y la Universidad de UNASUR, entre otras iniciativas.
(http://www.vtv.gov.ve/index.php/economicas/73404-proximo-secretario-de-unasur-ali-rodriguez-araque-trabajara-porque-integracion-sea-irreversible
Paralelamente, Chile logró cambiar para enero del año 2013 cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a pesar de que el encuentro de 33 jefes de Estado latinoamericanos y caribeños debía efectuarse este año. El año pasado el encuentro de jefes de Estado latinoamericanos y caribeño se efectuó en Caracas, el próximo se realizará próximamente en Santiago y luego, el tercero, tendrá como sede La Habana". (http://radio.uchile.cl/noticias/137097/ ).
Inquietudes y preguntas
Hace quince días, en el número precedente de la serie Diálogos, el director del IPDRS planteó que la integración, vista desde la perspectiva del desarrollo rural y el enfoque campesino indígena, de pequeños y medianos productores, tendría que hacerse cargo de temas relacionados con la producción y comercialización de productos agropecuarios, forestales y relacionados con la biodiversidad.
Inevitablemente, esos temas están vinculados con el control sobre la propiedad de la tierra y el uso y protección de los recursos naturales. En la misma medida, viendo la producción campesina indígena de alimentos como una necesidad, un derecho y un bien sociales, su perspectiva debería conllevar el debate sobre políticas comunes para trabajadores agrícolas, incluyendo normativa para regular y facilitar la migración, regular el salario, el derechos a la salud y un sistema integrado de aportes a la jubilación, con atención a las diferencias entre mujeres y hombres.
El punto fuerte, el verdadero valor agregado de la perspectiva de integración regional, debería ser el establecimiento de un sistema de gobierno que articule las políticas sobre lo que cada uno de los países define como prioridad, con apoyo de las capacidades técnicas de los organismos multilaterales, lo cual supondría lineamientos que orienten la acción de organismos con acción regional, normativa comunes sobre diversas áreas vinculadas al desarrollo rural y sistemas integrados para atención de emergencias, y desastres, particularmente los relacionados con la producción y acceso a los alimentos.
Hilando más fino, sobre esa base de expectativas para un verdadero ejercicio de inclusión de los temas de fondo en el área del desarrollo rural de base campesina indígena es conveniente plantear algunas inquietudes.
Interés de muchos. El IPDRS propone, en primer término, una mayor, evidente y más activa participación de los diversos sujetos de la sociedad civil en esfuerzos para lograr la inclusión del tema en las agendas de los eventos y las organizaciones de integración regional. Esto supone la acción directa y focalizada de personas e instituciones vinculadas a universidades, gestión de políticas públicas, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales.
Más hechos que palabras. Indudablemente los eventos internacionales de integración son una expresión saludable de interés y, a veces, de compromisos entre los países y de sus gobiernos frente a los círculos especializados y, de manera más general y por ello menos tangible, frente a la opinión pública. Pero no es suficiente. Un balance somero de los resultados efectivos de las cumbres, conferencias y comisiones de la última década puede mostrar que en Sudamérica se expresó preocupación sobre el encarecimiento y desabastecimiento de algunos rubros de alimentos, que está rondando en la región un debate propositivo respecto a la seguridad y soberanía alimentaria y que los países del cono sur, principalmente, están promoviendo políticas, agrupaciones y proyectos con la concepción de agricultura familiar. Poco o nada se dice, sin embargo, sobre temas fundamentales como que las nociones que pretenden ser generalizantes, verbigracia agricultura familiar, no calzan en países con población mayoritariamente auto identificada como indígena, y que para atender problemas de envergadura regional, como el uso de transgénicos, la movilidad humana y la producción de agro combustibles, no bastan las voluntades nacionales puertas adentro, sino que se requiere, con urgencia y con seriedad, medidas mínimas que involucren la voluntad de, al menos, los países que comparten extensas fronteras.
Por lo anterior, a manera de conclusión evidente son preguntas respecto a qué y hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos, más allá de los discursos.
72 - Integración, entre banalidades y esperanza
* Oscar Bazoberry Chali
Desde el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) venimos insistiendo en que la integración regional sudamericana o la de Centroamérica y el Caribe constituyen el mejor escenario para construir una alternativa de desarrollo de base campesina indígena. Esto significa una crítica al estado de situación actual de la integración y al modelo de desarrollo agropecuario y rural que se implementa en los países de la región. Por esta razón saludamos los procesos de integración, y les hacemos especial y atento seguimiento, hasta entusiasta, debe decirse. No somos ingenuos, no creemos que todo pase por nuestros presidentes y sus cumbres, aunque, sin duda, ellas muestran de manera nítida el nivel en el que nos encontramos, en este camino de andar y desandar lo avanzado entre nuestros pueblos y sus gobiernos.
El proceso de integración sudamericana es parte de un camino azaroso. Entre las banalidades cabe resaltar aquellas que se escucharon en la cumbre iberoamericana, como "vuelva pronto señor presidente", aludiendo al hecho de que en la siguiente cumbre no estaría el ahora ex presidente español Rodriguez Zapatero. Sin desmerecer el trabajo de ninguna de las gestiones presidenciales, esta despedida particular indica que, por una parte, muchos de los presidentes y presidentas mantienen la ¿ilusión o fantasía? de quedarse en el cargo por largos periodos y que los retornos y, ese cargo en particular, constituyen una especie de privilegio para unos cuantos escogidos. Burdo y feo.
Sin embargo, hay esperanzas. Prácticamente todos los países de la región pasan por un período excepcionalmente propicio en la economía, la democracia es el común denominador en sus sistemas políticos, hay afinidad en las políticas de desarrollo social más allá de los discursos, y existe preocupación creciente sobre la sostenibilidad de los recursos naturales en contraposición al modelo extractivista.
Aunque en el presente artículo no nos concentraremos solamente en los eventos sudamericanos, mostraremos cómo distintos factores y ejemplos permiten invitar a la reflexión sobre el proceso de integración sudamericana, e insistir en el propósito de la integración como el mejor escenario para el desarrollo rural sostenible de base campesina indígena.
¿Por qué Sudamérica?
Sudamérica o Centro América y el Caribe o Norte América. Ponemos especial énfasis en el criterio territorial de la integración porque, más allá de las voluntades políticas, nos interesa que la integración responda a aspectos objetivos. En el caso del desarrollo rural, las interrelaciones biogeográficas, ecológicas y territoriales tienen mayor predominio que el aspecto idiomático o nuestras particulares herencias coloniales. Por eso, insistimos en Sudamérica como un espacio optimo para la integración, de cara al desarrollo sostenible de la región, desde la perspectiva de sus recursos naturales.
En el componente político, la perspectiva campesina e indígena es incluso más amplia, puede decirse que mundial, sin embargo, las características que puede adoptar, así como las demandas de los pueblos indígenas, adquieren connotaciones particulares, dependiendo de las condiciones de cada una de las subregiones, especialmente en lo referido a la extensión del territorio y los recursos que en él se encuentran. Desde esta perspectiva, en Sudamérica respecto a Centro América y el Caribe, es posible diferenciar las condiciones de la población campesina e indígena, sus reivindicaciones e, incluso, sus posibilidades.
No es un dato menor que distintos informes, especialmente de organismos internacionales e incluso de corporaciones transnacionales, se hayan fijado en Sudamérica como la región que presenta mejores condiciones para ampliar la producción agropecuaria y la explotación de sus recursos naturales.
Finalmente, es también un problema de tamaño. La cantidad de tierra, agua y bosque es excepcional, no solamente para producir más desde un modelo agroindustrial, sino especialmente para generar las condiciones de espacios rurales con población y vida digna para cada uno de ellos. Renunciar a esta posibilidad y entregar las tierras y los recursos a las grandes corporaciones no significa otra cosa, que declinar el patrimonio sudamericano en favor del interés del capitalismo mundial.
Un buen momento
Desde hace algunos años, los países de la región están teniendo un crecimiento económico de alrededor del 5%, como ocurrió en el pasado 2011; sus gobiernos han podido jactarse de buenas reservas financieras y de administrar la economía de sus países proactivamente, pese a la desaceleración y crisis que están ocurriendo en el resto del mundo. Por otro lado, la mayoría de los gobiernos, independientemente de sus tendencias ideológicas, estableció políticas sociales con mejoras significativas en las áreas de educación, salud e ingresos de los más pobres a través de transferencias directas.
Las mismas condiciones del crecimiento, demanda externa de materias primas, mayor exportación, mejores precios, inversión extranjera, remesas y turismo, podrían acarrear también un deterioro de la economía regional. Sin embargo, todo parece indicar que existen áreas, como la de la producción agropecuaria, que crecerán de manera sostenida por la producción de alimentos, y, lamentablemente, también por la de agro combustibles.
En Sudamérica hay aún una población campesina e indígena importante, con un porcentaje general de alrededor del 30%, siendo Uruguay el país que tiene un menor porcentaje y Bolivia el mayor. En directa relación, la producción campesina sigue siendo significativa, aún en comparación con la agroindustria. Hay organizaciones y movilizaciones campesinas e indígenas cada día más fortalecidas. La descentralización y la apertura de espacios de poder en los niveles sub nacionales e incluso nacionales ayuda a la formación de nuevos liderazgo de hombres y mujeres de identidades indígenas y rurales con mayor acceso y capacidad de representación.
Una agenda
En el marco de las anteriores consideraciones, proponemos que la integración vista desde la perspectiva del desarrollo rural y el enfoque campesino indígena, pequeños y medianos productores, tendría que hacerse cargo de temas como los siguientes:
- Sistema sudamericano de información sobre producción y comercialización de productos agropecuarios, forestales y, en general, los relacionados con la biodiversidad.
- Establecer de manera progresiva estándares para la producción y comercialización de alimentos, incluyendo transgénicos.
- Control de la inversión especulativa en la producción y comercialización de alimentos.
- Información agregada sobre las inversiones transnacionales.
- Incrementar progresivamente el control sobre la propiedad de la tierra y el uso y protección de los recursos naturales.
- Sistema integrado de dotación y protección de tierras y territorios indígenas.
- Política común para trabajadores agrícolas, que incluya normativa para regular y facilitar la migración, regular el salario, el derechos a la salud y un sistema integrado de aportes a la jubilación, la atención a las diferencias de sexo y la familia.
- Apertura de mercados para productos alimenticios de base campesina indígena.
- Sistema común de zonas de protección ecológica.
- Establecer un sistema de gobierno que articule las políticas sobre lo que cada uno de los países define como prioridad, con apoyo de las capacidades técnicas de los organismos multilaterales.
- Sistema de dirección, seguimiento y valoración de los organismos regionales que tienen directa relación con el desarrollo rural. Incluyendo al Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Capacitación Agrícola (IICA) y otros de menor cobertura.
- Normativa común sobre insumos y prácticas aceptadas en políticas de sanidad animal y vegetal.
- Sistema integrado para la atención de emergencias, especialmente crisis alimentarias producto de desastres naturales, conflictos sociales y políticos y deterioro económico.
Como puede verse, es posible superar el carácter coyuntural y declarativo de los organismos multilaterales y de los organismos de integración, para avanzar en acciones que permitan establecer pesos y contrapesos en la región, observando de manera transparente las orientaciones políticas de los diversos gobiernos, enriqueciendo, al mismo tiempo, los criterios comunes en favor del desarrollo rural sostenible en la región.
En definitiva, se trata de superar la dictadura del capital y los intereses del capitalismo mundial, que se aprovecha de la división entre países para mover sus intereses a los países que coyunturalmente se muestran más débiles, generando una competencia desmedida que tiende a la disminución de costos, lo que significa menos política social y menos protección del medio ambiente y los recursos naturales.
La XXI Cumbre Iberoamericana, realizada en Asunción del Paraguay, 28 y 29 de octubre del año 2011, gran parte de los presidentes de Sudamérica y Centro América hicieron gala de sus políticas sociales y los avances logrados en cada uno de los países. Sin embargo, también algunos advirtieron que, de seguir la inestabilidad y el incremento de precios en los productos alimenticios, se incrementaría el costo de las políticas sociales, volviéndolas ineficientes o, simplemente, imposible costearlas. Como en otras oportunidades, las declaraciones respecto a la agricultura, el desarrollo rural y los sujetos del campo, quedaron en palabras, y la advertencia no entró en la declaración principal, aunque alguna cosa salió en las declaraciones anexas.
UNASUR no es el único camino, pero es el más propicio
En un breve recuento de los principales organismos de integración que involucran a los países de Sudamérica debemos mencionar a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad Iberoamericana y, la novedad del año pasado, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En prácticamente todas las Cumbres (reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno) de estos organismos se trataron aspectos relativos a la producción de alimentos y el cambio climático. Marginalmente se abordaron los modelos de desarrollo y, en menos proporción aún, se trataron temas como la tensión en los países por la propiedad de tierra, el comercio internacional y la producción de base campesina. El enfoque de desarrollo rural estuvo ausente.
Podría pensarse que la afirmación precedente es una exageración, ya que en el ALBA se trató el tema de la creación de la empresa Grannacional de Alimentos, en el MERCOSUR la agricultura familiar, en la Cumbre Iberoamericana el precio de los alimentos y la titulación de las tierras y en la CAN el cambio climático, sobre el que también se realizó un evento con la participación de organizaciones sociales de los cuatro países, con participación de delegados campesinos. Pero, más allá de una que otra declaración marginal, no se ven avances para abordar, de manera coordinada, aspectos de desarrollo rural, aunque se reconozca su importancia y la urgencia de abordarlo.
El camino del MERCOSUR, la asociación con mayor vocación económica, es positivo, pero también tedioso, lento y conflictivo. Basta observar las disputas internas del bloque para mantener abiertas las fronteras y la libre circulación de mercancías, entre ellas los productos alimenticios. Queda esperar una ampliación lenta de MERCOSUR, que podría alcanzar una perspectiva sudamericana o avanzar, de manera paralela, desde UNASUR, para sentar las bases de una complementariedad y articulación regional en un menor plazo.
Los obstáculos y el nacionalismo
No hay un camino llano para la integración, peor aún si ésta consiste en afectar intereses que los grupos políticos de los gobiernos y una buena parte de la población consideran que puede afectarse a la soberanía nacional si se tocan aspectos como la regulación de la propiedad de la tierra, la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
En los eventos que realiza el IPDRS queda claro que el desarrollo rural no ha sido motivo de agenda en los procesos de integración regional, por lo tanto, la diplomacia no tiene experiencia sobre estos temas, motivo por el que se deja a los organismos multilaterales la iniciativa y el protagonismo en el área.
Al mismo tiempo, la producción, disponibilidad y acceso de la población a los alimentos se han convertido en una de las preocupaciones centrales de los gobiernos y motivo de sus principales políticas sociales. Sin embargo, contrariamente a fomentar una política de integración regional, este aspecto ha despertado el interés de los inversores, buscando mejores mercados y priorizando los mercados transoceánicos en detrimento de los de los países vecinos. El proceso genera una competencia innecesaria entre los países, que pone en riesgo la diversificación de la producción, la provisión sostenible de agua dulce y la sobrevivencia de los sectores campesinos e indígenas.
El exceso de nacionalismo respecto al aprovechamiento de los recursos naturales y la tierra no ha demostrado ser el camino más eficiente para la conservación, la sostenibilidad y la reducción de pobreza con equidad social. Los ciudadanos esperamos y nos merecemos una diplomacia de integración con resultados observables para la población de Sudamérica, menos onerosa y más eficiente.