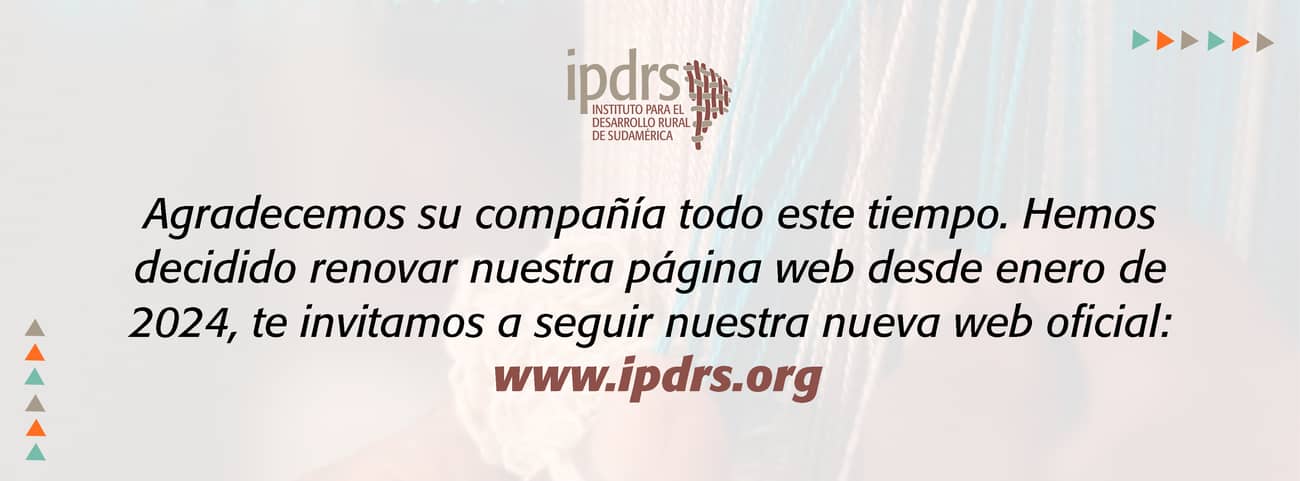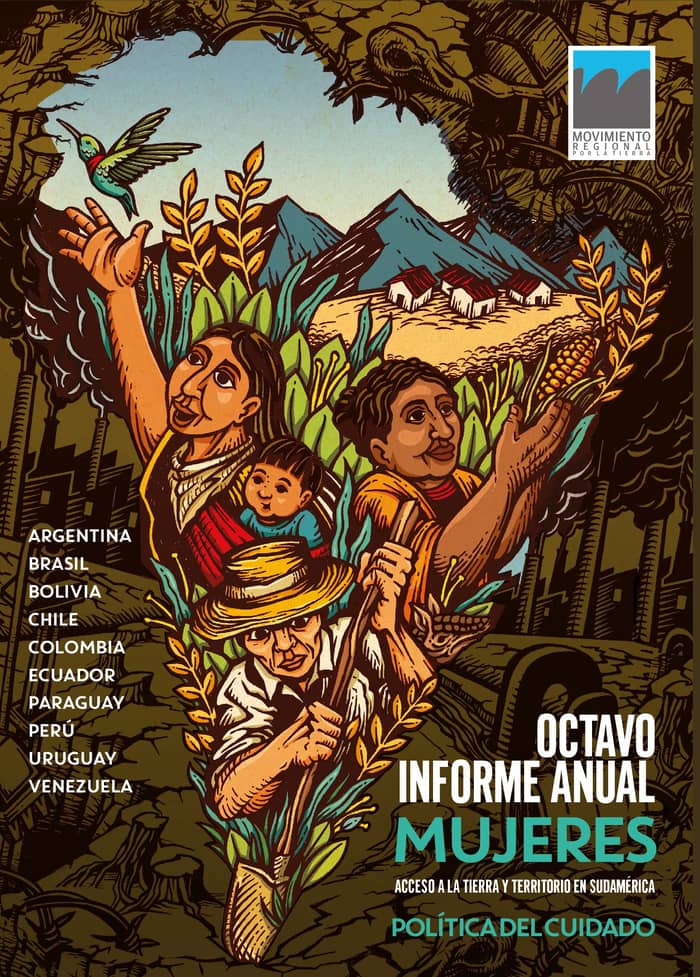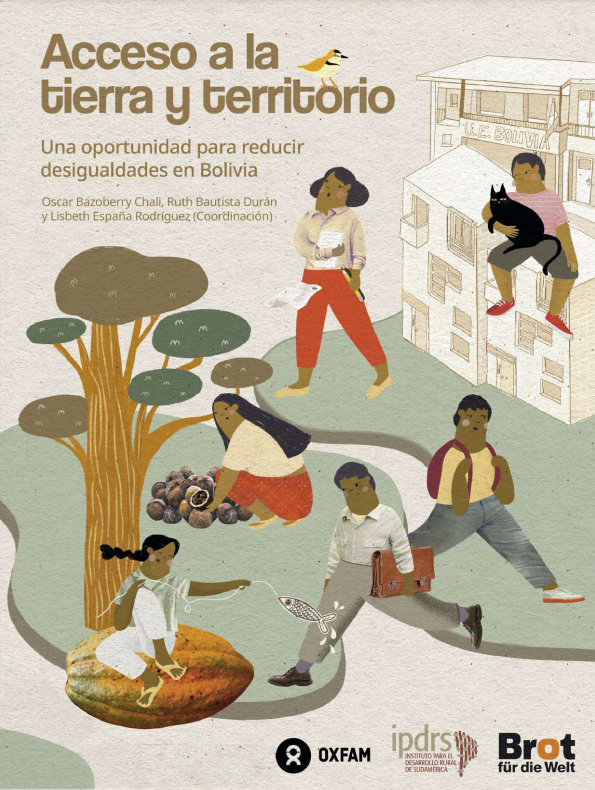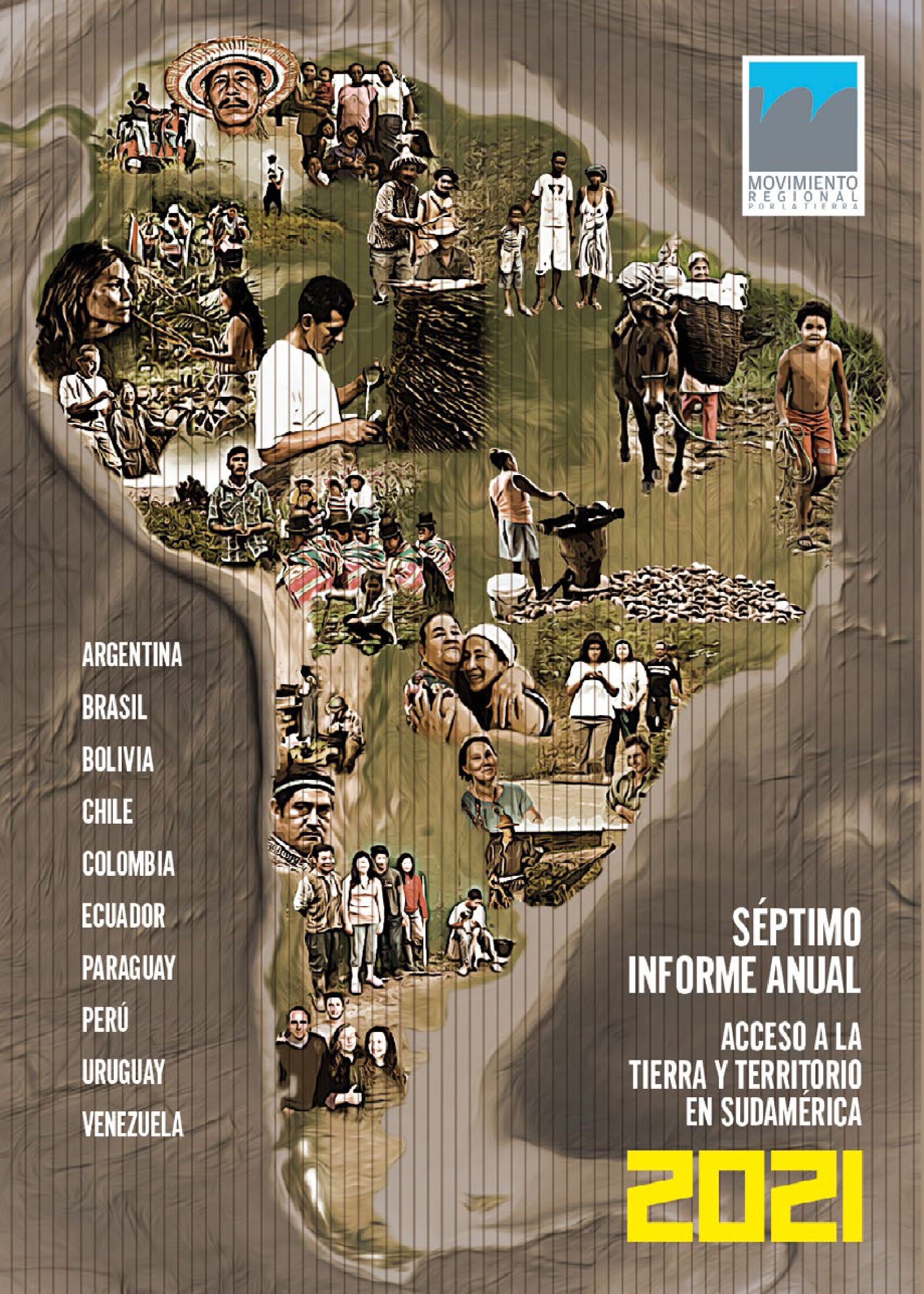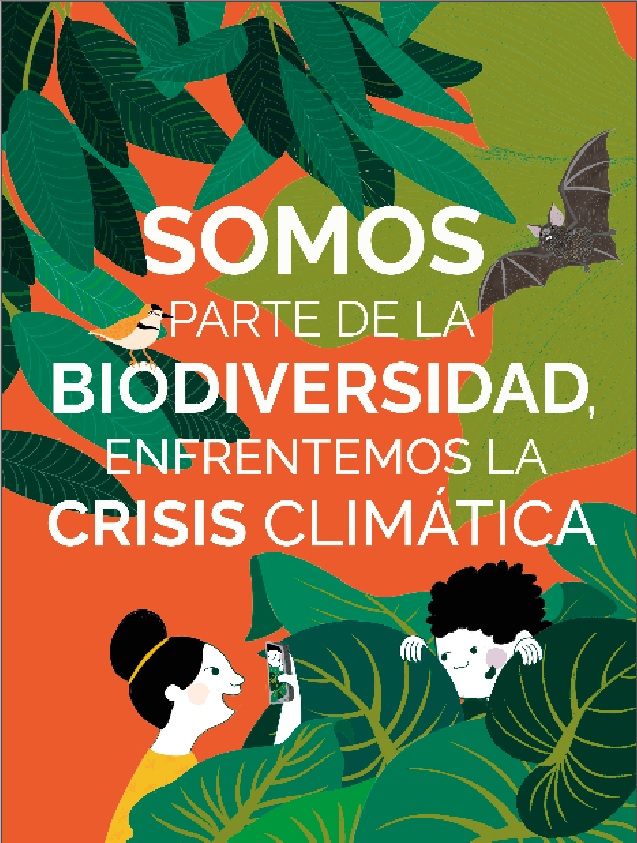PRODUCCIÓN - DIÁLOGOS
75 - Sudamérica en América. La 42 Asamblea General de la OEA y el tema alimentario
* Oscar Bazoberry Chali
Pasados los sustos y los disgustos por la crisis de los alimentos, el mundo se está recuperando medianamente de las grandes alzas. En la relativa calma que se vive estos meses, cabe preguntarse ¿Qué ha quedado y qué está naciendo en las políticas públicas nacionales?, ¿Qué han aprendido y qué proponen los organismos multilaterales?, ¿Hay un renovado debate en la sociedad civil?
En este artículo número 75 de la serie Diálogos, el director del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) plantea el trasfondo del debate general sobre seguridad alimentaria y, sobre esa base, algunas inquietudes que podrían constituir dimensiones del contenido del debate en la Asamblea 42 de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En esta oportunidad no vamos a abundar en el diagnóstico ni en las permanentes denuncias de los activistas de los derechos de los consumidores. Tampoco repetiremos las preocupaciones de los activistas de la soberanía de las naciones y las de los que denuncian la permanente acumulación de inequidades en la región. No repetiremos los argumentos de quienes, legítimamente y con base, se alarman por la creciente dependencia técnica, financiera y científica de los países sudamericanos, ni los de aquellos que denuncian con énfasis el permanente deterioro de los bosques, el suelo y las condiciones de sostenibilidad de los sistemas productivos. Finalmente, en esta oportunidad tampoco vamos a desarrollar las inquietudes de quienes se inquietan por la disminución del número de personas dedicadas a trabajar la tierra para producir alimentos.
Suscribimos todas estas preocupaciones, y agregamos una más: ¿Por qué, siendo tan obvia la alerta y los reclamos acerca de la escalada de gravedad sobre esos problemas, no parecen inmutar a los gobiernos y éstos siguen reaccionando para enfrentarlos de formas similares a las que se usan para enfrentar la crisis de muchas economías del mundo?: poniendo parches para pasar el bache.
Trasfondos
Esa fue una de las preguntas que rondaba el encuentro recientemente realizado entre los días 29 de febrero y 2 de marzo de este año, cuando el gobierno de Bolivia convocó, a través de su vicepresidencia, a una de las jornadas "Pensando el Mundo desde Bolivia". Esta vez el tema de la cita fue "Economías Alternativas para Vivir Bien" y estuvieron presentes intelectuales y activistas latinoamericanos y europeos.
En la mesa sobre Soberanía Alimentaria, que nos tocó compartir con representantes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia y del Movimiento Sin Tierra del Brasil, se puso en evidencia que muchos de los aspectos respecto al tema alimentario, que fueron identificaron como amenaza al bienestar de la población, prácticamente se encuentran fuera del ámbito de acción y control de los gobiernos y de la propia sociedad civil.
Este puede ser un significativo aspecto a considerar en las propuestas de desarrollo, porque ante tal evidencia se podría establecer que los gobiernos actúan de dos maneras. En unos casos con pragmatismo, sacando ventajas al favorecer a los sistemas agroalimentarios multinacionales, y empujan a que la población con ciertas posibilidades se suba al carro del mercado. En otros casos, aunque con discursos opuestos al régimen alimentario transnacionalizado, terminan aceptando e incorporándose de manera subordinada a los mismos circuitos de producción y comercialización. Como se ve, en las dos formas el resultado suele ser el mismo.
Si de soberanía alimentaria se trata, ésta debe ser entendida como la introducción al debate político y técnico de la sostenibilidad de los sistemas productivos y las autonomías relativas de los Estados para determinar la calidad e inocuidad de los alimentos; así como el sentido social y económico de la actividad agropecuaria, concebida como la oportunidad para que los productores campesinos, agricultores familiares y comunidades que, por tradición y por vocación, puedan dedicar su actividad laboral a la producción de alimentos. En este marco de definiciones debemos reconocer que queda mucho camino por recorrer.
Hay avances, sin duda, principalmente en iniciativas locales, tan ricas y diversas que merecieron atención cuando se hacían referencias a las economías alternativas y fueron evocadas como ejemplo vivo de lo que es posible sostener como sistema sustitutivo al presente.
Hay avances también en las declaraciones sobre seguridad y soberanía alimentaria incluidas en varias constituciones de países sudamericanos y en un amplio abanico de políticas públicas nacionales. Se trata de declaraciones que fortalecen la expectativa de que hay voluntades estatales para favorecer a la pequeña producción e introducir una nueva razonabilidad al mercado.
Podemos tener esperanza a partir de los discursos y movilizaciones de los movimientos sociales, no solamente de productores, sino también de consumidores, que ponen su cuota parte desde la perspectiva de la determinación de la demanda en el comportamiento de los mercados y la actitud de los gobernantes.
Sin embargo, con franqueza, debemos asegurar que el balance sigue siendo negativo, ya que el conjunto de esfuerzos de políticos, dirigentes, productores y consumidores no ha generado un cambio sustancial en la tendencia mundial a la acumulación, a la cual el círculo de la producción y consumo de alimentos ha entrado con mayor fuerza en este siglo.
Más aún, aquellos espacios que se consideraban prometedores para la producción campesina, indígena y de escala familiar, como la producción orgánica, están siendo incorporados de manera creciente a la lógica y la empresa agroindustrial. Por lo que no podemos presumir que el crecimiento del consumo de estos productos esté significando necesariamente la adopción de prácticas y criterios agroecológicos, una mejor distribución de recursos o mayor participación de los pequeños productores.
Por otra parte, los agro combustibles, con más bajo perfil en el debate público, continúan ampliando la utilización de productos que podrían ser alimento, y ampliando su mercado. De igual manera, cada vez más países van adoptando el cultivo legal de organismos genéticamente modificados.
Sobre los procesos
Estos procesos son lentos, como nos expuso el representante del Brasil en la reciente reunión, pero tienen efectos acumulados, ya que llega el momento en que, al parecer, se toca un punto de irreversibilidad, que en unos casos es la dependencia alimentaria y en otros la de energía. Esto hace que prácticamente no se encuentren salidas de corto plazo, y la dependencia se consuma por la inevitabilidad del hecho. Un ejemplo documentado es el de la introducción de la soya transgénica en el Brasil. Implantada ilegalmente en territorio brasilero durante años, llegó el momento en que su expansión llegó a tal punto que la legalización significó no sólo reconocer lo que estaba ocurriendo, sino también abrirse a la posibilidad de que las empresas productoras de semillas controlen de mejor manera su negocio.
La introducción del etanol en el Perú tendrá una consecuencia parecida, porque el fomento al consumo y la garantía de mercado generará una demanda creciente y, por tanto, la producción para responder a ella será protegida por el Estado de manera permanente.
En Bolivia ya es evidente que la discusión sobre la introducción de maíz transgénico va por el mismo sentido que en los dos países mencionados.
Por ello queremos poner énfasis en que no se trata de decisiones de corto plazo y estos aspectos no pueden tratarse como si fueran coyunturales, porque simplemente no se adoptan y luego se quitan, sino que corresponden e inauguran consecuencias de largo plazo.
Interpelaciones
Dadas las limitaciones de los Estados, reales o simplemente excusas, es oportuno y posiblemente ya ineludible, trabajar de manera más firme con una orientación multilateral que complemente los esfuerzos locales y nacionales y, al mismo tiempo, con una perspectiva transfronteriza tendiente a la integración de los pueblos. Posiblemente así se logre establecer un marco de cooperación que regule y devuelva la voluntad y soberanía a las naciones en lo que ocurre en sus territorios, teniendo como trasfondo una noción de territorialidad ampliada, la región.
Por eso, es importante dar la bienvenida a la sesión número 42 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realizará en Bolivia, el próximo mes de junio y que, a propuesta del país anfitrión, centrará su debate en el tema de seguridad alimentaria.
Las anteriores Asambleas se enfocaron en temas con otras connotaciones, por ejemplo: la Asamblea 38, que se llevó a cabo en Colombia, tocó el tema de Juventud y Valores Democráticos; la Asamblea 39 fue en Honduras y estuvo centrada en "Hacia una Cultura de la No Violencia; la 40", que fue en el Perú, versó sobre Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas; la 41 se realizó en El Salvador y discutió sobre Seguridad Ciudadana en las Américas.
El tema de seguridad y soberanía alimentaria tiene connotaciones que pueden tomar matices distintos según el punto de vista con que se enfoque, nos interesa destacar la perspectiva de los productores y del Estado como el responsable en asignar los derechos de propiedad y uso de los recursos naturales, en este caso la tierra.
Resultará interesante apreciar cómo se pueden conjugar las tendencias políticas y los intereses individuales, financieros y tecnológicos, al mismo tiempo que las perspectivas de los movimientos sociales, indígenas y campesinos, en una escala, los estados americanos, que desde el IPDRS se considera que no es la más adecuada para establecer políticas y acciones en el campo del desarrollo rural. Sin que deje de ser importante, e incluso imprescindible, llegar a acuerdos mínimos en un continente al cual se asigna una particular importancia en la provisión alimentaria en el mundo.
Por todo lo anterior, reiteramos que el encuentro número 42 de la OEA es una buena oportunidad para visualizar las potencialidades y limitaciones del debate oficial sobre seguridad y soberanía alimentaria entre los países del continente, tomar nota y aprender para el conjunto de otros esfuerzos de integración que intentan modificar las estructuras regionales y los organismos multilaterales que, como expusimos al inicio de este artículo, es una tarea necesaria para devolver un sentido de coherencia al contenido que transita entre las demandas ciudadanas, las políticas públicas y lo que en realidad acontece en el campo.