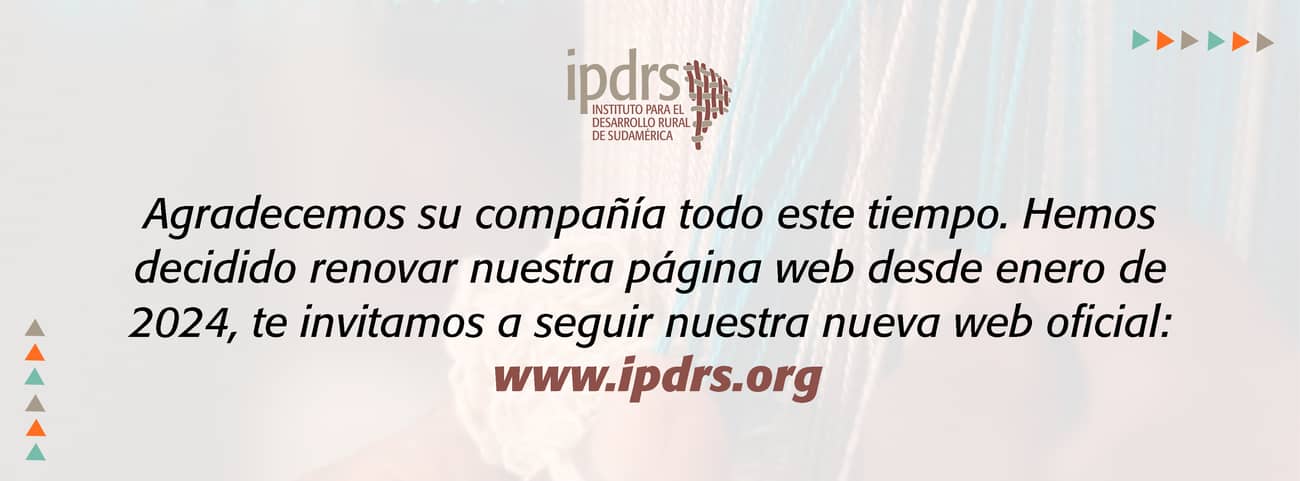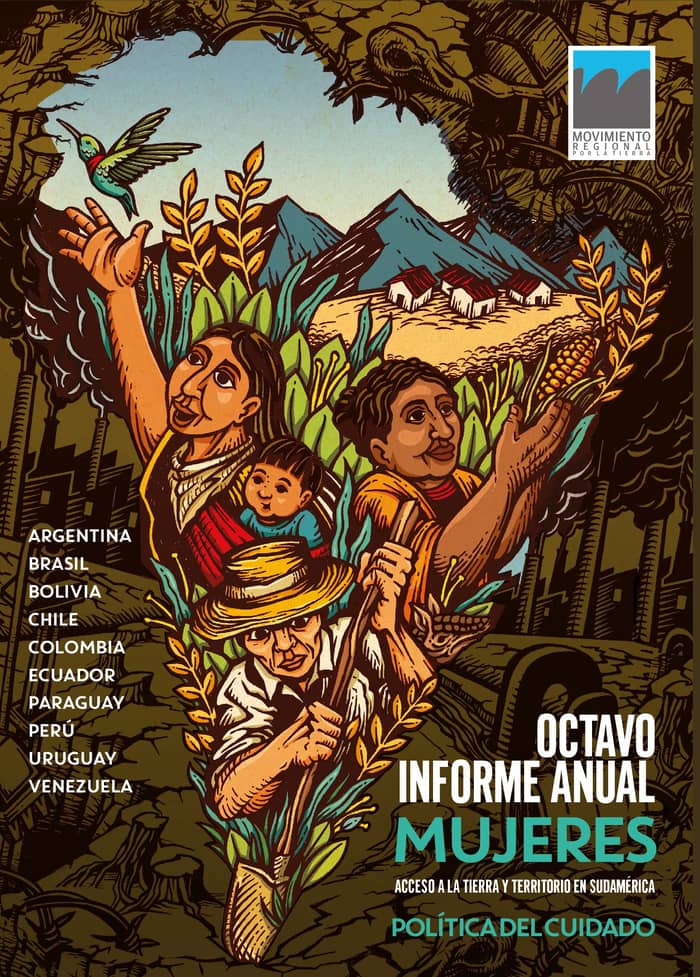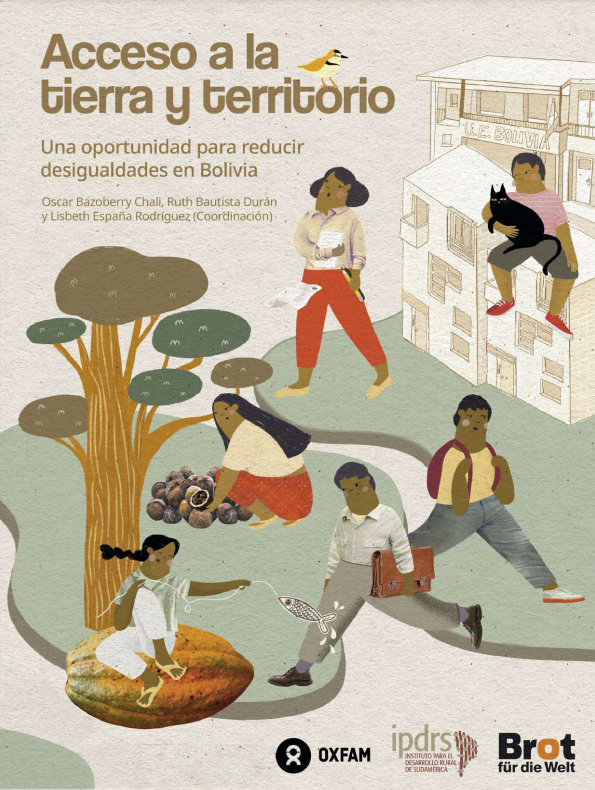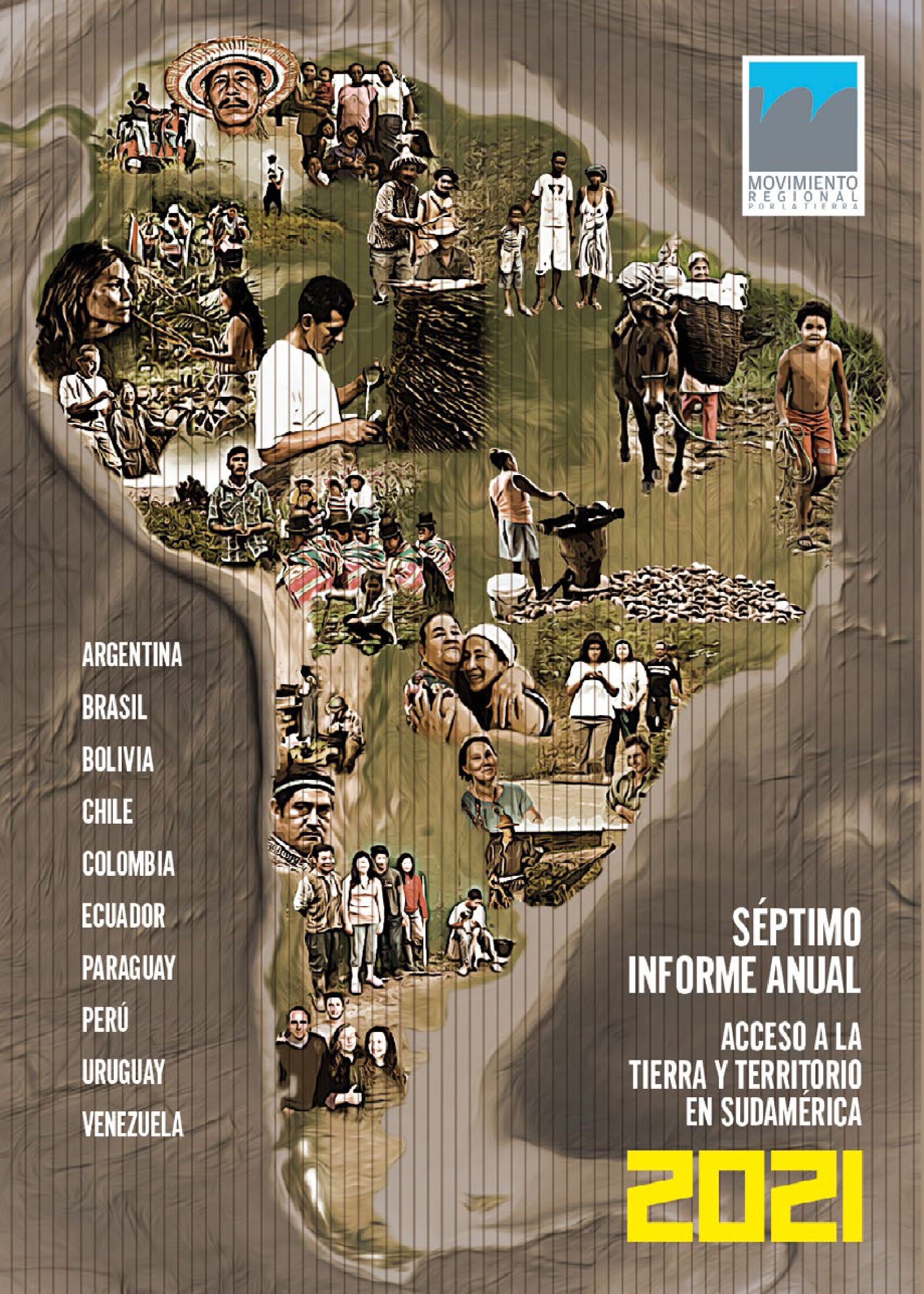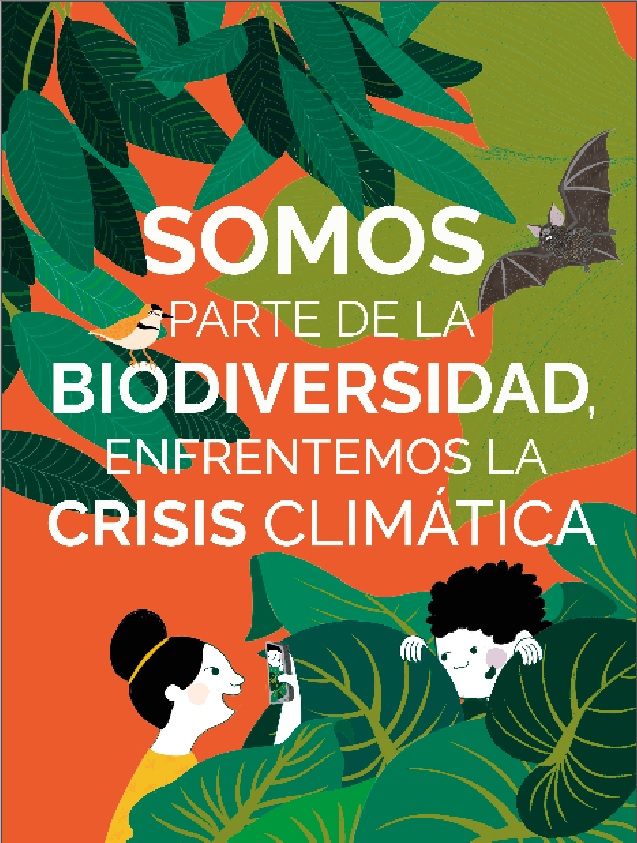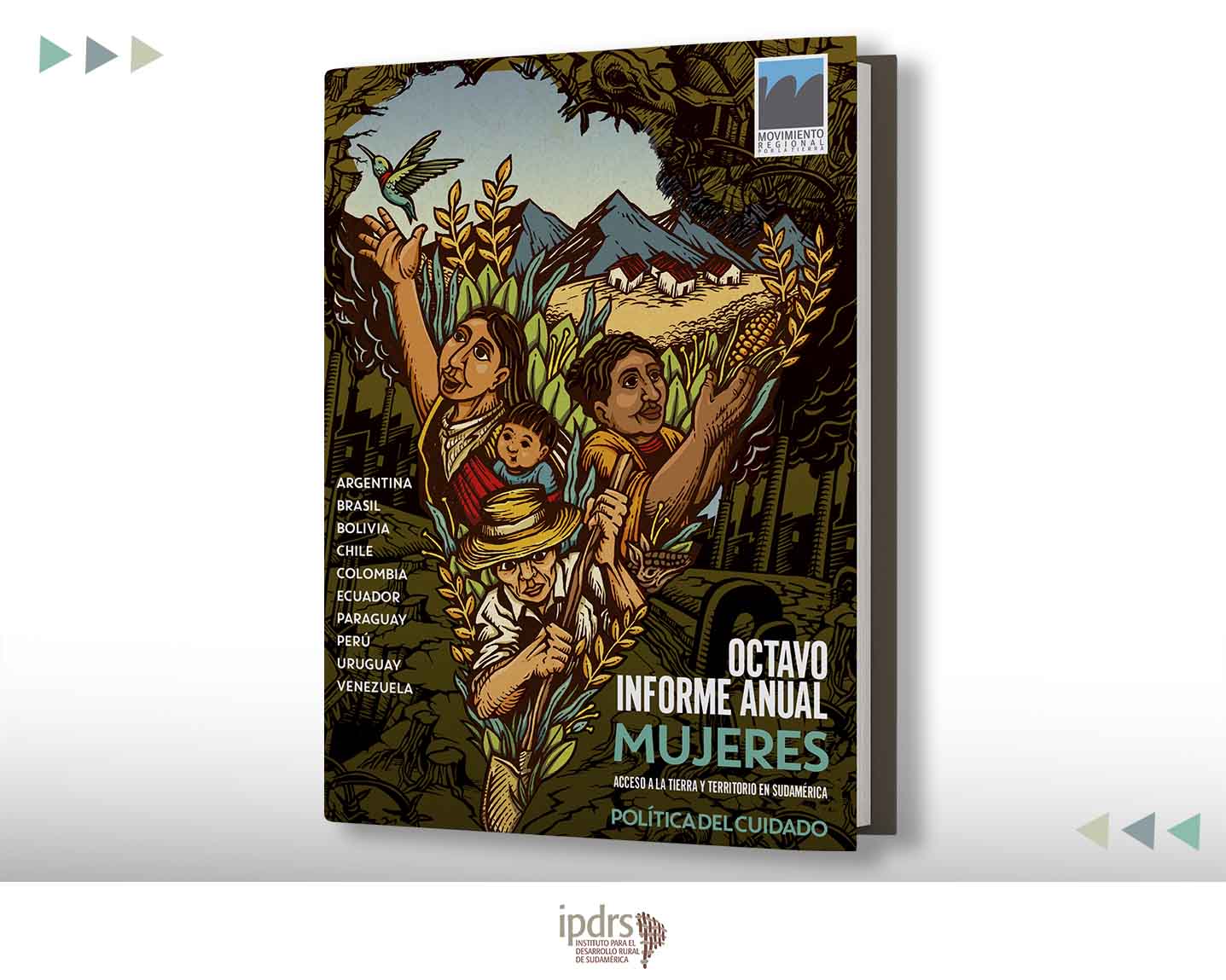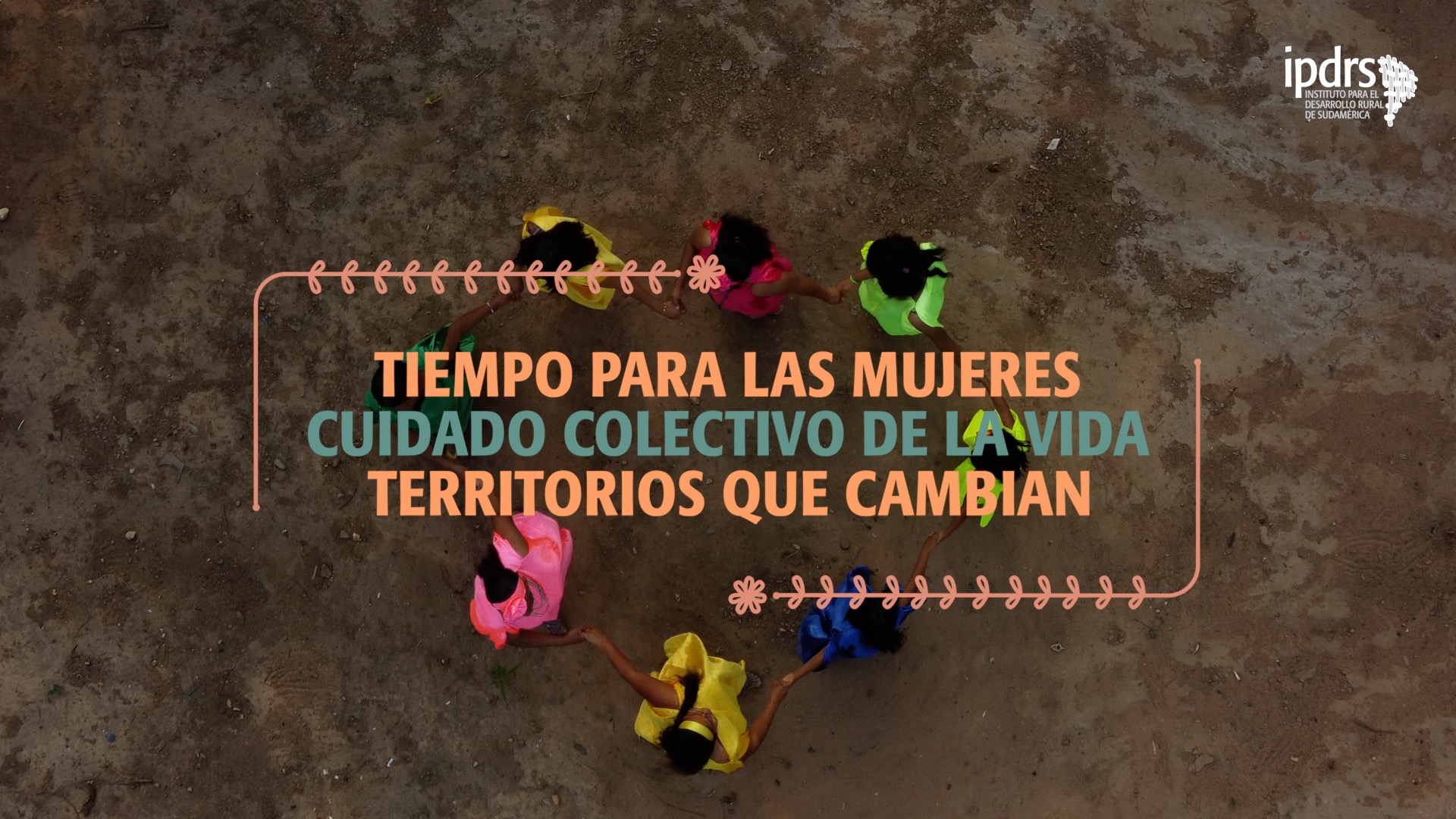Esa viejísima historia, leída con ojos contemporáneos y a partir de la articulación de tres factores, el Estado, el mercado y los pueblos campesinos indígenas, se inicia con la primera reforma agraria ocurrida en el país, ésa que en 1876 tuvo como propósito la liquidación absoluta e irreversible de las comunidades indígenas a favor de la extensión del latifundio.
Fue ésta, la primera reforma agraria de la segunda mitad del siglo diecinueve, la que forjó el histórico modo de vinculación del Estado con el mundo campesino indígena. Así, la pretendida eliminación de la comunidad le permitía a la hacienda contar con mano de obra a su servicio y, algo fundamental, garantizaba la fuerza de trabajo en las minas, y con ello el nexo de la economía nacional con el mercado externo.
Ese proceso coincide, además, y no por casualidad, con la conformación de la llamada clase minero-terrateniente, aquella que gobernaría el país —desde el Estado, para sus intereses y en contra del mundo campesino indígena—hasta los años cincuenta del pasado siglo. Es un “momento constitutivo”, se diría, repitiendo a un conocido pensador orureño.
Y ahí, en ese tiempo, está el centro mismo de esta manera de leer la historia desde el presente: fue ése el primer momento de una política estatal dirigida a posicionar un modelo de desarrollo extractivista cuyo éxito sólo es posible a partir de la aniquilación del mundo campesino indígena y de sus formas de organización tradicional.
Dicho de otra manera, y en definitorias palabras más próximas a nuestro tiempo, ése fue el momento fundacional del “Estado anticampesino”, ese Estado que se reproduce dándole la espalda, precisamente, al mundo campesino indígena. Y el fundador de esa larga historia que se repite, o que amenaza repetirse hoy mismo, como ya puede presumirse, es Mariano Melgarejo.
Y es ésta, finalmente, la viejísima historia que uniría, en la misma tragedia y en los dos extremos de un único arco, también histórico, a los pueblos campesino indígenas de tierras altas —los que padecieron y padecen todavía la embestida del Estado anticampesino— y a los pueblos indígenas de tierras bajas.
Estas siete parrafadas pretenden —no sin poca audacia periodística— sintetizar la última de las dieciocho disertaciones —la de la socióloga Cecilia Salazar de la Torre, Directora del Postgrado Multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo, CIDES, de la Universidad Mayor de San Andrés—que recogió, durante de tres días (18, 19 y 20 de septiembre), el Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural.
La disertación de Cecilia Salazar, dueña de una muy particular lucidez que organiza, respondió al acicate de una pregunta: ¿por qué un Foro Andino Amazónico? Ésta, y otras tantas disertaciones serán reseñadas aquí, como una suerte de “ecos” de ese encuentro.