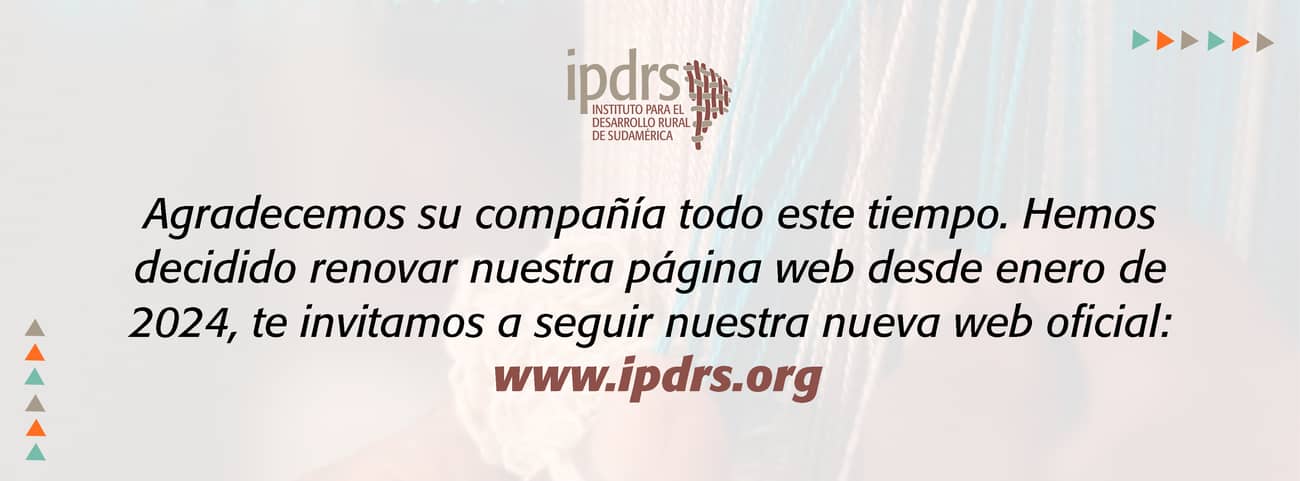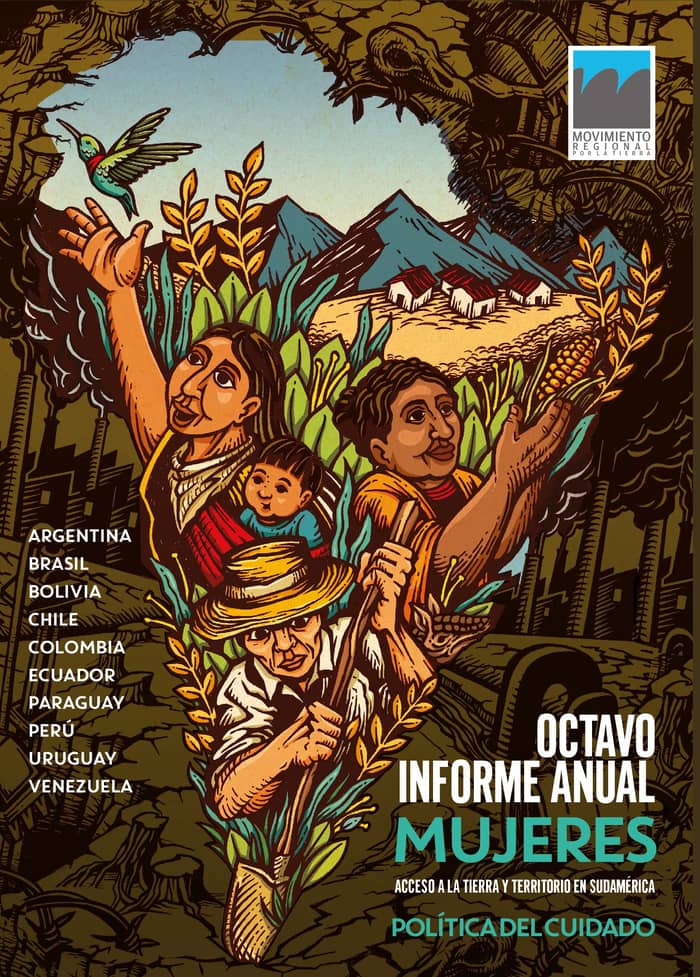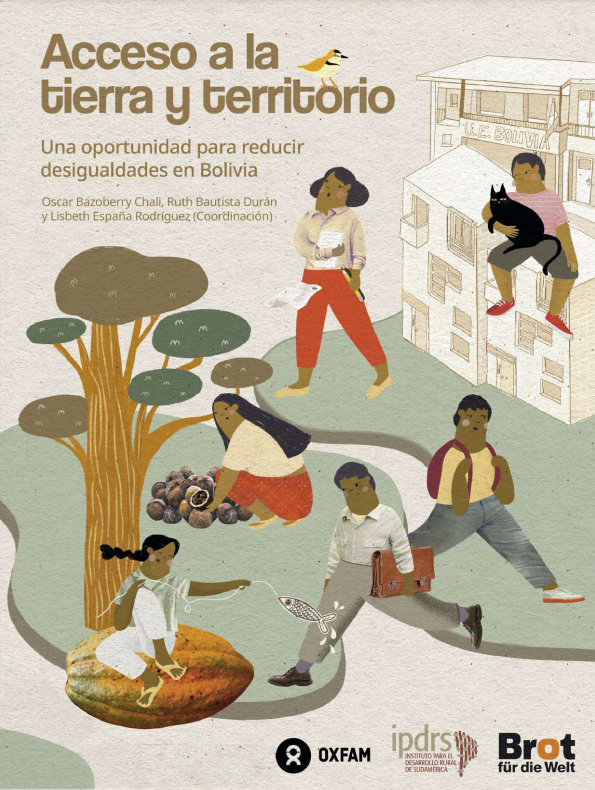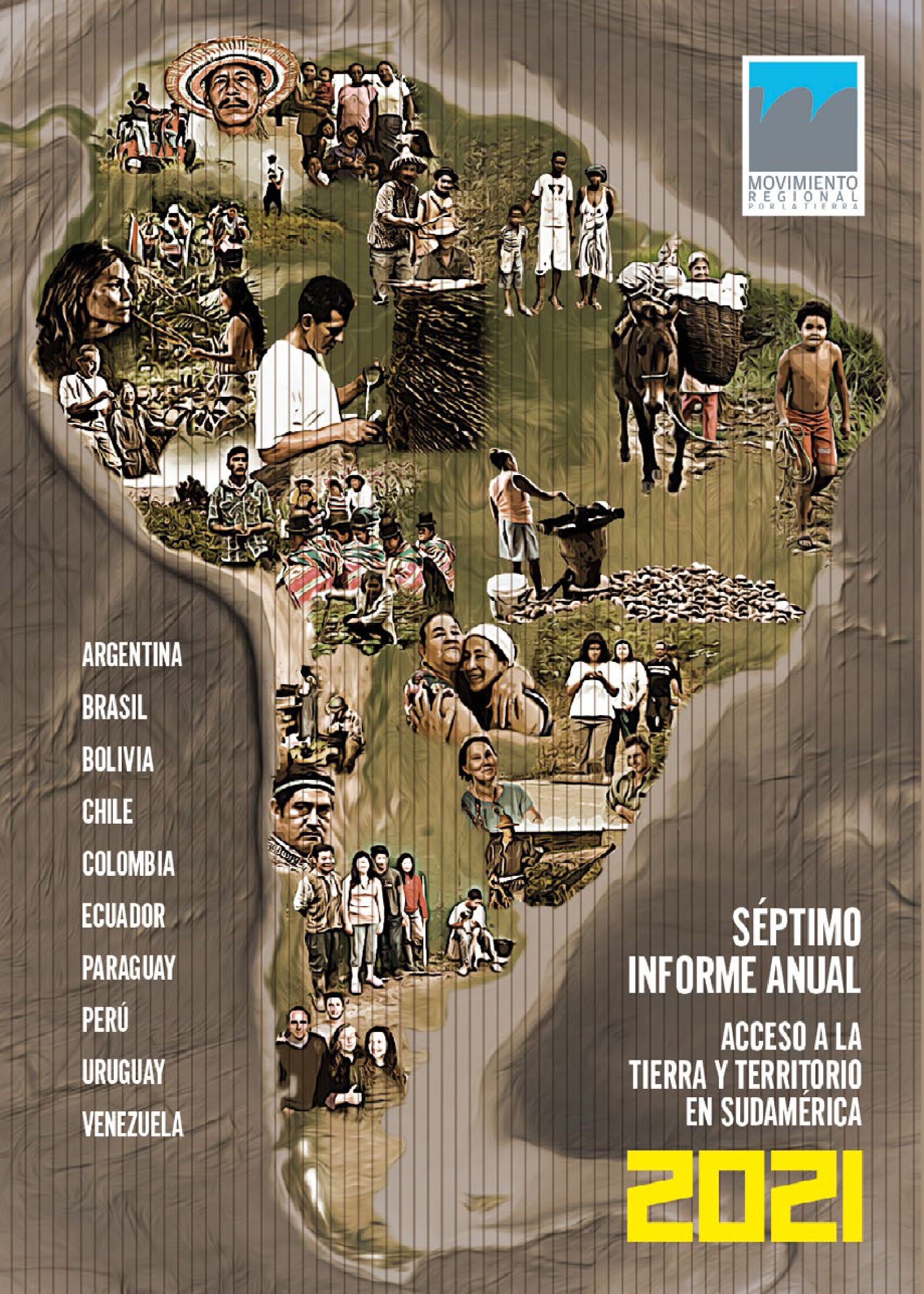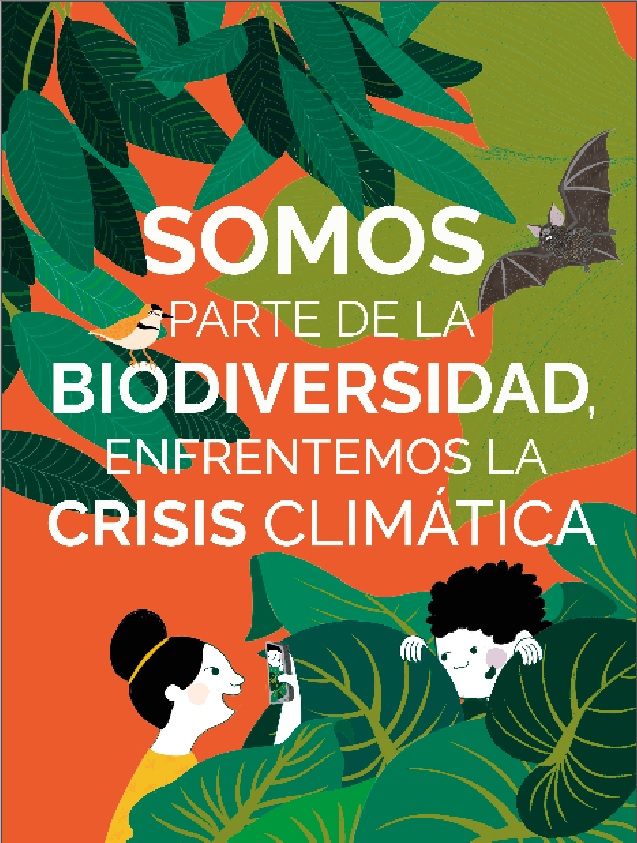PRODUCCIÓN - DIÁLOGOS
255 - Una mirada del estado socioambiental y territorial de Uruguay
Una mirada del estado socioambiental y
territorial de Uruguay1
Pablo Díaz Estévez
diazpablouruguay@gmail.com
Observatorio de Política de Tierra, Núcleo de Estudios Rurales, Universidad de la República, Sede de Tacuarembó. Grupo universitario interdisciplinario de estudios rurales: Educación rural, Tenencia de la tierra y Ruralidades.
- Marco general del país
Al cuarto año del tercer período del Frente Amplio en el gobierno, con 34% de adhesiones de la población para las elecciones del 2019, superior ante sus contendientes, pero no suficiente para ganar la primera vuelta.
95 % de la población uruguaya es urbana, aunque el sector agropecuario sigue siendo la base de generación de divisas, cuyos productos primarios representan 57% del valor de las exportaciones a octubre de 2018, el país creció 2,5% en términos interanuales.
Si bien el agro uruguayo no entró en una crisis estructural por la fuerte concentración de la riqueza, los agentes nacionales más débiles del sector agroindustrial experimentaron una crisis de viabilidad.
El Estado no intervino los mercados, ni direccionó el desarrollo productivo ni disciplinó al capital financiero. La política tributaria gravó sueldos, pasividades y consumo, sin afectar la riqueza ni su inequitativa distribución.
El mercado de tierras y el mercado de alimentos siguieron concentrados en los agentes económicos más poderosos sin que el Estado fijara allí un posicionamiento decisivo. Sin embargo, la política del Instituto Nacional de Colonización (INC) de acceso a la tierra permitió mejorar los ingresos de una buena parte de las unidades productivas familiares al seguir subsidiando la renta del uso de las tierras públicas.
- Avances en el acceso a la tierra y el territorio
La política de tierras no sufrió modificaciones respecto a los años anteriores.
No hay una política pública de tenencia de la tierra en 96% del territorio, donde los reguladores no estatales, como grandes empresas, sociedades anónimas y capitales extranjeros exigen la libre compra-venta-arrendamiento de tierra como si fuera una mercancía más.
64% de las adjudicaciones de tierra del INC se realizaron en régimen de cotitularidad, tanto al hombre como a la mujer de un núcleo familiar.
La única política activa de tenencia y acceso a la tierra es llevada a cabo por el Instituto Nacional de Colonización y la afectación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), las cuales regularon ciertos aspectos de uso de la tierra en pequeñas zonas del país.
Entre 2008 y 2018, ingresaron al SNAP unas 15 áreas en todo el país, que son apenas 285.265 hectáreas, representando menos de 1% del territorio nacional.
- Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio
Protestas nacionales de los productores agropecuarios, que incluyó a los productores familiares, a la pequeña, a la mediana y a la gran burguesía agraria bajo el lema Un solo Uruguay (USU), este movimiento de productores “autoconvocados” bregó contra la cooptación de sus dirigentes negando el carácter partidario de su movilización y diferenciándose de las gremiales tradicionales del campo.
En la Proclama principal del USU no hubo una oposición a la inversión extranjera, sino que se reclamaba “que todos tenemos que tener las mismas reglas de juego”.
La Mesa Nacional de Colonos promovió una negociación con el INC para evitar desalojos de predios habitados, no obstante, la institución omitió y limitó este diálogo. Los desalojos de las tierras públicas son operados por orden judicial, se procedió en la Colonia Eduardo Acevedo del Departamento de Artigas por el atraso en el pago de la renta, desconociendo la inversión en mejoras en la propiedad del colono.
Se generó el movimiento Cota 81, que denunciaba el nivel de inundación que causaría el segundo megaproyecto de la empresa finlandesa UPM en las riberas del Río Negro. Además, la participación eco-feminista del colectivo “Por el costado de la vía” en una serie de intervenciones públicas, denunciando los perjuicios del proyecto de ferrocarril y los efectos que causaría la ampliación de la superficie afectada para abastecer la nueva planta de pasta de celulosa del proyecto UPM2.
En Paso De Centurión y Sierra de Ríos (Departamento de Cerro Largo) el SNAP realizó consultas para que unos 200 padrones rurales ingresaran a la zona. Los pobladores se movilizaron para confrontar sus derechos a las empresas forestales para resguardar el estado natural del ecosistema.
El Movimiento “Canelones Libre de Soja Transgénica”, presentaron firmas al gobierno para la prohibición de la soja transgénica en el Departamento de Canelones, por ser irreconciliable con la tradición de la producción familiar granjera.
En el Departamento de Montevideo, el colectivo Asamblea Permanente por la Rambla Sur se opuso a la privatización del Dique Mauá, a una concesión de empresas que requieren de una terminal fruviomarítima. La empresa china Shandong Baoma Fishery Group, adquirió terrenos considerados como “suelo rural”, para construir un megapuerto. Los pobladores denunciaron los impactos que sufriría su economía local.
- Acciones Campesinas e Indígenas
Una campaña de recolección de firmas motorizada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, se procuró el uso del mecanismo de democracia directa, referéndum, que se utilizará para oponerse a la ley 19.553 de “riego con destino agrario”.
Otra campaña de recolección de firmas fue impulsada a nivel nacional por un “movimiento ciudadano” llamado “UPM2 No” contrario a la instalación de la planta de celulosa.
Las acciones indígenas se centraron en acciones culturales de denuncia y de solidaridad internacional con otros pueblos originarios. La re-emergencia charrúa fue la principal expresión de estos pueblos originarios en 2018, a partir de diversos colectivos que se nuclean en el Consejo de Nación Charrúa (CONACHA) y los productores familiares o campesinos nucleados en torno a la Red de Semillas Nativas y Criollas que llevaron adelante el VII Foro de Soberanía Alimentaria.
- Propuestas
El conflicto del sector agropecuario desatado el 23 de enero y la firma del contrato para la segunda planta de UPM, son las principales causas que generan diferentes protestas de la población en la gestión.
La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) en los últimos años reclama políticas diferenciales con la producción familiar.
Dirigentes de sindicatos de trabajadores rurales nucleados en la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), coordinaron una respuesta a la problemática del sector agropecuario planteada por los “autoconvocados”. El Movimiento por la tierra y contra la pobreza elevó al Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores, una propuesta de movilización por una alianza entre las organizaciones del campo y la ciudad que permita diputar la renta de la tierra y su tenencia. Sin embargo, en la Mesa representativa, la iniciativa no prosperó por la posición de USU respecto a la gran propiedad y la política tributaria.
- Normas
Desde el primer gobierno del Frente Amplio se ha endurecido la legislación para penalizar a ocupantes precarios de tierra, a nivel urbano y rural, con la aprobación de la Ley N° 19.661 que establece la “Modificación de las normas de desalojos colectivos y del régimen de prescripciones adquisitivas quinquenales”.
El “desalojo colectivo” es el que se efectúe frente a 5 núcleos familiares o más, que “a título precario, de forma continua e ininterrumpida se encuentren ocupando desde hace más de veinticuatro meses un inmueble, sin que el propietario haya iniciado acciones judiciales tendientes a su recuperación”.
El Parlamento aprobó el Proyecto de Ley “Por el que se declara de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica y se crea una Comisión Honoraria Nacional”, promovido por la Asociación Civil Redes Amigos de la Tierra, la Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología de Uruguay y el capítulo local de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología SOCLA.
- Instituciones
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente alcanzó la construcción de 30.000 viviendas en 51 años. La Cámara de Senadores rechazó un proyecto por universalizar la vivienda social también para las familias rurales sin “título de propiedad en regla o con posibilidades de regularizar”. En el Departamento de Cerro Largo, la Oficina de Regularización de Tierras y Propiedades, presentó al 2018 unos 500 escritos para regularizar situaciones de tenencia precaria. Estos ocupantes urbanos y rurales tienen sus derechos posesorios reconocidos, no obstante, también están expuestos a ser penalizados por la Ley de usurpación Nº 18.116 de abril de 2007.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del pueblo intervino a favor la Mesa Nacional de Colonos. Cuando la presidencia de la república, difundió el estado de las deudas de un colono con el INC, la INDDHH tomó posición denunciando que se había difundido “información pública de forma no adecuada y que tal proceder podría ocasionar efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los derechos de la libertad de expresión”. Con la aprobación en Naciones Unidas de los Derechos Campesinos, se habilita la posibilidad que la INDDHH se vincule de forma más estrecha a situaciones de reivindicación del acceso a la tierra y el territorio.
[1] El IPDRS tituló el artículo, el cual es un resumen del capítulo Uruguay, parte del Informe 2018.