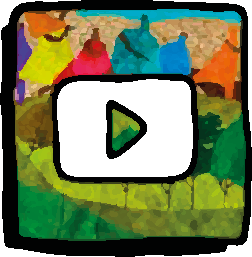Salvatore Maldonado conduce la balsa con la fuerza y la sutileza de sus brazos viejos. La proa de la pequeña embarcación —que dice haber recibido de un viejo amigo, el oceanógrafo Jacques Cousteau— abre el camino entre la vegetación y las algas que cubren la superficie de la laguna La Herrera, en Mosquera (Cundinamarca). Al sentir la presencia de los foráneos, alzan el vuelo bandadas de garzas que empollan sus huevos entre los matorrales y de patos canadienses que hacen escala en la laguna, antes de volver al norte del continente.
Salvatore Maldonado conduce la balsa con la fuerza y la sutileza de sus brazos viejos. La proa de la pequeña embarcación —que dice haber recibido de un viejo amigo, el oceanógrafo Jacques Cousteau— abre el camino entre la vegetación y las algas que cubren la superficie de la laguna La Herrera, en Mosquera (Cundinamarca). Al sentir la presencia de los foráneos, alzan el vuelo bandadas de garzas que empollan sus huevos entre los matorrales y de patos canadienses que hacen escala en la laguna, antes de volver al norte del continente.
La escena apacible del viaje por aguas tranquilas, bajo el sobrevuelo de cientos de aves, se distorsiona con el sonido de fondo, ajeno a la bella postal natural. Desde los cerros que envuelven la última gran laguna de la sabana de Bogotá llega el crujir de la tierra revuelta por retroexcavadoras y los estruendos de las volquetas que nunca dejan de pasar por una carretera polvorienta que separa la laguna de las canteras y fábricas de asfalto.
La mirada de Salvatore Maldonado se alza para encontrarse con unas montañas derruidas que por décadas, a punta de dinamita y pesadas máquinas, han sido explotadas por empresas mineras que extraen de allí piedra y arena. Un negocio que amenaza la existencia de lo que el naturalista Thomas van der Hammen consideraba “el único cuerpo importante natural de agua que queda en la zona”. Una tragedia que avanza sin freno, contra la cual Salvatore Maldonado, el viejo noble que empuja la balsa, lucha en soledad.
La primera cantera que se estableció allí lo hizo a mediados de los 70. Ahora, las 310 hectáreas que quedan de la laguna La Herrera están rodeadas por 32 empresas —en las cuentas de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)— que extraen minerales de los cerros. Allí también se han asentado plantas de fabricación de asfalto. Desde los años 90, por lo menos, múltiples voces han alertado sobre lo nociva que es para la laguna la actividad minera que se ejecuta tan cerca de sus aguas. Las denuncias, con base en investigaciones científicas, de nada han servido.
En 2004, por ejemplo, un estudio de la CAR advertía que “al romper y transformar drásticamente el relieve y la topografía (con el desarrollo de la actividad minera en los predios de Mondoñedo, al sur de la laguna), se ha acabado con los drenajes superficiales naturales provenientes de los cerros”. Es decir, la recarga de agua de la laguna, que llegaba de las montañas cercanas, se agotó.
El estudio de la CAR —que, paradójicamente, es la entidad que ha autorizado la operación de las empresas en la zona— señala que la instalación de las plantas de asfalto constituye un riesgo adicional para la laguna, porque la manipulación de “sustancias combustibles y aceites tampoco es eficiente, dejando posibilidades del arrastre de estas sustancias al cuerpo de agua”. Además, según advertía en 2010 el grupo Terrae de la Universidad Nacional, especializado en geología ambiental, los residuos de la explotación minera son arrastrados con facilidad por el viento, que los lleva hasta el humedal que rodea la laguna.
A la lista de amenazas contra ese ecosistema se suma que recibe aguas grises de las alcantarillas de Mosquera. El estado del humedal deja claro que las advertencias que distintas autoridades han hecho durante años han caído en saco roto. De la laguna y el humedal que conoció Salvatore Maldonado hace 60 años queda poco.
El guardián de La Herrera cuenta que, cuando era niño, la laguna llegaba hasta lo que hoy es la carretera que separa el humedal de las canteras. Apenas salía de su casa —donde nació—, ubicada sobre una montaña contigua, se paraba entre piedras gigantes y ya tenía al frente el enorme espejo de agua pura. En esas corrientes tranquilas aprendió a nadar y a pescar. Allí transcurrieron, apacibles, sus primeros años, los que determinaron su cercanía con la naturaleza.
En ese lugar, incluso, conoció al presidente Guillermo León Valencia, quien llegaba a cazar patos al humedal —como muchos otros personajes de la élite nacional— y a cambio de un par de monedas contrataba al pequeño Salvatore para que le ayudara a recoger el producto de su jornada. “Él cazaba por ahí 80 patos en un día, pero había quienes se llevaban hasta 300”, recuerda.
Esa laguna que conoció en su niñez todavía guardaba el esplendor que, siglos atrás, antes de la llegada de los españoles al centro del país, la volvió un lugar sagrado para los muiscas. El mito indígena cuenta que el dios Chibchacum se molestó con su pueblo porque le negaban ofrendas y lo insultaban en secreto. Como castigo, inundó por completo la sabana, arruinando cultivos y bohíos. Los muiscas elevaron sus plegarias a otro dios, Bochica, quien se compadeció y una tarde apareció sobre el arcoíris. Arrojó su cayado de oro sobre las rocas que se quebraron y formaron el salto de Tequendama, por donde se encauzó el agua de la sabana.
De esa manera se formaron, cuenta la historia, las lagunas que se volvieron el sustento de los muiscas. Y de todas, la que había resistido entera al paso de los siglos y la acción del hombre fue La Herrera. Así la conoció Salvatore Maldonado y así la vio por última vez antes de irse a caminar por el país en sus primeros años de madurez.
Recorrió los Andes y el sur. En Amazonas se cruzó con Jacques Cousteau, una leyenda del mar, que revolucionó el buceo con sus inventos y que, a bordo del Calypso, su legendario buque, navegó las aguas de todo el mundo mientras estudiaba las criaturas que las habitaban. El francés se volvió pionero en la cinematografía subacuática y llevó la desconocida vida del fondo del mar a las pantallas de cine.
Salvatore Maldonado hizo parte del grupo que lo acompañó por Colombia, cargando equipos. Se hicieron amigos; ambos eran hombres de agua. El nativo de La Herrera lo salvó en una de sus travesías, al ayudarlo a esconderse de varios guerrilleros, y Cousteau le dedicó una de sus publicaciones: “Recuerdo de mi mejor amigo en Colombia, Salvatore, el Guardián”.
Cuando Salvatore Maldonado volvió a casa, en 1981, sufrió el reencuentro con la laguna. La explotación minera la había transformado. Antes de morir, su madre le encomendó la protección de esas aguas, así que dejó los lamentos y empezó su labor, en la que lleva más de 20 años.
Recorre el humedal para recoger las llantas, las basuras y los cúmulos de escombros que dejan las empresas y la comunidad de la zona. Riega migas de pan para las aves, que ante la ruina del humedal se han quedado sin fuentes de alimento. Sale de su casa, en donde vive con su esposa —con quien tuvo cinco hijas—, y, al amanecer, llega con una botella de aguapanela con limón, se monta es su pequeña nave y avanza por el agua. Con un machete atado a un mango que mide el doble de su cuerpo, lanza desde su embarcación el golpe contra la maleza. Sus brazos viejos repiten la acción hasta el agotamiento.
Luego, desde una orilla, tira un ancla amarrada a una soga, con la que engancha la maleza ya cortada y la jala hacia el borde de la tierra firme. Con la hierba que arranca forma una estructura que se inventó inspirado en la observación de los nidos de las aves, y que sirve de contención para evitar que la maleza vuelva a extenderse desde la orilla hacia el interior de la laguna. Así recupera el espejo de agua y lo pone a punto para las aves endémicas y las migratorias que llegan hasta La Herrera.
En ese trabajo duro pasa las mañanas. Por estos días, cuando habla de los patos canadienses que aparecieron en septiembre pasado, se le oye nostálgico. Al final de este mes ya se habrán ido, lo sabe por su graznido. “Ellos cantan más cuando se van a ir”.
Salvatore Maldonado se ve diminuto entre la laguna y ante los cerros que bordean el humedal y las máquinas gigantes que los explotan. Sin embargo, con su trabajo solitario ha evitado la destrucción total del ecosistema. Su lucha suele ser ingrata. Así lo siente cuando ve las corrientes de humo que las plantas de asfalto liberan sobre el cielo de la laguna, o cuando las nubes de polvo que levantan las volquetas cubren el humedal. Y así lo sintió profundamente en enero pasado, cuando, durante cuatro días, cuenta, ardió un cúmulo de llantas junto a la laguna. Al ver el aire negro que envolvía el humedal, se tiró a llorar al suelo.
Bajo la sombra de uno de los cientos de árboles que ha sembrado en el camino hasta la laguna hay huesos que Salvatore Maldonado puso allí y dice haber recuperado de antiguas tumbas muiscas ubicadas entre las canteras. Suele hacer una parada junto a ellos para orar. Como un conjuro contra la soledad de su lucha, les pide que lo ayuden a proteger La Herrera.
Las acciones de la CAR en La Herrera
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) sostiene que ha adelantado jornadas de limpieza y reforestación del humedal de La Herrera, para las cuales ha entablado alianzas con empresas privadas. Asimismo señala que ha realizado campañas para capacitar a la comunidad que vive en la zona, por ejemplo, en “habilidades comunicativas para la conservación del medioambiente”.
La CAR ha otorgado las licencias ambientales para la explotación minera alrededor de La Herrera, porque allí “se declararon zonas compatibles con la actividad minera en virtud de la resolución 1197 de 2004, del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”. Esa resolución, asegura la CAR, está siendo estudiada por autoridades ambientales para ajustar las zonas de actividad minera. De afectar al sector de la laguna, la entidad dice que “efectuará visitas de seguimiento y control para verificar el cumplimiento de las normas”.
Artículo original disponible en: http://www.ipdrs.org/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit