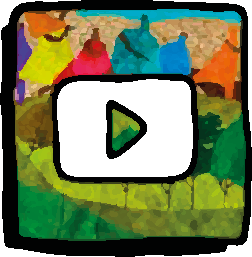Adentro de las comunidades awá, en Nariño, las indígenas son agredidas y pocas veces hay justicia.
Adentro de las comunidades awá, en Nariño, las indígenas son agredidas y pocas veces hay justicia.
De principio a fin, la violencia atraviesa la vida de una awá. Nacer mujer, nacer indígena y crecer en su montaña, sin más forma de subsistencia que un marido, la vuelven frágil.
Desde niña ha escuchado que los actores armados pueden enamorarla y utilizarla como informante; también que pueden violarla, prostituirla o llevarla a sus filas. Por eso se previene de hablar con ellos, de mirarlos, de creer en sus promesas.
Pero negarse a la tentación de andar en moto, abrazada a un guerrillero y usando una bonita falda no la salvan. En los entresijos de su comunidad, cuando las ONG y demás filántropos no ven, su esposo, su padre, su hermano o el hijo de la vecina abusan de ella, la golpean, la llaman bruta o la abandonan.
Ella guarda silencio, se traga las penas e incluso cree que las merece. Si habla, los líderes justificarán al hombre, dirán que es que estaba borracho, inconsciente, o que ella andaba en malos pasos y necesitaba una sacudida. Si con suerte le creen, al agresor le pedirán una multa, lo llevarán al cepo o lo pondrán a cultivar plátano. Días después, tal vez, volverán el dolor y el silencio, el dolor y el silencio, una y otra vez.
Ellas, las mujeres awá de Nariño, están dispersas entre lejanas veredas de los municipios de Ricaurte, Tumaco, Barbacoas, Mallama y Roberto Payán. La mayoría conservan el awá pit, su lengua nativa, y se defienden a tientas con el español. Pocas leen y escriben, y mientras los hombres trabajan en las fincas, las demás buscan leña y agua, limpian la casa, cocinan, lavan ropa y educan a sus hijos. La historia de las abuelas de sus abuelas fue la misma.
Luz Carolina Pulido, asesora de la Onic (Organización Nacional Indígena de Colombia) ha trabajado con ellas, procurando mostrarles sus derechos sin generar rupturas con los hombres, y poco a poco se fue percatando de lo ineludible: “todo lo asociado con violencia se invisibiliza, se resuelve en reuniones donde se asume que son chismes y pocas veces se castiga”.
Cuando logró la confianza de las lideresas, éstas le confesaron que los golpes y demás vejaciones se toman con naturalidad, que no despiertan reproche y que aunque les duele el trato que reciben, sus maridos tienen derecho sobre ellas.
Para Pulido, una discriminación histórica y el narcotráfico son culpables. Con la bonanza cocalera los hombres se embriagan y alivian su resaca embistiendo a sus esposas, repitiendo así la historia de los abuelos de sus abuelos, para quienes la mujer se forjaba a leñazos.
Tan lejos y tan mudas están las awá que hicieron falta semanas de diálogo entre la asesora y ellas para conocer su duelo. A lo mismo se enfrentó la organización Sisma Mujer: a las miradas suspicaces de los maridos, a las preguntas incisivas de los líderes, hasta que por fin las mujeres lanzaron su grito de auxilio. Lo que viene hace parte del pavoroso informe que elaboró la organización.
Las awá son ultrajadas
En el 2003, Rodolfo Nastacuás, un indígena awá con alma de líder, era gobernador del resguardo Saundé Guyguay de Tumaco. Con el tiempo fueron llegando foráneos comprando las tierras de los nativos para sembrar coca, y él fue uno de tantos que vendió.
Parte del negocio era que su mujer, Adriana, debía cocinarle a los nuevos propietarios, pero entonces corrieron rumores de que ella tenía algo con el patrón, con el dueño de la tierra y la coca.
A Nastacuás se le despertaron unos celos enfermizos. Cualquier día le prohibió que volviera a la finca y cuando el pueblo menos lo imaginó, un campesino encontró a Adriana en un chaparral cerca del río, golpeada, herida con arma blanca, sin vida.
El líder se retiró de su cargo, ya no participa en reuniones y como dicen los awá, “vive lejos en su selva”, pero nunca fue juzgado, ni castigado. Incluso, hubo quienes expresaron que la mujer se buscó la muerte por adúltera y que Nastacuás bien obró.
La conducta sentó un precedente en la región de que la violencia contra las mujeres se ve sin extrañeza y la justicia es condescendiente.
En el informe de Sisma, por pudor o miedo, las mujeres no dan demasiados detalles sobre los abusos en su contra, pero la crudeza se desborda en la mera enumeración.
Ellas relatan que no cocinar, salir de la vivienda, no limpiar o ser infieles son causantes de golpes con diferentes tipos de lesiones; que el encierro, la privación de alimentos y la expulsión de la casa son comunes como métodos de castigo, y que hay padres y esposos más drásticos que las amarran a los árboles o en espacios públicos.
Aunque en principio la imposición de castigos por parte de la justicia propia se considera un ejercicio legítimo y culturalmente respetable, dice el documento de Sisma que hay casos en que las comunidades han violado derechos de las mujeres, tales como imponerles la desnudez o someter a embarazadas a permanecer durante largos periodos en lugares fríos.
Sumado a esto, afrontan dificultades para la participación de espacios públicos y políticos, ya que estas actividades son criticadas socialmente como oportunidades de las mujeres para ser infieles y abandonar sus responsabilidades.
¿Se justifica el uso de la violencia para conservar la antiquísima tradición awá de mantener a las mujeres lejos de los roles masculinos? La respuesta de las indígenas no es clara aún, pero Luz Carolina Pulido apunta que estas mujeres necesitan, urgente, un remedio para su mal histórico. “Ellas son las guardianas de la cultura, y si mueren, si están débiles, toda la comunidad pagará las consecuencias”.
Las awá son esclavizadas
En Llorente, cerca a Tumaco, cada agosto se celebran las Fiestas del Pendón. Llegan indígenas awá, negros y mestizos listos con sus equipos de fútbol para participar en el esperado torneo; otros venden carne, galletas, gaseosas y pan; las mujeres hacen ofrendas a la Virgen del Carmen; algunos bajan desde lejanas veredas para hacer bautizar a sus hijos, y a la mayoría los atrae la cerveza, el aguardiente y los bailes al son de la marimba.
Jazmín Andrea Bisbiscús, líder de las awá, recuerda que las fiestas también convocaban a muchos “blancos y colonos” que engañaban u obligaban a las mujeres indígenas a irse a Cali, Popayán, Ipiales, Pasto y Bogotá a servir como empleadas de servicio, en condiciones deplorables.
A los 18 años, su propia madre fue víctima del engaño. “Nunca había salido de su montaña”, cuenta Jazmín, y fue a parar a la casa de una señora en Ipiales donde le gritaban “india sucia”, la encerraban, le quitaban la comida y dormía sobre un tapete en la cocina.
Logró escapar al mes, pero no siempre las awá corren con la misma suerte. En 2011, luego de 30 años de estar desaparecida, Sofía Bisbiscús, prima de Jazmín, volvió a Llorente hecha mujer. Se la habían robado a los 10 años y la obligaron a trabajar como sirvienta en una casa de ricos en Bogotá.
Durante tres décadas, Sofía, a quien también le arrebataron el apellido indígena y le impusieron el colonial Delgado, estuvo encerrada y apenas podía moverse entre la cocina de la casa y una pieza de pocos metros que le asignaron. Las puertas estaban siempre con candado, se alimentaba de las sobras de la familia y solo podía divisar por una pequeña ventana que había cerca al fogón.
Si lloraba, la dueña le daba con un ‘fuete’ o la hacía tomar unas pastillas blancas que, según le explicaba, le iban a quitar la tristeza, aunque lo que ella sentía era que la hacían olvidar a sus padres, a sus hermanos, a la montaña, y cuánto le costaba volver a recordar.
En Llorente encontró que su madre había muerto con la eterna incertidumbre de no saber qué había pasado con la niña. Sus primas estaban grandes, sus hermanos tenían familia y muchos vecinos se habían desplazado. Hoy, por consejo de Jazmín, está aprendiendo a leer, a escribir y a vivir como mujer indígena libre, aunque en las condiciones de su comunidad tal vez no sea tan fácil.
En el informe de Sisma, las awá también reconocen que la violencia sexual es una amenaza constante, y la mayoría no denuncian porque aún hay muchas que no consideran posible negarse a tener relacione sexuales, y porque las mujeres que se han arriesgado a hablar han tenido que afrontar el juicio social a través de chismes y habladurías.
Se escuchan muchos relatos de mujeres que durante varias generaciones han sido víctimas de violencia sexual por parte de un familiar, de manera usual por sus padres o padrastros, y de embarazos no deseados que son consecuencia de la violación.
Si bien no hay cifras ni estudios sobre este brutal fenómeno, la alarma tendría que encenderse, al interior de las comunidades, y por parte del Gobierno.
La justicia está a sus espaldas
La Ley 1257 de 2008, que busca proteger y defender a las mujeres colombianas de la violencia, en principio, cobija a las indígenas, pero establece una excepción perversa: que el conocimiento de los hechos que afectan a estas últimas es competencia de la jurisdicción especial de sus comunidades.
En las débiles condiciones de justicia que establecen las autoridades awá, la excepción pone tropiezos a la denuncia. Por ello, el informe de Sisma cuestiona si frente a las violencias contra las mujeres existe en cada pueblo indígena la capacidad para ejercer su jurisdicción especial, o por el contrario, hay ausencia de control social, inaplicación de los procedimientos de castigo y, en general, una situación grave de impunidad.
Ahora bien, las medidas de protección, atención en salud, educación y trabajo que establece la norma son vigentes para las indígenas, pero según resalta Sisma, en el contexto de las awá, las autoridades locales y departamentales no conocen sus obligaciones y no cuentan con las herramientas para responder a la atención y protección necesarias.
Quedaría entonces la justicia propia tradicional como alternativa para ellas. Sin embargo, en los resguardos de Adriana, Jazmín y Sofía, la mujer víctima piensa dos veces antes de denunciar. Primero, debe presentarse a contar a las autoridades lo ocurrido, es decir, declarar y confrontarse con el agresor cuantas veces lo soliciten los líderes, y sin importar si el miedo las detiene.
Si la decisión final no da credibilidad a su versión, como suele pasar, ella quedará como una ‘chismosa’ ante la comunidad y será obligada a estar en el ambiente de agresiones sin ninguna protección; y si acaso el agresor recibe un castigo, ella sentirá que unos cuantos latigazos, limitaciones a las bebidas alcohólicas, a la participación en espacios comunitarios y a la representación del pueblo, son poco para pagar sus penas.
Así las cosas, de parte del Estado y de la justicia indígena, las awá están indefensas frente a un monstruo que día a día las persigue, las ultraja, las calla, las mata.
Mariana Escobar Roldán, es periodista de EL TIEMPO
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
@marianaesrol