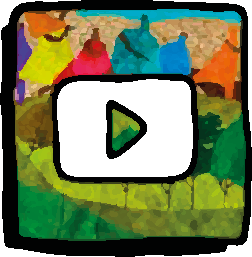Foto: Subcoop
Foto: Subcoop
El cobro del impuesto a las exportaciones de granos sin distinguir entre pequeños productores y grandes arrendatarios colabora con la idea de que la disputa es entre el Estado y un “campo” que no existe, en un contexto global de concentración de la tierra. Una política pública de segmentación de las retenciones permitiría democratizar el uso del suelo y acercar a los productores con los sectores populares. Por Eduardo Azcuy Ameghino (Tierra Viva).
En tanto “la realidad es la única verdad”, el impuesto a las exportaciones de granos —comúnmente conocido como “retenciones”— es pagado por el conjunto de los productores en actividad. O sea que todos pagan, cualesquiera puedan ser las consecuencias posteriores de ese hecho. El Estado —más precisamente los diferentes gobiernos que operan el poder político— suele cobrar este impuesto para reforzar los ingresos fiscales, teniendo en cuenta las ventajas que entrega, entre otras: la seguridad de su cobro y que se devenga sobre precios de productos fijados en dólares en el contexto de una economía inflacionaria.
Quienes deben tributar no acuerdan —y resisten— con ser objeto de dicho impuesto, al cual consideran “confiscatorio” de su rentabilidad, lo cual, en diferentes medidas, es cierto. En este sentido, se hace notar que la situación resulta aún más gravosa en circunstancias de sobrevaluación del peso al cambio oficial, en virtud de la cual el pago por cada tonelada vendida es al valor del dólar oficial —por estos días con una brecha de cerca del 100%— menos las retenciones.
Unos y otros —los que quieren cobrar y los que no quieren pagar—, en principio, coinciden en identificar a quienes deben tributar el impuesto como el “sector”, el “campo”, los “productores”. Dicha uniformización induce una idea de homogeneidad respecto a un conjunto signado por una profunda heterogeneidad. En virtud de esta operación el Gobierno le cobra y disputa con “el campo”, y “el campo” paga y protesta, reafirmándose en ambos casos la conceptualización estandarizante.
Por cierto, el resto de la sociedad, que sigue mediante la información periodística el tema de las retenciones, también absorbe y asimila el contenido —la carga ideológica— de dichos discursos. Las retenciones disminuyen el precio que los “productores” (todos los vendedores de granos) reciben por sus mercancías. Al momento de escribir estas notas las retenciones son del 33% para soja, 12% para trigo, maíz y sorgo, y 7% para el girasol.
Ahora bien, en líneas generales, y salvo momentos y circunstancias excepcionales: ¿existe en la agricultura argentina de cereales y oleaginosas, en especial en la pampeana, una ganancia extraordinaria —más allá de la ganancia normal del capital invertido— que habilita el cobro de las retenciones?
En buena parte de las tierras cultivadas con granos extensivos, la fertilidad del suelo, el clima favorable, y el relativo bajo costo de la mano de obra, entre los principales factores concurrentes, determinan que los precios individuales de producción se ubiquen por debajo (en diferentes grados) de los que regulan el comercio mundial de los respectivos productos. Junto con este fondo de ganancias, podría decirse “estructural”, suelen sumarse fenómenos coyunturales —a veces de duración prolongada— como fuertes aumentos del precio internacional de los granos o grandes devaluaciones del tipo de cambio, que incrementan la rentabilidad de los productores de mercancías transables sin que estos realicen ningún esfuerzo adicional. O sea que la respuesta a la pregunta formulada, en general, es que sí: por eso las retenciones se pagan y la agricultura continúa con su actividad.
Pero la situación de quienes pagan, como no se trata del “campo”, “el sector” o “los productores”, es diferente según las circunstancias de cada momento concreto y la envergadura económica de cada explotación y de sus titulares. Desde nuestra perspectiva esta puntualización resulta clave.
Si un aumento del impuesto a la exportación de granos se aplica indiferenciadamente, a todos los vendedores de esa mercancía por igual —sin distinguir entre tiburones y pejerreyes—, lo más probable, y lógico si se lo mira sin prejuicios, es que golpear al “campo”, genere como consecuencia que el “campo” se uno en la protesta. Siendo este el caso, no cabe reprochar a los chacareros —y demás pymes agrícolas— que rechacen una medida que, al realizarse sin segmentación, contribuye a incrementar sus dificultades para mantenerse competitivos en un mercado donde se expande el gran capital.
Retenciones o la pelea por las ganancias extraordinarias del “campo”
La ganancia extraordinaria emergente de la producción de cereales y oleaginosas es objeto de fuertes disputas en un juego de varios participantes, indirectos y directos. Más allá de la conflictividad que puede estimular con los dueños de empresas agrícolas la maximización de la rentabilidad de los negocios que procuran la agroindustria, la logística, la banca y otros proveedores de bienes y servicios, hay tres actores que protagonizan la pelea de fondo: los representantes del capital (titulares de explotaciones), los terratenientes y el Estado.
Nótese que suponiendo a la renta como equivalente a un tercio de la cosecha, a la retención a la soja como otro tercio, resta un último tercio que reúne los costos y los beneficios de los organizadores de la producción. Dicho en clave de disputa: los “productores” hacen todo lo posible por sumar a su ganancia normal la mayor porción posible de la utilidad extraordinaria; los terratenientes procuran que la ganancia extraordinaria se transforme en su totalidad en renta de la tierra; y el Estado cobra un impuesto que implica restringir las aspiraciones de los dos anteriores.
Con la salvedad de que el Estado le cobra aquí y ahora al “productor”, y este debe disputar con la propiedad territorial el traslado de parte del impuesto bajo la forma de disminución del monto del arrendamiento en la siguiente campaña agrícola, si su contrato vence ese año, pues sino deberá esperar su finalización u obtener una renegociación.
En este punto se ve operar la tradicional contradicción entre el capital —incluimos aquí, al efecto de ilustrar en plenitud el contraste, a las unidades familiares capitalizadas y de base familiar— y la propiedad territorial. Vale recordar que tradicionalmente la relación entre arrendadores y arrendatarios fue muy asimétrica, desbalanceada a favor de los terratenientes, quienes solían quedarse no solo con la ganancia extraordinaria —renta en sentido estricto— sino también con partes variables de la mismísima ganancia normal de los chacareros, lo cual impedía su capitalización y progreso (recordar Grito de Alcorta y afines).
En las últimas décadas eso ha cambiado, existen más matices, y ahora hay muchos grandes arrendatarios (incluidos pooles) que alquilan a pequeños y medianos propietarios, lo cual agrega notas a las disputas por la renta y crea condiciones favorables para que los megaproductores puedan retener una parte de la ganancia extraordinaria, que de otro modo se transformaría en renta. Esto es, por ejemplo: se paga 12 quintales —unidad de medida de los rendimientos de las cosechas— por el alquiler, pero podría pagarse 16, por lo tanto me estoy quedando con 4 a favor, además de mi utilidad normal. También el gran arrendatario —que suele ser además propietario de tierra— tiene más probabilidades de trasladar con éxito parte del peso de las retenciones a la renta, presionando para la disminución del canon de arriendo.
El modelo de “campo” para los megaproductores
En la suma de las provincias pampeanas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, en los últimos treinta años (1988-2018) resultó eliminada (“desaparecieron”) casi la mitad de las explotaciones: había 179.534 y quedan 90.907. De las 88.627 que hace un par de años ya no existían, la inmensa mayoría contaba con menos de 200 hectáreas.
La rentabilidad depende, en gran medida, de la escala de producción: no es lo mismo sembrar en 200 hectáreas que varios miles: diferentes costos determinan desiguales rentabilidades. El menor precio obtenido por la compra en grandes cantidades de combustible, semillas, fitosanitarios y otros insumos e incluso la posibilidad de organizar licitaciones para seleccionar contratistas de labores, explican los costos sustancialmente menores al promedio que benefician a las grandes explotaciones.
Sobre esta base afirmábamos que pagan 12 quintales de renta —aproximadamente el alquiler normal, medio, en la zona núcleo— pudiendo pagar 16, y ahora agregamos: podrían pagar 13 o 14 para asegurarse el arriendo de la tierra desplazando a otros competidores, y aun seguir reteniendo 2 o 3 quintales extras.
Dependiendo del momento —el estado del mercado mundial y la coyuntura económica y financiera local—, y hablando en general, ante la imposición de las retenciones unos dejan de ganar y otros pierden. Dejar de ganar puede significar, según el tamaño del “productor”, cosas muy diferentes: a medida que disminuye la escala de las explotaciones y su grado de rentabilidad, el impuesto puede implicar ceder parte de la ganancia normal sobre el dinero invertido en el cultivo, complicando la estabilidad económica de muchas pymes agrícolas.
Lo que estamos diciendo, y esta es la tesis principal que sostenemos, es que retenciones iguales y, en general, políticas iguales aplicadas sobre rentabilidades y sujetos sociales diferentes producen efectos divergentes. Todos pagan, pero algunos igual acumulan; mientras en el otro extremo los económicamente más débiles —incluida la mayoría de los productores familiares capitalizados— pueden quedar ubicados en el plano de la reproducción simple, o sea, se salva la ropa, sin ganancias o caen en el quebranto.
Y aquí volvemos a recordar a las explotaciones pampeanas que ya no están; fenómeno que forma parte de las consecuencias del avance de la concentración de la producción, el capital y el uso de la tierra en una cantidad decreciente de unidades productivas, fenómeno que constituye una dimensión fundamental de la cuestión agraria en curso en Argentina.
“El campo”, “el sector” y “los productores” no existen
Entre un Estado que busca recaudar a costa del “campo”, y un “campo” que resiste la imposición tributaria, elegimos ubicarnos en un tercer punto de vista, que sobre la base de afirmar que “el campo” no existe, procura pensar el problema a partir de las necesidades de las mayorías sociales rurales y urbanas, el pueblo del país. Este punto de vista presupone una visión democratizadora de la vida en comunidad.
Desde la perspectiva que exponemos, es posible afirmar taxativamente que en el marco del predominio del modo de producción capitalista —en nuestro caso en un país dependiente— la tendencia histórica, universal, absolutamente comprobada en términos estadísticos, es que el pez grande se come al pez chico: la eliminación de explotaciones y la marcha hacia la concentración y centralización del capital constituyen una realidad incontrastable.
En Estados Unidos en 1930 existían 6.300.000 farms o pequeños productores, actualmente son menos de 2.000.000. Entre 1970 y 2013, la cantidad de explotaciones pasó en Alemania de 1.074.000 a 285.000, en Francia de 1.587.000 a 472.000, en Italia de 2.800.000 a 1.010.000, en Inglaterra de 327.000 a 185.000. Y se multiplican los ejemplos.
Esta es una conclusión fundamental: el régimen de producción determina y define en última instancia lo que ocurre con la evolución del número de establecimientos agrarios (y con tantas otras cosas). Y esto ocurre y ha ocurrido bajo las diferentes políticas puestas en práctica a lo largo del tiempo, incluidos los precios sostén y los subsidios norteamericanos, la conservación del paisaje rural francés, las regulaciones proteccionistas de la Comunidad Económica Europea (CEE), entre otras.
Más allá de los efectos de una política radical y revolucionaria apuntada a quebrar el modo de producción capitalista, lo cual no es tema de estas notas, la política interviene en general por acción u omisión sobre la evolución de la estructura social agraria, generalmente contribuyendo a configurar una realidad —en lo que juega un rol central la ideología— consistente con las tendencias espontáneas del régimen de producción que organiza el trabajo y la sociedad.
Pero, también, en determinadas circunstancias —para cuya vigencia resulta clave algún grado de influencia de los sectores populares sobre quienes gobiernan—, la política puede moderar, atemperar y, en alguna medida, interferir la dinámica de la concentración económica, lo cual implica limitar a los “concentradores” y auxiliar a los “concentrados”.
El “campo”, “los productores”, el “sector” no existen. No existen en el sentido y la medida que entre los titulares de explotaciones agropecuarias rige una estratificación socioeconómica asimétrica, heterogénea y contradictoria, que incluye desde chacareros que trabajan una pocas decenas de hectáreas hasta terratenientes capitalistas, grandes arrendatarios y pooles de siembra, que operan desde miles a decenas de miles de hectáreas.
A estos los hemos nombrado como los “concentrados” y los “concentradores”. Un ejemplo: según datos oficiales un 10% de las empresas agrícolas controla el 75% de la soja comercializada. Esto significa que el 90% de las explotaciones dan cuenta apenas del 25%.
Por una ocupación democrática del territorio, retenciones segmentadas
Ilustremos la cuestión con imágenes tan conocidas como opuestas: desierto verde, agricultura sin agricultores, éxodo rural, pueblos fantasma, un país vacío con un 91% de su población amontonada en las islas urbanas, y la naturaleza y el ambiente deteriorados; o una ocupación democrática del espacio, un campo con un millón de nuevas chacras, una ruralidad donde chacareros, campesinos y pueblos originarios vivan, trabajen y prosperen, una sociedad más justa. ¿Qué país queremos?
Los elementos de juicio están expuestos, el análisis del problema es factible, y según las conclusiones que se extraigan se puede profundizarlo o atemperarlo. Consolidar lo que hay o comenzar a cambiarlo. ¿De qué depende la elección? Como siempre, del punto de vista, de la perspectiva, de los intereses a los que se que se procure expresar y representar. Si la opción es democrática y popular, la voz de orden será entonces segmentar. Segmentar las políticas en tanto operan sobre una sociedad inexorablemente segmentada, reconocer las diferencias y actuar sobre ellas.
En el caso puntual de las retenciones —en principio una política impositiva—, segmentarlas significa cargarlas sobre el gran capital agrario, aquel que acapara las tres cuartas partes de la soja producida, y eliminarlas o reducirlas, según el caso, para los pequeños y medianos productores. Dirán algunos que así ya no es tan rentable la inversión de capital en la agricultura, que se les está confiscando la ventaja de escala, y que de ese modo no van a producir más. Pues esa es la idea.
Ese es uno de los resultados de segmentar el impuesto. Que el gran arrendatario o el pool de 10.000 o 40.000 hectáreas las deje en manos de los miles de pymes a las que previamente despojaron de la posibilidad de acceder al cultivo de esas tierras.
Y dicho sea al pasar, no es el tema puntual de esta nota, se podría segmentar el impuesto a la propiedad inmobiliaria, entre otras medidas de intervención virtuosa en la cuestión agraria. El impuesto inmobiliario podría ser progresivo en relación al latifundio, lo que conllevaría efectos en la misma dirección que lo propuesto para las retenciones.
Cuando se segmenta —cuando “el sector” y los “productores” no son considerados todos lo mismo— “el espanto” deja de reunir a la cúpula agraria con los sectores populares. O debería hacerlo. Pero nada es fácil. A veces los pies están clavados en la crisis e iluminados por un futuro oscuro, y sin embargo la cabeza ignora esos datos —o los tergiversa, los disimula— y determina un actuar consistente con una realidad que no existe. Pero así suele funcionar la ideología, y como se dijo alguna vez, la ideología dominante es la de los sectores dominantes: pies de trabajador y cabeza de burgués, ese es el ideal al que el orden establecido propende, y no sólo entre los pequeños y medianos productores agrarios.