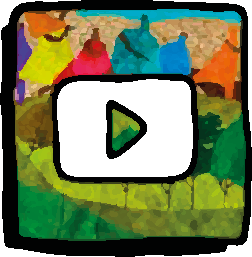Mujeres y negras. Llegaron a América hacinadas en barcos para ser vendidas en las plantaciones, una esclavitud que el racismo prolongó muchos años después de que la posesión de hombres y mujeres quedara prohibida. La discriminación de los negros no ha tenido nunca un punto y final y ciertos brotes supremacistas sugieren a veces una involución.
Inés Granja, afrocolombiana, se queja con una frase que bien podría haberse escuchado en la película Lo que el viento se llevó: “Yo estoy orgullosa de mi color. Además, quién sabe de qué color es la piel de Dios”.
Siglos después, los negros que viven en Colombia no quieren olvidar su herencia africana y en los departamentos más pobres del país, los que baña el Pacífico, también azotados por la guerrilla y el narcotráfico, organizan un festival, el Petronio Álvarez, eminentemente femenino, donde las faldas de colores se mueven a ritmo embrujado, se trenzan los cabellos, se cocina, se bebe, se canta. Este fin de semana se ha cerrado en Cali la XXI edición de sus noches más africanas. El Petronio Álvarez es un concurso musical y una cita cultural de mujeres. Ellas son la que muestran la cocina que aprendieron de sus abuelas. Ellas enseñan a trenzar geografías imposibles en las cabezas de las muchachas. Así lo hicieron las esclavas que llegaron a estas costas en tiempos coloniales, y lo usaban para ayudar a sus compañeros a escapar, de las casas del amo, de las minas: “Dibujaban en su pelo dónde estaban las tropas, los ríos que había que cruzar, o el palenque más próximo”, dice una de las peluqueras.
En el festival, las mujeres también anudan con mucho arte primorosos turbantes, cantan, bailan y bambolean la guasá (la maraca). Pero cada vez que miran hacia arriba se encuentran con un cartel en masculino. “La mujer en la sociedad del Pacífico es lo máximo, mami”, dice la cantadora Inés Granja, una de las cuatro homenajeadas este año en Cali, cuyo festival se ha consagrado al canto femenino. “Esto es un matriarcado de emprendedoras. No tengo más palabras para describirlo”.
Granja aprendió a cantar escuchando los arrullos, los ritos que se hacían al niño Dios en Timbiquí, la ciudad del departamento del Cauca en la que nació en los cincuenta (no quiere decir su edad). Desde hace siete años vive en Bogotá, la ciudad en la que aún consigue dar algún concierto. “Le ponía mucha atención a las cantadoras, miraba el baile, cómo se tocaba el bombo”, relata. Con la tradición afinó la voz y con la edad llegó la escuela. Su primera maestra, cuenta, se quedó pasmada. “Usted no me va a decir que no ha estudiado técnica vocal’, me preguntó. Yo le contesté: ¿y eso qué es?”, recuerda. Para entonces ya había compuesto algunas de las canciones más conocidas de esta región.
Oyéndolas viene a la cabeza de inmediato uno de los libros que este año ha recibido en Estados Unidos el PEN al mejor debut de ficción: Volver a casa (Salamandra) de la afroamericana Yaa Gyasi, de 26 años. Sus padres se mudaron a Estados Unidos desde Ghana cuando tenía ella tenía dos años. Pronto quiso buscar sus orígenes y se trasladó siglos atrás.
Inés Granja, la cantadora, tampoco quiere perder esa herencia africana. Desde el 13 de agosto hasta el domingo se han escuchado cada noche en el Petronio Los camarones y La memoria de Justino, ambas compuestas por ella. Sus letras describen cómo sube y baja la marea, la recompensa de los pescadores y el canto de los cangrejos. Lo que veía desde la ventana o la entrada de su casa de madera sobre los manglares. Son las trovadoras de esta región.
Las más de 40 agrupaciones que compiten en el festival por llevarse el premio a la mejor banda. En el repertorio casi siempre hay canciones de Inés Granja. “Lo que yo quiero es que la gente las cante y las baile. La plata no es todo en la vida, aunque necesaria es”, asegura. “Si uno se muere y no da lo que tiene, se pierde la tradición”.

A lo que se refiere la artista es al recuerdo de la herencia africana que sobrevive al olvido oficial, cuando no se trata de discriminación racial. “Nos tienen mucha rabia a los afro”, opina. Minutos antes, un taxista describía el festival con una sentencia paternalista: “Es la fiesta de los negritos”. “Es la rumba de los morochos”, suelta otro conductor.
Contra la exclusión de la que se queja Inés Granja lucha también Yuranis, una estudiante de ingeniería ambiental. Ella lo hace trenzando el pelo y cubriéndolo con turbantes de colores. “Rescatamos nuestra etnicidad”, explica. Las primeras mujeres africanas que llegaron como esclavas a Colombia se hacían trenzas para marcar las vías de escape a sus compañeros. Ahora, “en pleno proceso de descolonización personal”, dice, recuperan aquel pelo natural para reivindicar su belleza.
</IL>En el Petronio, varios grupos de mujeres conciencian en puestos de peluquería en los que no solo las negras de cualquier edad aprenden su historia. “Le acabamos de poner un turbante a una niña de tres años”. Mujeres de todas las razas salen de allí con trenzas y con una lección de Amafrocol. Hace 30 años que esta organización se dedica a peinar y educar. Está liderada por Emilia Neira Valencia, una matrona que con la colaboración de Yuranis y otras compañeras que se han ido uniendo, ayudan a que las madres sean ejemplo capilar para sus hijas. “Mi abuela nunca se alisó”, cuenta. “Mi mamá y yo sí. Hace cinco años que ya no lo hago”.
Yuranis, como muchas niñas colombianas del Pacífico, celebró su 15 cumpleaños con un pelo que no era el suyo. Poco a poco han perdido esta costumbre que les inculcaron con el único objetivo, cuentan, de parecerse más “a las otras”. “Algunos piensan que esto es solo una moda”, opina Yuranis, “yo creo que es una tendencia que no va a terminar”.

Arroz de longaniza
El otro campo de batalla de estas mujeres es la cocina. Pocos hombres pisan este territorio. “Con 15 años mi mamá me obligó a preparar un sancocho de pescado para mis tres hermanos y los tres niños que ella criaba”, explica Teresa de Jesús Colorado, de 54 años, seleccionada para vender sus platos en la zona de gastronomía del Petronio. Este es el segundo año que se presenta. Ha vuelto a conseguir el sexto puesto con su arroz con longaniza, la versión con piangua (un caracol de esta zona), el ceviche de camarones y los jugos de yuca.
Para llegar a tener un puesto en el festival ha tenido que pedir el dinero prestado. “La estufa y la nevera la pone la organización, todo lo demás lo pagamos nosotros”. Cuando termine el Petronio, Teresa de Jesús Colorado hará las cuentas. Una parte para sus ayudantes. Otra parte para el prestamista. “Y el resto para la cuota del semestre de la universidad de mi hijo”, dice.
Las hierbas que Teresa de Jesús usa en sus platos, son las que otras mujeres mezclan en bebidas que sirven tanto para curar como para embriagar las noches de festival. El viche natural, el viche curado, la crema de viche. Pero el premio se lo llevan el arrechón y el tumbacatres. Las botellas circulan de mano en mano al mismo ritmo que la marimba va dirigiendo el baile.La noche también es africana.