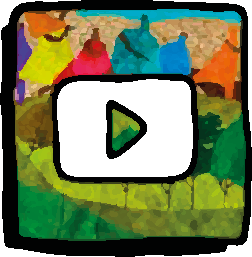El 30 de abril, un grupo de rancheros armados con rifles y machetes atacó un asentamiento de cerca de 400 familias de la tribu gamela, en el estado de Maranhão, en el noreste de Brasil. De acuerdo con el Consejo Indigenista Misionero, un grupo de activistas, veintidós indígenas resultaron heridos, entre ellos tres niños. A muchos les dispararon por la espalda o les cortaron las muñecas.
Poco después del ataque, el Ministerio de Justicia anunció en su página web que investigaría “el incidente entre pequeños campesinos y presuntas personas indígenas” (tras unos cuantos minutos se eliminó la palabra “presuntas”).
Esto era de esperarse. Fue el tercer ataque registrado contra el pueblo gamela en tres años y parte de una ola de asaltos contra indígenas brasileños. Todas las semanas parece haber reportes de una nueva atrocidad cometida en contra de los indígenas en algún paraje remoto de Brasil. Sin embargo, ya nada parece impactar a la sociedad brasileña. Ni siquiera cuando, hace unas semanas, le dispararon en la cabeza a un bebé de un año de la tribu manchineri.

Esos ataques son parte de un patrón más amplio de abuso, marginación y falta de atención. Desde 2007, han sido asesinados 833 indígenas y 351 se han suicidado, de acuerdo con la Secretaría Especial de Salud Indígena; estas tasas son mucho más altas que el promedio nacional. Entre los niños, la tasa de mortalidad es dos veces mayor que en el resto de la población.
Durante el siglo pasado, decenas de miles de indígenas fueron víctimas de violaciones, tortura y asesinatos en masa, perpetrados con ayuda de una agencia gubernamental, el desaparecido Servicio de Protección al Indio. Algunas tribus fueron completamente eliminadas. Actualmente, solo el 12,5 por ciento de la tierra en Brasil sigue en manos de los indígenas.
La historia de los guaraní-kaiowá, del estado occidental de Mato Grosso del Sur, es típica de los obstáculos que enfrentan los grupos indígenas. Primero, se les expulsó de sus tierras ancestrales a finales de la década de 1940, cuando el gobierno otorgó títulos de propiedad en esa zona a campesinos y rancheros. Luego, fueron enviados a reservas sobrepobladas y a campamentos a las orillas de las carreteras.
Parecía que la situación de la tribu mejoraría en 1988, cuando Brasil adoptó una nueva constitución que reconocía los derechos de los indígenas a las tierras que tradicionalmente hubieran ocupado. Se suponía que el gobierno demarcaría esos territorios en los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la Constitución. Llevó más tiempo del esperado: la identificación y demarcación de las tierras de los guaraní-kaiowá comenzó en 1999 y terminó en 2005. Regresaron a su territorio, pero solo durante un periodo corto. Meses después, tras una demanda por parte de los rancheros locales, un juez federal suspendió el decreto con el que sus tierras quedaban demarcadas. La tribu, de nuevo, fue desalojada.
En agosto de 2015, algunos guaraní-kaiowá decidieron volver a ocupar parte de su territorio. Acamparon en tierras ahora propiedad de los rancheros. Los terratenientes tenían otros planes: de acuerdo con los reportes, contrataron milicias armadas para que sacaran a la tribu. A Semião Vilhalva, el jefe de la tribu, le dispararon y lo mataron. Hay recuentos de tortura, violaciones y secuestro de niños. Menos de un año después, en otro ataque, mataron a otro jefe guaraní-kaiowá y les dispararon a nueve personas. Arrestaron a cinco granjeros locales por participar en el asalto, pero se les dejó en libertad tras unos cuantos meses.

Los indígenas que no son asesinados o secuestrados enfrentan otro reto: que se les borre. Puesto que muchos de ellos se han visto forzados a irse a las afueras de las ciudades y los pueblos, donde adoptan nuevas costumbres (como usar pantalones de mezclilla, andar en motocicleta y tener teléfonos celulares), deben hacer frente al estigma de ser llamados “indígenas falsos”. Poco antes del ataque de este mes en Maranhão, un senador se refirió públicamente a las familias gamelas como “seudoindígenas”.
Después del asesinato del jefe de la tribu guaraní-kaiowá, Vilhalva, el representante en Sudamérica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, urgió al gobierno a proteger los derechos de los indígenas, incluyendo su derecho a la tierra. El gobierno brasileño retrasó la demarcación de las tierras indígenas y permitió que los pueblos indígenas sufrieran la violencia debida a los conflictos con los terratenientes, señaló. Incalcaterra convocó a las autoridades “a detener los desalojos de las comunidades guaraní-kaiowá y finalizar de manera urgente el proceso de demarcación de sus tierras”.
Eso parece cada vez menos probable. Cerca de la mitad del Congreso de Brasil tiene vínculos con cabilderos rurales. El gobierno del presidente Michel Temer es tan cercano que acaba de nombrar a Osmar Serraglio, un miembro destacado del grupo de la agroindustria, como ministro de Justicia. Temer también designó a un general del ejército como jefe interino de la Fundación Nacional del Indio, a pesar de las vigorosas protestas por parte de las comunidades originarias.
A principios de mayo, una comisión parlamentaria creada y conformada por miembros del cabildo rural emitió un informe en el que condena las actividades de “presuntos” indígenas, así como de una decena de antropólogos, unos cuantos fiscales y miembros de organizaciones de derechos indígenas, incluyendo al Consejo Indigenista Misionero.
A menos que haya un clamor público en defensa de los indígenas de Brasil, continuarán muriendo —aislados de sus tierras, oficialmente silenciados, asesinados, devastados por la desnutrición y las enfermedades— y así se concluirá su genocidio.